Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº21. Mar del Plata. Enero-junio de 2025.
ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto
Resignificar fuentes y objetos clásicos: “cambiar la lente” para repensar el campo de la Historia de la Educación
Jorgelina Méndez
Núcleo de Estudios Educativos y Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Natalia Anabel Vuksinic
Núcleo de Estudios Educativos y Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Recibido: 10/03/2025
Aceptado: 02/05/2025
ARK CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24516961/ntfyqr1vp
Resumen
Este trabajo contribuye al diálogo entre producciones en torno a las proyecciones historiográficas y metodológicas del campo de la historia de la educación en Argentina. Para ello reconstruye la trayectoria de un proyecto de investigación recuperando sus temas, objetos, producciones, así como los desafíos que enfrentó en la producción de conocimiento dentro de este campo. Se propone la metáfora del “cambio de lente” para abordar los objetos de estudio integrando diversas fuentes (documentales, orales y narrativas) y escalas de análisis (macro, meso y micro; global, nacional y local). Este enfoque permite captar la complejidad del pasado histórico, situando al sujeto como eje central de la investigación, tanto en su rol de actor protagonista como de testigo clave del proceso histórico. De esta manera, el sujeto se constituye en una hendija que contribuye a iluminar el campo en su proyección futura. Así se pone de relieve el rol de la subjetividad y la memoria en la construcción de conocimiento histórico educativo. A través de ejemplos concretos, como el estudio de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica en materia educativa y el análisis de las reformas educativas, se ilustra cómo este “cambio de lente” ha permitido explorar temas clásicos desde nuevas perspectivas, revitalizando el campo de la historia de la educación.
Palabras claves: Historia de la educación, Cambio de lente, Uso de fuentes, Escalas, Debates historiográficos y metodológicos.
Reinterpreting classic sources and objects: “lens shitf” to rethink the field of History of Education
Abstract
This paper contributes to the dialogue between productions around the historiographical and methodological projections of the field of the history of education in Argentina. To do so, it reconstructs the trajectory of a current research project, recovering its themes, objects, productions, and the challenges it faced in producing knowledge within this field. It proposes the metaphor of "lens shift" to approach the objects of study integrating diverse sources (documentary, oral, and narrative) and scales of analysis (macro, meso, and micro; global, national, and local). This approach allows us to capture the complexity of the historical past, placing the subject as the central axis of the research, both in its role as a leading actor and as a key witness of the historical process. In this way, the subject becomes a gap that contributes to illuminating the field in its future projection. Thus, the role of subjectivity and memory in the construction of historical educational knowledge is highlighted. Through concrete examples, such as the study of the relations between the State and the Catholic Church in educational matters and the analysis of educational reforms, it is illustrated how this "shift of lens" has allowed classical themes to be explored from new perspectives, revitalizing the field of the history of education.
Keywords: History of education, Lens shifts, Use of sources, Scales, Historiographical and methodological debates.
Resignificar fuentes y objetos clásicos: “cambiar la lente” para repensar el campo de la Historia de la Educación
Introducción
En las últimas décadas, el campo de la historia de la educación a nivel general y especialmente en el caso argentino, ha experimentado un proceso constante de reflexión y renovación desde múltiples perspectivas. Este dinamismo se ha manifestado en la producción de libros, dossiers especiales y otros trabajos académicos que han contribuido a redefinir los enfoques y objetos de estudio de la disciplina, así como analizar e interpretar las dinámicas de producción (Diamant y Ossenbach, 2024; Perrupato, 2024; Suasnábar, 2022; Arata y Pineau, 2019; Arata y Southwell, 2014; Ascolani, 2012).
Este movimiento de renovación, que se inició con la vuelta a la democracia, permitió una temprana profesionalización del campo. Durante este período, se consolidaron instituciones claves, como una sociedad científica dedicada al tema, una revista académica de prestigio nacional e internacional, y congresos bianuales que fomentaron el intercambio de ideas. Además, los especialistas locales comenzaron a participar activamente en conferencias y eventos iberoamericanos y mundiales, lo que amplió el alcance y la visibilidad de la disciplina (Diamant y Ossenbach, 2024; Suasnábar, 2015).
En las primeras décadas del siglo XXI, este proceso se profundizó con el surgimiento de nuevas preguntas y abordajes. Como señalan Southwell y Arata (2014), estos enfoques pueden agruparse en tres grandes temas: 1) las trayectorias y protagonismos de sujetos históricamente marginados (mujeres, niños, niñas y comunidades étnicas); 2) el desenvolvimiento de las instituciones educativas; y 3) la multiplicidad de espacios en los que se producen, difunden y legitiman los saberes pedagógicos, así como la circulación de ideas y personas.
Gran parte de estos debates y producciones, que renovaron la historiografía educativa, fueron posibles gracias a la expansión del campo, impulsada por la realización de tesis, proyectos de investigación y eventos académicos. Sin embargo, como advierte Carli (2014), este crecimiento se desarrolló en un contexto de producción marcado por fuertes desigualdades y asimetrías, al menos en el caso argentino.
A pesar de estos desafíos, el campo ha demostrado una notable capacidad para expandirse y renovarse. En momentos de intercambio académico, como el que representa este Dossier, es posible otorgar un marco de sentido más amplio a estas contribuciones, no solo para ponerlas en diálogo, sino también para integrarlas a partir de puntos de referencia comunes y contrapuntos enriquecedores. En este sentido, el presente trabajo se propone aportar a la construcción de una trama común, recuperando y problematizando la trayectoria de un proyecto de investigación inscripto en un centro de investigación especializado en educación,[1] sus temas, objetos, producciones y los desafíos que enfrentó en la producción de conocimiento dentro de este campo. En suma, se busca reflexionar sobre las posibilidades que esta trayectoria ha abierto para repensar la investigación en historia de la educación en diálogo tanto con el propio campo como con otras disciplinas tales como la política, la sociología, la filosofía o la antropología.
El proyecto en cuestión se centró en objetos y problemas que pueden considerarse clásicos dentro de la historia de la educación, pero lo hizo en diálogo con preguntas y abordajes renovadores, como los señalados por Arata y Southwell (2014). No obstante, este trabajo no pretende pregonar una ruptura radical con los relatos establecidos, sino más bien abordar el campo desde reflexiones teórico-metodológicas renovadas, producto del diálogo con otras disciplinas y referenciales teóricos, bajo la metáfora del “cambio de lente”, que no remite solamente a una cuestión de enfoque sino a la forma de captar en su complejidad al pasado histórico con nueva luz, destacando tanto los aportes como los escollos que han surgido en este proceso.
Así, el artículo se organiza en tres apartados. El primero presenta la trayectoria del proyecto de investigación a través de los pilares que le dan identidad. El segundo, se articula desde la pregunta ¿qué implica cambiar de lentes? Para ello se centra en tres elementos estructurantes de la reflexión historiográfica en el campo de la historia de la educación: las fuentes de la historia, una relectura sobre las escalas de análisis en la historia de la educación y la posibilidad de articulación entre ellas y, un elemento que pone en diálogo a los otras dos: la “vuelta al sujeto”, que ha ganado terreno en dicha renovación o revitalización del campo. Finalmente, en el tercer apartado, tomando como ejemplo dos líneas de indagación dentro del proyecto, se presentan las formas en que estos tres elementos dialogan en la producción de conocimiento en el campo de la historia de la educación.
La trayectoria de un proyecto de investigación en historia de la educación
Si bien la trayectoria del proyecto se remite a los inicios del Centro de investigación en educación en el cual está radicado, este análisis se enfoca en los últimos quince años, período en el que el proyecto se integró en un programa de investigación más amplio, articulándose con otros proyectos alineados en la política educativa. Gran parte de las definiciones y producciones intelectuales surgieron de los espacios de diálogo e intercambio entre investigadores, tanto en instancias de Ateneos internos como en actividades del núcleo de investigación y en colaboraciones colectivas.
A lo largo de su trayectoria, el proyecto ha abordado temáticas como la formación docente, las reformas educativas, la relación entre Iglesia y Estado, la educación privada, el espacio escolar, entre otras. Estas investigaciones se sustentan en tres pilares fundamentales. En primer lugar, el proyecto se inscribe en la tradición de la Historia Social de la Educación, enfoque que comparten las asignaturas impartidas por los docentes-investigadores involucrados. Este marco teórico permite fundamentar y comprender las ideas y prácticas pedagógicas en el contexto de formaciones históricas de largo plazo. Además, reconoce las fuerzas sociales que intervienen en el ámbito educativo, así como las disputas y luchas de poder que lo caracterizan. Este enfoque no solo facilita el análisis del conflicto dentro del campo educativo, sino que también establece un diálogo interdisciplinario con otras ciencias sociales, como la política educativa, la sociología y la antropología, incorporando sus aportes al análisis histórico.
No obstante, el proyecto también se nutre de las críticas, revisiones y complejizaciones que han surgido en torno a la historia social. En particular, se apoya en los aportes de la historia socio-crítica y la historia cultural de la educación. Mientras que las críticas a la historia social señalaban su tendencia a diluir las particularidades de las instituciones educativas frente a los grandes procesos socio-históricos, negando su autonomía relativa, estos nuevos enfoques permiten analizar las prácticas y discursos educativos en su especificidad (Viñao Frago, 2008). Esto posibilita abordar las dinámicas de escolarización situándolas en un marco de sentido más amplio, sin perder de vista sus singularidades.
El segundo pilar del proyecto consiste en entender la historia de la educación como una reflexión sobre el presente. En las últimas décadas, los cambios en los modelos de estatidad, las reconfiguraciones socio-culturales y tecnológicas, y las nuevas matrices económico-productivas han fomentado una visión del presente como una “novedad” constante, desplazando la noción de proceso y oscureciendo la tensión entre lo que perdura y lo que cambia. En este contexto, la historicidad se concibe no como un pasado cristalizado, sino como un presente “incorporado” (Lahir, 2004), en un constante vaivén entre cambios y permanencias. En otras palabras, se trata de una interacción entre un presente en el que el historiador percibe el pasado, y un pasado a través del cual comprende su presente (Viñao Frago, 1997: 28), reconociendo que tanto el presente como el pasado son construcciones humanas, plurales y heterogéneas (Montenegro y Vuksinic, 2023).
Este enfoque propone un diálogo en el que no existe un único tiempo, sino un entrecruzamiento de temporalidades (Vuksinic, 2015), producto de diversos momentos históricos y construcciones socio-culturales. Se trata, en palabras de Nóvoa (2003), de pensar la “largura” y la “espesura” del tiempo, considerando múltiples temporalidades superpuestas. Al reconstruir el pasado, es crucial prestar atención a estas huellas, sin perder de vista la advertencia de Pargas (2018), quien, retomando a Chartier (1996), señala que “no es la institución la que produce la historia, no son los eruditos y personajes, no son los lugares en los que se ha producido (…). La historia es todo esto, pero es, además, una representación del mundo y del tiempo” (s/p). Este diálogo se desarrolla en los intersticios que el presente y el pasado abren a la mirada del investigador.
En los últimos años, el proyecto se ha enfocado en la Historia reciente de la educación, entendida como un campo que estudia el pasado cercano y su relación con el presente. Este enfoque, también denominado historia del presente o historia inmediata, ha predominado en la historiografía argentina (Franco y Lvovich, 2017). La historia reciente introduce nuevas herramientas y perspectivas para el investigador, al tiempo que suscita debates sobre la delimitación entre pasado y presente. Como señala Cuesta (1995: 11), esta categoría no se define por una época específica, sino que es dinámica y móvil, vinculada a la existencia de los actores e historiadores. La historia reciente interpela a los investigadores, invitándolos a aproximarse al pasado a través de los sujetos y sus narrativas (Suasnábar, 2022). La experiencia y el testimonio de diversos grupos tensionan la posibilidad de construir un conocimiento “verdadero” y evidencian la necesidad de ampliar el universo de voces, fuentes y herramientas teórico-metodológicas. Este enfoque ha planteado interrogantes claves para el proyecto: ¿qué y cómo narrar las experiencias que aún nos atraviesan? (Riveros, 2022: 6). Como señalan Arata y Pineau (2019), el estudio de la historia reciente implica replantear las dinámicas de trabajo con las fuentes históricas, especialmente en el campo de las narrativas.
De allí que el tercer pilar de este proyecto lo constituya el análisis crítico de los vínculos entre historia y memoria a partir de los aportes teóricos de Ricoeur (2004), quien cuestiona el concepto tradicional de objetividad histórica. Este debate, ya presente desde los inicios del proyecto, se ha enriquecido con trabajos sobre la memoria de la escuela (Escolano, 1997) y la memoria institucional (Montenegro, 2008), que incluyeron intervenciones en instituciones educativas. La memoria institucional, como parte intrínseca de la memoria histórica plural, ha adquirido un papel central en el proyecto, beneficiando tanto la historia nacional como los procesos de pertenencia comunitaria.
La interacción entre historia y memoria permite entrelazar la mirada de largo plazo con la vivencia institucional y subjetiva. Sin embargo, este giro hacia el sujeto histórico no solo implica confluir historia y memoria, sino también reconocer una historicidad compleja que se construye y es construida por la memoria institucional, pero que, en última instancia, se arraiga en la experiencia de vida del sujeto. Como señala Nora (en Corradini, 2006), la historia y la memoria son dos registros distintos: mientras la historia es una reconstrucción problemática e incompleta de lo que ha dejado de existir, la memoria es un fenómeno emotivo, afectivo y colectivo. No obstante, ambos registros se entrelazan en el proceso de construcción del conocimiento histórico.
En este proyecto, este enfoque ha permitido reconstruir los procesos histórico-educativos no solo en sus dimensiones socioculturales, políticas y sociales, sino también en sus resignificaciones materiales, simbólicas y subjetivas (Montenegro, Méndez, Peralta y Vuksinic, 2018). El trabajo con fuentes y narrativas ha facilitado revisitar objetos de estudio tradicionales desde nuevos contextos de experiencia, considerando las múltiples temporalidades que los atraviesan. La narración, como construcción, no se limita a lo sucedido, sino que incluye lo que se cuenta y lo que se omite. La memoria de las vivencias y su articulación con la historia se construye a partir de lo recordado, lo que implica un desafío constante: tensionar lo espontáneo y lo construido en la memoria, uniendo tiempo y tiempo histórico a través de la narración (Vuksinic, 2023).
¿Qué implica cambiar la lente?
En su recorrido el proyecto trabajó sobre temáticas presentes en la historia de la educación como la formación docente, las reformas educativas, la relación Iglesia-Estado, la educación privada, no obstante, el recorte de los objetos de investigación desde los pilares anteriormente mencionados, contuvo desafíos teórico-metodológicos para pensar y repensar dicho campo. Esos desafíos, individualmente responden a debates establecidos, pero en conjunto habilitan lo que se ha denominado un “cambio de lentes”. La metáfora aquí no está usada para referir solamente a una cuestión de escala, de hacer foco, agudizar la mirada o centrar la lente (Fernández, 2019). Por el contrario, cambiar la lente es cambiar la forma de captar la luz, de generar una imagen. Podríamos decir también, la forma en que un haz de luz se transforma en una foto, en una imagen cristalizada de un momento, de un espacio y de un tiempo a sabiendas también de que este no es estático. De esta manera, el sujeto es el filtro por el que accedemos a esa imagen, la “hendija” (Vuksinic, 2024) por donde la tomamos. Pero también la advertencia de la imposibilidad de que esa imagen se mantenga inmutable en el tiempo y el espacio, en definitiva, de fijar su significado.
Pensar en la figura del cambio de lente a partir del sujeto conlleva una articulación teórico-metodológica que se produce desde él y de allí deviene el desafío. El sujeto traza un camino que entrecruza escalas, que propone una relectura de fuentes, la integración con otras nuevas, y así revitaliza y problematiza objetos clásicos y emergentes abonando a la reconstrucción del campo de la investigación en historia de la educación.
Por eso, este apartado se propone trazar un camino “hacia” el sujeto. Es decir, un camino a partir de los elementos que han sido problematizados en la construcción de los objetos de investigación pero que, al mismo tiempo, supone un abordaje de la historia de la educación “desde” el sujeto.
El uso de las fuentes
En el camino del proyecto el diálogo entre perspectivas permitió problematizar el trabajo con fuentes en la historia de la educación. Con los aportes de la historia social, la historia socio-cultural y socio-crítica se estableció un intercambio fructífero entre fuentes documentales, materiales y orales. Esta incorporación de una diversidad de fuentes es resultado de la renovación del campo histórico, que desde mediados del siglo XX ha permeado la historiografía educativa, ampliando sus horizontes metodológicos y conceptuales.
En el ámbito de la educación, esta renovación ha permitido construir una historia que trasciende la mera historia de la escolarización, visibilizando otros aspectos del proceso educativo que antes quedaban relegados. Este avance fue posible gracias a una nueva concepción de fuente histórica, que incluye tanto la materialidad de la educación (mobiliario, libros, manuales, cuadernos, entre otros) como la subjetividad de los actores (biografías, obras autobiográficas, epistolarios, etc.). Para ello, fue necesario repensar también la noción de archivo, en palabras de da Silva Catela (2002: 383) “dudar” de los archivos como entidades dadas, neutrales, estáticas y entenderlos como algo vivo, resultado de “tensiones, jerarquías y luchas”. Como señaló Febvre (1970) en su crítica a la historia tradicional, no solo los documentos de archivo son fuentes históricas válidas; por el contrario, cualquier texto –un poema, un cuadro, entre otros– puede convertirse en una fuente, ya que la historia se construye con todo aquello que el ingenio humano haya creado y que pueda ayudarnos a suplir las ausencias o los olvidos de los “documentos”. Así, desde una historia basada fundamentalmente en el documento de archivo, la concepción de fuente histórica se ha ampliado casi sin límites.
En algunas regiones, esta ampliación ha implicado formas alternativas de acceso a la información, especialmente ante la falta de registros oficiales o la “precariedad” de los fondos documentales educativos oficiales, como ocurre en el caso de América Latina (Arata y Southwell, 2014). Sin embargo, esta precariedad no se limita a una desigualdad geográfica. A lo largo del siglo XX, se observan políticas desiguales de preservación y guarda en determinados períodos, lo que ha dado lugar a corpus documentales oficiales poco homogéneos e, incluso, incompletos. En el caso de Argentina, durante la última dictadura cívico militar, la destrucción de archivos y la desatención de otros formaron parte de una estrategia basada en el olvido, que la vuelta a la democracia no logró revertir por completo (Bravo, 2019). Este proceso de destrucción no se limitó a los archivos oficiales, sino que también afectó a instituciones y archivos particulares, producto del miedo y la persecución que podía acarrear tener ciertos materiales considerados prohibidos o subversivos.
La precariedad de los archivos se acentúa en el caso de las instituciones educativas. La falta de formación especializada, espacios físicos adecuados y recursos materiales ha impedido la guarda y conservación de documentos, mobiliario y otros materiales educativos, lo que en muchos casos ha llevado a su destrucción, ya sea de manera deliberada o accidental (Diamant, 2019). Estos materiales, considerados obsoletos en su momento, podrían ser fundamentales para la investigación histórico-educativa. En otros casos, valiosos documentos se encuentran en manos de particulares, quienes, si bien los han preservado, limitan y complejizan su acceso.
Si hablamos de límites en el acceso a las fuentes, es necesario destacar el papel de ciertas instituciones. La Iglesia católica, por ejemplo, ha sido un actor clave en este sentido, al restringir el acceso a los archivos de sus instituciones educativas y de sus reservorios en general. Los documentos que en ellos se alojan conservan un legado de importante valor histórico-educativo, sin embargo, no siempre son de acceso público y por lo general, el encuentro con las fuentes (sobre todo primarias) se produce a través de informantes claves desde dentro de la institución eclesiástica. Ello mismo implica un cambio en la lente también en el trabajo con las fuentes y un abordaje diferente de los problemas de investigación, es decir, frente a la dificultad del acceso, el sujeto se vuelve la puerta de entrada. De allí que el obstáculo se transforme en oportunidad, la de estudiar a la institución Iglesia católica desde dentro, en las vinculaciones con otras instituciones, pero desde la propia perspectiva de sus actores, a partir de conocer otro tipo de fuentes incluso personales, institucionales, familiares, biográficas, etc. Retomando el planteo de da Silva Catela (2002) el archivo no solo guarda documentos, supone agentes, conflictos y litigios sobre los que se construye también el “valor” para ser guardado.
Otro aspecto relevante son los sesgos inherentes a los documentos oficiales, que suelen reflejar una mirada centralizada de la educación y los sistemas escolares, alejada de las configuraciones institucionales y las prácticas de los sujetos escolares. En el caso argentino, esto se traduce en una perspectiva “porteñocéntrica” (Folco y Lionetti, 2019), que marca una disparidad en la producción y conservación de archivos entre la capital y las provincias. Estas cuestiones se enlazan con el horizonte de producción historiográfica donde no pocos trabajos han surgido a partir de hallazgos incidentales o casuales abriendo nuevas líneas de investigación en historia de la educación.
Dentro de esta ampliación de los límites de la historiografía tradicional y de la revisión del “documento-monumento” como única fuente objetiva, el trabajo con fuentes orales ha sido una herramienta fundamental para quienes se dedican a la historia del siglo XX y, en particular, a la historia reciente. Estas fuentes permiten compensar las falencias de los archivos oficiales y privados (Bravo, 2019) y superar los límites y sesgos que estos imponen. En este contexto, el testimonio de los actores sociales se convierte en un elemento clave, que abre un camino innovador en el campo historiográfico a través de la historia oral.
La historia oral es una historia subalterna, que parte de los sujetos para darle voz a quienes han sido poco visibles o documentados y que incluso no han ocupado espacios de centralidad dentro de la conformación de los sistemas escolares, en palabras de Thompson (1988) de los excluidos de la historia social. Dicha exclusión se vincula además con una mirada macropolítica y centralizada de dichos procesos.
La subjetividad, la memoria y la particularidad son características que definen a la historia oral a la cual se accede mediante una entrevista. A través de ella la historia oral transforma a la memoria frágil en un registro permanente del pasado, que es, a la vez, valioso y, con el paso del tiempo, irremplazable (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006; Barela, Miguez y García Conde, 2009; Benadiba y Plotinsky, 2001). En ella se apela a la memoria del sujeto para hacer historia a partir de relatos de sus recuerdos y la fuente es el testimonio que el individuo da dentro del contexto de una entrevista.
El testimonio oral también desempeña un papel clave en la construcción de la memoria histórica y educativa. En este proyecto, los documentos de historia oral fueron fundamentales para reconstruir memorias institucionales, especialmente en momentos de celebraciones (centenarios, cincuentenarios) o frente a reformas que alteraron la configuración tradicional de las instituciones. La recuperación de la memoria y la conformación de lugares de memoria y archivos escolares fueron elementos centrales en este proceso, enmarcado en proyectos de investigación e intervención desarrollados en colaboración con diversas instituciones educativas (Montenegro, Vuksinic, Méndez, Peralta, Gervasoni y Bianchini, 2023).
En estos trabajos, los sujetos –actores institucionales– y sus relatos constituyen el eje central para la conformación de una memoria institucional, entendida como una construcción colectiva del pasado que, aunque parte de testimonios individuales, no puede construirse sino socialmente (Hallbwachs, 1995). Los relatos dan cuenta de recuerdos, olvidos y contrarelatos, elementos constitutivos de la memoria. Como señala Jelin “la memoria no es solo un registro del pasado, sino un campo de batalla donde se disputan significados y sentidos” (2002: 15).
Este tipo de trabajos supuso reconstruir la dialéctica sujeto-objeto al poner de relieve la naturaleza compleja y dinámica del conocimiento histórico al reconocer que el pasado no es algo que pueda ser capturado de manera directa o neutral, sino que es construido a través de un proceso interpretativo en el que es necesario repensar dicha dialéctica aceptando, por un lado, el carácter subjetivo del “objeto” histórico, pero también que estos elementos de la díada se influyen mutuamente.
Aquí, la fuente es parte y es el todo, en una larga duración en la que no solo es relevante el testimonio, sino también su contexto. Dada la dificultad para acceder o preservar ciertas fuentes, las narrativas se han utilizado también como documentos históricos inéditos, no como los únicos, pero sí con un peso significativo para contrarrestar los silencios, los olvidos y las ausencias. Las narrativas biográficas son fundamentales en este proceso, ya que, como afirma Showalter (2002: 34), “cuando las teorías se desvanecen, las biografías aún conservan su fuerza”.
En cuanto al abordaje metodológico, es crucial prestar atención a la construcción del corpus y a las escalas de análisis más adecuadas. Desde la historia de la educación, se busca abordar la complejidad del momento histórico, dando cuenta tanto de los procesos institucionales como de los aspectos subjetivos y colectivos. El camino abierto por la microhistoria (Levi, 1991; Serna y Pons, 1993; Man, 2013), el microanálisis (Revel, 2005) y la historia local (Fernández, 2018; Serna y Pons, 2003) ha resultado relevante para adentrarse en los microclimas institucionales, caracterizados por ambigüedades simbólicas, pluralidad de interpretaciones y redes de relaciones que trascienden los muros de la escuela. Así, el entorno local emerge como un elemento clave para comprender la identidad institucional, y la reconstrucción de memorias institucionales dialoga con la construcción histórica local, provincial y nacional (Montenegro, Vuksinic, Méndez, Peralta, Gervasoni y Bianchini, 2023), contribuyendo al campo de conocimiento de la historia de la educación y tensionando, discutiendo o reelaborando su propio corpus.
La cuestión de las escalas y el “cambio de lente”
La reflexión sobre las escalas de análisis ocupa un lugar central en el campo historiográfico en general y, de manera particular, en la historiografía educativa. Este debate se articula en torno a dos tensiones fundamentales: por un lado, la tensión entre las dimensiones macro y micro, y por otro, entre lo global, lo nacional, lo regional y lo local (Fernández, 2019). Estas tensiones no son meras categorías analíticas, sino que ponen en evidencia una cuestión epistemológica clave: las escalas no pueden entenderse como realidades objetivas ni están definidas a priori. Por el contrario, son constructos que los investigadores definen en el proceso mismo de la operación historiográfica, lo que implica que su selección y uso están cargados de alcances teóricos y metodológicos.
Desde este punto de partida, “cambiar la lente” ha significado en este trabajo un “juego de escalas” en el que lo que prima no es la primacía de una escala sobre otra, sino la relación dialéctica que se construye entre ellas. Al abordar la tensión entre lo macro y lo micro, es crucial destacar que no se trata de una dicotomía entre objetos de estudio, sino de enfoques en relación con el objeto o problema de investigación. Tradicionalmente, esta tensión se ha representado mediante la metáfora del lente: al igual que en un cuadro impresionista, la distancia nos permite captar una imagen de conjunto, donde se distinguen sujetos, paisajes y objetos en la escena. Sin embargo, al acercarnos, esa imagen de conjunto se desvanece, y los elementos que antes parecían claros se vuelven borrosos. A cambio, emergen con nitidez colores, texturas, trazos y detalles que, aunque no siempre visibles desde lejos, son constitutivos de la escena y le otorgan sentido. Esta metáfora ilustra cómo las escalas no son excluyentes, sino complementarias: lo macro y lo micro se necesitan mutuamente para construir una comprensión integral del fenómeno estudiado.
Levi (1991) se interrogaba sobre cómo abordar la relación entre el sistema social y las acciones individuales. Por un lado, el estudio de objetos de gran escala conlleva el riesgo de invisibilizar cómo las personas resuelven sus problemas cotidianos, así como de omitir las prácticas y la capacidad de agenciamiento de los sujetos sociales (Folco y Lionetti 2019). Por otro lado, centrarse exclusivamente en las acciones individuales sin conectarlas con un contexto más amplio puede llevar a una descripción fragmentada y descontextualizada. Para Levi, la perspectiva microhistórica ofrece una vía para resolver esta tensión, ya que permite abordar objetos de gran escala reduciendo el nivel de observación. Expresiones como “agudizar la mirada”, “poner el foco” o “concentrar la lente” han surgido de estas corrientes para describir esta forma de pensar los problemas de estudio y delimitar los corpus documentales (Fernández, 2019).
En este sentido, estudiar una vida individual, una institución o un objeto local no implica aislarlos, sino situarlos en relación con las coordenadas más generales en las que se insertan (Serna y Pons, 2003). Como han demostrado los especialistas en microhistoria, la reducción de la escala de observación –entendida más como un experimento que como un mero ejemplo– permite revelar factores previamente invisibilizados y dotar de nuevos significados a fenómenos que se consideraban suficientemente comprendidos (Levi, 1991). Este enfoque no solo enriquece la comprensión de lo particular, sino que también resignifica lo general.
Por otra parte, la tensión entre las escalas geográficas añade otra capa de complejidad a esta reflexión, ya que estas escalas son meras categorías espaciales y constructos políticos. Como señala Fernández (2019), el uso de escalas geográficas permite romper con el predominio del Estado-nación como horizonte omnipresente en las ciencias sociales. Este predominio, que caracterizó a los siglos XIX y XX, ha sido particularmente influyente en la historiografía educativa, donde el Estado-nación se erige como el constructor de la escuela pública moderna (Acevedo Rodrigo, 2019). Ello sumado a los sesgos mencionados que presentan los archivos educativos, ha tendido a privilegiar una mirada macropolítica centrada en el desarrollo de la educación pública, enfocándose en aspectos culturales, institucionales y tradiciones nacionales (Carli, 2019).
La crítica a este enfoque “nacional” ha permitido la expansión de trabajos centrados en escalas subnacionales, locales y regionales. En el caso de Argentina, por ejemplo, esto ha implicado renovar la mirada a través de la construcción de una historia de la educación desde las provincias, recuperando las voces de maestros e inspectores en sus propios territorios (Ascolani, 2012). Paralelamente, esta crítica ha dado lugar a investigaciones en el campo de la historia global, en diálogo con la educación comparada. Mientras que los enfoques locales destacan la heterogeneidad y las particularidades de los procesos educativos, los enfoques globales subrayan las similitudes y las circulaciones de ideas y sujetos que permiten construir una imagen más amplia de la historia educativa.
Esta dinámica entre lo global y lo local puede entenderse nuevamente a través de la metáfora del cuadro impresionista: cuanto más nos alejamos, más visibles son las similitudes y regularidades; cuanto más nos acercamos, más se destacan las particularidades y los detalles. Sin embargo, el sentido último no radica en la exclusión de una mirada por otra, sino en su complementariedad. Desde este proyecto de investigación, se ha privilegiado la articulación y el diálogo entre estas escalas, reconociendo la particularidad del sistema educativo argentino y la multiplicidad de sujetos, temporalidades y espacialidades que lo conforman. Más allá de las limitaciones que cada enfoque conlleva por separado, interesa destacar sus aportes para superar la mirada totalizadora del Estado-nación, resaltando la diversidad de actores y ámbitos –tanto subnacionales como supranacionales– que intervienen en los fenómenos educativos.
En este sentido, la educación comparada, que históricamente ha contribuido a consolidar al Estado-nación como unidad de análisis, ofrece hoy herramientas para problematizar las escalas en una perspectiva multinivel. Esta perspectiva permite articular lo macro, lo meso y lo micro, facilitando una indagación más cercana al desarrollo de los sistemas escolares y sus vinculaciones con dimensiones culturales e institucionales (Ruiz, 2025). Además, conecta estas dimensiones con una agenda global que da cuenta de la irrupción de modelos y regularidades subyacentes a la organización de los sistemas educativos (Rust en Ruiz, 2025). En última instancia, no se trata de privilegiar las diferencias o las regularidades, sino de comprenderlas dentro de un juego de relaciones que articulan y dialogan con el Estado-nación, pero que también lo limitan o condicionan. Como sugiere Acevedo Rodrigo (2019), el Estado es solo un Leviatán monolítico y también un entramado de relaciones entre actores que operan en ámbitos subnacionales y supranacionales.
Centrar la mirada en los actores y los ámbitos es fundamental para la reflexión sobre las escalas en la historia de la educación, ya que permite trascender las estructuras macropolíticas y adentrarse en las instituciones y los sujetos que las habitan. Trabajar con escalas macro y micro, así como con diversas escalas espaciales, ha permitido recorrer una trayectoria en la que se entrelazan lo global, lo nacional y lo local. En el caso del sistema educativo argentino, esto ha puesto de relieve la relación entre dimensiones macroestructurales, mesoinstitucionales y microsubjetivas, mostrando cómo el juego de escalas permite construir caminos “desde abajo hacia arriba”, donde el sujeto emerge como el articulador central de todo lo que está bajo el lente.
Un camino “hacia y desde” el sujeto
En las últimas décadas, la crisis de los grandes paradigmas historiográficos ha dado lugar a un retorno al sujeto como eje central de análisis (Hernández Sandoica, 1995; Aróstegui, 1995). Este cambio, que algunos autores han denominado el giro “narrativo-hermenéutico” (Suárez y Ochoa, 2007: 7), ha demandado la incorporación de nuevos enfoques y perspectivas provenientes de diversos campos disciplinares. Estos enfoques han permitido problematizar la noción de que el objeto de la historia es, en esencia, un sujeto: es decir, que el pasado está compuesto por las acciones, pensamientos y experiencias de seres humanos que actuaron como agentes en su contexto histórico. Desde esta perspectiva, el objeto de estudio de la historia de la educación no puede ser entendido como algo inerte o pasivo, sino como un entramado dinámico constituido por sujetos históricos que tuvieron agencia, intencionalidad y subjetividad en la conformación y evolución de los sistemas escolares. Estos sujetos se constituyeron a sí mismos y también contribuyeron a moldear las dimensiones culturales e institucionales de dichos sistemas, articulando lo macro y lo micro político.
Al introducir la capacidad de agencia del sujeto, el historiador de la educación reconstruye “hechos” o “procesos”, y también las motivaciones, creencias, emociones y decisiones de los sujetos del pasado. Esto requiere un enfoque hermenéutico, es decir, un esfuerzo por comprender el sentido que los sujetos del pasado dieron a sus propias acciones y experiencias, que no busca la “objetividad”, sino una comprensión profunda y contextualizada.
Como se señaló, la expansión del campo de la historia de la educación está ligada al reconocimiento de sujetos que habían sido marginados por la historiografía tradicional. Estos sujetos son múltiples y diversos: individuales y colectivos, actores y testigos, protagonistas y mediadores. Su estudio permite explorar la dialéctica entre lo social y lo histórico, así como las tensiones entre las escalas macro, meso y micro (Oszlak, 2011).
Desde la perspectiva de Oszlak (2011) la escala macro permite observar desde el sujeto aquellos pactos fundamentales sobre los que se asienta el funcionamiento de una sociedad, sus modos de organización, las reglas de juego que gobiernan las interacciones entre los actores e instituciones que la integran. En un segundo nivel, la dimensión meso, el análisis se traslada a los contenidos y orientaciones de las políticas públicas o tomas de posición, adoptadas por quienes ejercen la representación del Estado, de la Iglesia, de las instituciones, pues en materia educativa, este nivel tiene que ver con el rol de las instituciones. En un nivel micro, ese rol se observa en las diversas maneras en que su intervención y su “presencia” pueden advertirse en múltiples manifestaciones de la vida cotidiana de una sociedad, particularmente, en la experiencia individual o colectiva de sus habitantes. Este último nivel, en el que cobra valor el sujeto, es el articulador de las escalas, escalas que como afirma Fernández (2018) son necesariamente entrelazadas, como capas, temporalidades de un todo, de una mirada de conjunto que empieza y termina en el sujeto.
En este proyecto, los sujetos son analizados en un doble rol: como actores protagonistas de procesos de cambio educativo –reformas, innovaciones pedagógicas, etc.–, en términos de “rostro humano” (Bohoslavsky y Soprano, 2010) y como testigos clave que narran, interpretan y transmiten su experiencia histórica.
Como actores, los sujetos aquí estudiados –intelectuales, reformadores, gremios, docentes y estudiantes– protagonizan, traducen, resignifican y reinterpretan (Aguirre y Porta, 2019) procesos de transformación de los sistemas educativos. Su capacidad de agencia se manifiesta –en términos de Oszlak (2011)– en las diferentes escalas ya sea en la producción de discursos políticos, en la elaboración de políticas educativas y en la puesta en acto a nivel institucional (Ball, 2002). Estas escalas no son compartimentos estancos, sino espacios relacionales donde los sujetos circulan y resignifican su acción. Como testigos clave del proceso histórico, los sujetos hacen historia y la interpretan, la narran y la transmiten, convirtiéndose en testigos clave de su tiempo, en un puente entre el pasado y el presente.
Esta dualidad –actor y testigo– enriquece la investigación histórica, ya que permite explorar tanto la acción pasada como su reconstrucción en el presente. Como señala Ricoeur “recordar no es simplemente evocar el pasado, sino reconstruirlo activamente desde el presente” (2004: 56), lo que convierte al testimonio en una fuente compleja y multifacética. En palabras de Ricoeur “el testimonio es siempre una interpretación, un acto de narrar que implica selección, énfasis y olvido” (2004: 162).
Sin embargo, su rol no se limita a la acción en el pasado; el relato del sujeto, su narración, se inscribe en un tiempo presente; contiene el tiempo de los acontecimientos que se están relatando y el del momento en que lo está enunciando. Esto supone inevitablemente mediaciones y resignificaciones que si bien no invalidan el relato requieren situarlo en un contexto histórico, en una trama presente-pasado. Así, en su hacer, el relato de historia oral enlaza tres eventos: el del pasado histórico, el del presente –la narración– y un tercero que se genera en el vínculo con los otros dos (Pasquali, 2019). En ese relato, por lo tanto, los acontecimientos emergen revisitados, se inscriben en nuevos contextos de experiencia que no pueden eludirse al darle entidad como documento histórico.
Desde este posicionamiento el enfoque adoptado en este proyecto busca articular las dimensiones macro, meso y micro a través de la experiencia de los sujetos históricos. Caminar en las huellas de los propios sujetos, aporta una mirada más interna y subjetiva, así como también permite vislumbrar las tensiones, silencios y olvidos que caracterizan toda narrativa histórica. No obstante, si no queremos negar la experiencia histórica no podemos considerarla un agregado de experiencias micro-subjetivas. Por el contrario, el proyecto ha privilegiado un abordaje entendiéndolas como puntos de acceso, como la hendija donde se cuela la luz que permite al lente captar una imagen. Ello supone reconocer que esa luz ilumina ciertas partes, pero deja en la sombra a otras. Trabajar desde el sujeto implica también complementariedad de fuentes y de escalas que permitan suplir los silencios y los olvidos del sujeto o, en otras palabras, vislumbrar lo que queda bajo su sombra.
Así, recorrer el camino del sujeto implica trazar un camino “desde lo micro” aunque no necesariamente ceñido a ello. Es decir, retomando esas narrativas, interpretándolas, contrastándolas con otras fuentes orales y escritas, en suma, otorgándoles historicidad. Un trabajo que siempre ha implicado tanto al sujeto (histórico) como al sujeto que investiga que es quien interviene, interpreta y co construye la narración.
Algunos ejemplos desde un programa de investigación vigente
Mirar un tema clásico en la historia de la educación desde el cambio de lente
Dentro de nuestro proyecto y en coincidencia con el desarrollo y evolución en el campo de pertenencia, las relaciones entre Estado, Iglesia católica y educación se han convertido en una preocupación constante. Sin embargo, siempre se han trazado desde una mirada centrada en el Estado, sobre todo en la jurisdicción nacional y, además, desde documentación oficial, con un peso fuerte en la normativa y los procesos de reformas vinculados a la política educativa.
Descentrar la mirada del Estado sobre el accionar de la Iglesia católica en cualquiera de sus ámbitos implicó un cambio de perspectiva que obligó a reconfigurar e incluso a revisar los procesos ya estudiados en el campo respecto de este tema.
Estas relaciones que la Iglesia católica y el Estado argentino han mantenido en el terreno de la educación constituyen un tema clásico dentro del campo de la historia de la educación. De allí que no solo es posible identificar hitos relevantes que acontecen respecto de los avatares de dicha relación, sino también reconocer las estrategias que la jerarquía eclesiástica puso en marcha, dentro de un proceso que va desde la total regulación estatal, la connivencia con algunos gobiernos de turno, hasta lograr su autonomía conformando una red educativa propia.
Esta lente desde dentro y desde abajo de una institución como la Iglesia católica posibilitó otras lecturas, otras historias y otra territorialidad para comprender los procesos histórico educativos que configuraron esa relación.
Si bien constituye un tema clásico, desde este cambio en el lente, una de nuestras investigaciones reparó en un nudo problemático muy poco explorado: las estrategias de la Iglesia católica argentina para la formación de cuadros docentes y, como consecuencia, la institucionalización de la formación docente católica entre las décadas de 1930 y 1980. Y lo hizo además desde un enfoque muy peculiar: el sujeto y el aporte de las narrativas biográficas para la construcción de su historicidad.
Dentro del estudio de dichas estrategias, se reconstruyó la trayectoria vital de una comunidad de laicas consagradas denominada Total Dedicación (TD, 1949), que por pedido de Monseñor Antonio José Plaza y bajo la referencia y formación de Monseñor Juan Ignacio Pearson, cofundaron una de las primeras instituciones de formación docente católicas: el Instituto del Profesorado Juan N. Terrero, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en 1959.
En un diálogo entre tiempos macro históricos, institucionales y los tiempos vitales del sujeto, se analizó en esa conjunción la característica capilar de las estrategias que la jerarquía implementó en el tiempo para la formación del católico docente. Dicho análisis se realizó desde un juego de escalas desplegadas en este caso a partir de la noción de “capilaridad” (Oszlak, 2011), que fue central como categoría teórica, pero también como abordaje y enfoque.
En el entrecruzamiento de las narrativas con numerosas fuentes primarias y secundarias, se delimitó cómo dichas estrategias de capilaridad para la formación de docentes se asumen, desde el sujeto, en cuatro dimensiones: intra-iglesia, intra-estado, intra-institución e intra-sujeto (Vuksinic, 2024). Ello implicó descomponer las expresiones de lo católico en sus múltiples manifestaciones y dialogar además con otros campos disciplinares como la sociología de la religión, la historia de los catolicismos, entre otros.
Cambiar el lente en este caso abrió a la posibilidad de identificar áreas de vacancia dentro de temas muy tradicionales y estudiados como son las relaciones entre el Estado y la Iglesia en materia educativa, y además reconocer enfoques y metodologías alternativas, que pudieran articular las reformas y las políticas con las subjetividades y las sociabilidades, en los lugares donde unos y otros se entrecruzan: las instituciones.
El cambio de lentes en el estudio de las reformas educativas
Desde sus inicios, este proyecto de investigación ha indagado procesos de reforma educativa durante el siglo XX en diálogo con la política educativa desde una perspectiva de larga duración. No como fenómenos aislados o productos de un contexto histórico específico, sino como parte del devenir del sistema educativo. Tradicionalmente, los estudios sobre reformas se han centrado en el nivel macropolítico, enfatizando los procesos de sanción normativa y los discursos referenciales, mientras que otros aspectos, como la propia noción de reforma, han sido escasamente explorados. Esta noción, sin embargo, se ha construido a partir de aportes interdisciplinarios, incluyendo la historia de la educación, la sociología política y la política educativa. Para superar estas limitaciones, el proyecto ha abordado las reformas en relación con dos dimensiones clave: el nivel de análisis (macro/micro) y las escalas (global, nacional, local/institucional).
El análisis histórico de las reformas ha tendido a privilegiar lo macropolítico, centrándose en las normas, los discursos y las políticas de gran escala. En segundo lugar, ha predominado la escala nacional, con escasos estudios que indagan en reformas provinciales o locales, las cuales, incluso cuando son abordadas, suelen enfocarse en aspectos supraestructurales (Puiggrós, 1997). Desde el campo de la educación comparada, la teoría de la internacionalización de Schriewer (1997) contribuyó a ampliar el análisis de las reformas a nivel global, aunque aún desde una perspectiva predominantemente macropolítica.
El proyecto ha problematizado la relación entre reforma y cambio educativo, destacando la aparente inmutabilidad de la “forma escolar” o su “gramática” (Tyack y Cuban, 1995). Esta perspectiva sugiere que muchas reformas no logran alterar el núcleo duro de la escolarización, lo que explica su relativo fracaso (Viñao Frago, 2001) sin considerar que el cambio educativo no es un fenómeno inmediato, sino un proceso de larga duración que resulta de la sedimentación de prácticas derivadas tanto de reformas macropolíticas como de innovaciones micropolíticas (Giovine y Martignoni, 2010; Juliá, 2001). En efecto, no todos los cambios a nivel escolar son producto de reformas, pero tampoco es posible afirmar que las prácticas y saberes escolares permanezcan inalterables frente a ellas (Gonçalvez Vidal, 2006).
De allí que la noción tradicional de reforma educativa dejaba fuera la posibilidad de observar otros procesos de transformación con impacto o trayectoria dentro de las instituciones educativas. Así se propuso un cambio de perspectiva: trascender la mirada “desde arriba”, que piense a las reformas en términos de decisión-implementación, para enfocarse en las escuelas, las instituciones y los sujetos, inscribiéndolas en su trama histórica y en el microclima institucional sin dejar de dialogar con su contexto de producción nacional y global. Ello no supuso mirarlas desde el caso o la particularidad sino desde sus límites y posibilidades. En esta mirada “desde lo micro”, las instituciones educativas son entendidas como portadoras de una cultura escolar (Juliá, 2001), un producto histórico que comprende normas, saberes y prácticas que no es estática, sino que media la adaptación o reinterpretación de las mismas, permitiendo comprender cómo se materializan en contextos específicos generando nuevos significados.
El “cambio de lente” permitió explorar procesos menos estudiados, como las innovaciones educativas (Viñao Frago, 2002), definidas como propuestas de cambio concretas, centradas en el currículo, los métodos de enseñanza, las formas de evaluación o la gestión escolar (Ruiz, 2016). Dentro de la historia reciente y en el contexto de la transición democrática, este proyecto identificó un conjunto de innovaciones que surgieron como microexperiencias escolares, implementadas de manera gradual y voluntaria, adaptándose a las particularidades institucionales. Estas innovaciones, conceptualizadas como “otra forma de reforma” (Méndez y Giovine, 2021), partían de un programa macropolítico, pero se materializaban a partir de las mediaciones y redefiniciones que se generaban, con la participación activa de los actores escolares. Este enfoque permitió cuestionar la idea de que la transición democrática careció de un programa de reforma educativa. Por el contrario, frente a la idea de la reforma macropolítica como punto de partida, mostró cómo las innovaciones sentaron las bases para promover los cambios y transformaciones institucionales que permitieran pensarlas como punto de llegada y así habilitar la mirada sobre otros fenómenos.
Por tratarse de un trabajo enmarcado en la historia reciente de la educación fue posible acceder a los actores a través de entrevistas que recuperaron su trayectoria académica, profesional y política. Allí se pudo reconstruir también la circulación y relación entre estos con ámbitos globales de influencia como por ejemplo los organismos internacionales. Esto implicó dar voz a los sujetos y, dentro de ese universo de voces, destacar a los reformadores como sujetos centrales en la construcción discursiva de una reforma, pero también como mediadores entre escalas, ya sea a nivel global, nacional como institucional (Méndez, 2018).
En cuanto a las fuentes, el desafío fue recuperar una polifonía que permitiera narrar estos procesos desde la experiencia histórica. Se realizaron entrevistas en dos etapas. En una primera a quienes se denominó “reformadores” y, en una segunda, a directivos, docentes y estudiantes de instituciones que participaron de dichas innovaciones. Ello se combinó con la recopilación y análisis de textos legales, documentos institucionales, testimonios de época y obras académicas que permitieran articular las perspectivas macro y micro (Giovine, 2012). Este enfoque permitió indagar en la construcción de los discursos políticos y académicos que sustentan las reformas, así como en las prácticas concretas que las materializan. De esta manera, los reformadores, en distintos niveles, permitieron articular la trama macro, meso y micro, los diferentes contextos de producción y puesta en acto de estas reformas.
Ahora bien, para posibilitar dicha articulación, fue preciso trascender el análisis de la cultura escolar limitado a una mirada puramente institucional. En términos de Escolano (2000), la cultura escolar fue entendida en tres niveles de análisis. En primer lugar, la cultura política de la escuela, que se elabora a partir de los discursos que han definido los sistemas educativos y sus reformas, y que puede entenderse como el resultado de una coalición entre “administradores” y “teóricos”, o como han sido denominados, “funcionarios” y “expertos” (Méndez y Giovine, 2021). En segundo lugar, la cultura académica de la escuela, que se construye en torno a los conocimientos que delimitan el saber experto y que refleja las particularidades del campo de producción de esos conocimientos que impacta en la producción política pero también moldea las prácticas, la formación docente. Finalmente, la cultura empírica de la escuela, que se configura a partir de las prácticas cotidianas en las instituciones educativas. Así fue posible reconocer la autonomía relativa de las escuelas para producir su propia cultura, la cual, en la historia reciente, ha sido en ocasiones devaluada frente a la cultura académica dominante. Conjuntamente, la trayectoria de los reformadores puso en evidencia la imbricación de la cultura política y la cultura académica en la producción de discursos que portan las reformas. Mientras que el nivel de la cultura empírica permitió indagar no solo el pasado sino también las “huellas” y pervivencias en los sujetos y en la memoria institucional, incluso cuando, a nivel político, fueron interrumpidos en el tiempo (Montenegro y Vuksinic, 2023).
De esta manera, el proyecto priorizó el análisis de las reformas desde la perspectiva de los reformadores, entendidos como sujetos plurales que median entre lo macro y lo micro (Méndez, 2023). A través de sus trayectorias, de sus relatos y narrativas, fue posible “mirar por la hendija” procesos de reforma y recuperar las voces de los actores involucrados, desde funcionarios y expertos hasta docentes y directivos. Al trascender la mirada tradicional, se ha iluminado la complejidad de los procesos de reforma y su impacto en la cultura escolar, sus huellas, sus pervivencias, pero también sus olvidos o “fracasos” (Méndez, 2023).
Discusiones finales
El presente trabajo buscó contribuir al diálogo propuesto en este Dossier en torno a las proyecciones historiográficas y metodológicas de la historia de la educación en Argentina. En este sentido, se recuperó la trayectoria de un proyecto de investigación vigente, tomando como base sus presupuestos teóricos y epistemológicos, y, a partir de ejemplos concretos, se trazaron los aportes que estos suponen para la reflexión. Se empleó la metáfora del “cambio de lentes” para describir la necesidad de abordar los objetos de estudio integrando diversas perspectivas. Esto implica no solo un cambio en el enfoque, sino también en la forma de captar la complejidad del pasado histórico.
El “cambio de lentes” en este proyecto supone la interrelación de tres elementos claves que se relacionan entre sí de manera reticular y no lineal. En primer lugar, la problematización del trabajo con fuentes documentales y su integración con fuentes orales y narrativas. En segundo lugar, un “juego de escalas” que articula niveles de análisis –macro, meso y micro– y perspectivas en torno a lo global, nacional y local, superando las miradas estrictamente nacionales y autorreferenciales, pero también recuperando las particularidades y matices que suponen las miradas locales, institucionales y subjetivas. En tercer lugar, se sitúa al sujeto como quien articula, quien teje la red que vincula los otros dos elementos. Así se recuperó al sujeto desde dos roles, como actor protagonista de los procesos educativos y como testigo clave de su tiempo. La complementariedad de ambos roles para la construcción del conocimiento histórico permite una comprensión más profunda y contextualizada de los fenómenos educativos.
El sujeto marca un camino “desde lo micro”, donde sus acciones, sus relatos, sus narrativas, permiten acceder a aquello que está bajo su lente, interpretándolas, contrastándolas con otras fuentes orales y escritas, en suma, otorgándoles historicidad. Este enfoque reconoce la capacidad de agencia del sujeto en el proceso histórico, así como el lugar de la subjetividad y la memoria en la construcción del conocimiento histórico-educativo. En este marco, además se situaron los aportes en las reflexiones y desafíos que plantean las investigaciones sobre la historia reciente de la educación.
En síntesis, la reflexión sobre estos elementos supone ya un “cambio de lentes” que permite captar con nueva luz el pasado histórico, donde el sujeto se convierte en la “hendija” que ilumina aspectos, temas, relaciones y articulaciones no visibilizados o problematizados anteriormente. Esta hendija no solo revela tensiones, olvidos y silencios en las fuentes y objetos clásicos de la historiografía educativa, sino que también abre caminos para explorar las experiencias subjetivas, la cultura escolar y las dinámicas institucionales de manera relacional, proponiendo nuevas preguntas que abren a nuevos problemas de investigación. Así, el sujeto, en su doble condición de actor protagonista y testigo clave, se erige en el centro de la investigación, permitiendo articular lo macro y lo micro, lo global, lo nacional y lo local, y construyendo una historia de la educación que dialoga con la pluralidad de voces y temporalidades. Este enfoque no solo revitaliza el campo, sino que también invita a repensar continuamente las herramientas y los marcos teóricos y la integración con otras disciplinas, en un esfuerzo por captar la riqueza y la diversidad de los procesos educativos bajo una nueva luz para continuar pensando y repensando el campo de la historia de la educación.
Referencias bibliográficas
Acevedo Rodrigo, Ariadna (2019). Lo local, lo global y el persistente Leviatán. Las escalas en la historia de la educación. En Arata, Nicolás y Pineau, Pablo (Eds.) Latinoamérica: su educación y su historia. Nuevos enfoques para su debate y enseñanza (pp. 103-118). Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.
Aguirre, Johnatan y Porta, Luis (2019). La formación docente con rostro humano. Tensiones y desafíos polifónicos desde una perspectiva biográfico-narrativa. Espacios en Blanco, Vol. 29, Nº 1, pp. 61-181.
Arata, Nicolás y Southwell, Miriam (Comps.) (2014). Ideas en la educación latinoamericana: un balance historiográfico. Gonnet, Argentina: UNIPE Editorial Universitaria.
Arata, Nicolás y Pineau, Pablo (2019). Latinoamérica: su educación y su historia. Nuevos enfoques para su debate y enseñanza. Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.
Aróstegui, Julio (1995). La investigación histórica: Teoría y Método. Barcelona, España: Editorial Crítica.
Ascolani, Adrián (2012) Actores, instituciones e ideas en la historiografía de la educación argentina Educação, vol. 35, núm. 1, enero-abril, pp. 42-53.
Ball, Stephen (2002). Textos, discursos y trayectorias de la política: la teoría estratégica (E. Miranda, Trad.). Páginas, Vol. 2, Nº 2-3, pp. 19-33.
Barela, Liliana, Miguez, Mercedes y García Conde, Luis (2009). Algunos apuntes sobre historia oral y cómo abordarla. Buenos Aires: Patrimonio e Instituto Histórico.
Benadiba, Laura y Plotinsky, Daniel (2001). Historia oral. Construcción del Archivo histórico escolar. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Novedades Educativas.
Bohoslavsky, Ernesto y Soprano, Germán (2010). Un Estado con rostro humano: Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 hasta la actualidad). Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
Bravo, María Celia (2019). Fuentes oficiales de gobiernos nacionales y provinciales (siglos XIX y XX). Prometeo, 1, pp. 269-275.
Carli, Sandra (2014). La historia de la educación en Argentina en el escenario global. Comunidades interpretativas, historia del presente y experiencia intelectual. En Ideas en la educación latinoamericana: un balance historiográfico (pp. 103-120). Gonnet: UNIPE Editorial Universitaria.
Corradini, Luisa (15 de marzo de 2006). La visión del filósofo y académico francés Pierre Nora. Entrevista, La Nación.
Cuesta, Josefina (1995). De la memoria a la historia. En Alted Vigil, Alicia. Entre el pasado y el presente (pp. 55-92). Madrid: UNED.
Da Silva Catela, Lucila (2002). El mundo de los archivos. En Jelin, Elizabeth y Da Silva Catela, Lucila (Comps). Los archivos de la represión, documentos, memoria y verdad (pp. 195-221). Madrid: Siglo XXI.
Diamant, Ana (2019). Narrativas para narrar historias recientes en educación. En Arata, Nicolás y Pineau, Pablo (Eds.). Latinoamérica: su educación y su historia. Nuevos enfoques para su debate y enseñanza (pp. 401-421). Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.
Diamant, Ana y Ossenbach Sauter, Gabriela (2024). Presentación: 30 años de Congresos Iberoamericanos de Historia de la Educación Latinoamericana (CIHELA). Balance historiográfico. Historia y Memoria de la Educación, 20, pp. 11-42.
Escolano Benito, Agustín (1997). La memoria de la escuela. Revista Vela Mayor, Vol. 4, Nº 11, pp. 1-15.
Escolano Benito, Agustín (2000). Las culturas escolares del siglo XX: encuentros y desencuentros. Revista de Educación, núm. extraordinario, pp. 201-218.
Febvre, Lucien (1970). Combates por la historia. Buenos Aires: Ariel.
Fernández, Sandra (2018). La historia regional y local y las escalas de investigación. Un contrapunto para pensar sobre desafíos historiográficos. Quinto Sol, Vol. 22, N° 3, pp. 1-51.
Fernández, Sandra (2019). Ver de cerca, ver lo pequeño, ver lo diferente: una cuestión de escala. En Salomon Tarquini, Claudia; Fernández, Sandra; Lanzilotta, María y Laguarda, Paula (Eds.). El hilo de Ariadna. Propuesta metodológica para la investigación histórica (pp. 39-49). Buenos Aires: Prometeo.
Folco, María Esther y Lionetti, Lucía (2019). Las fuentes en la Historia Social de la Educación. En Salomon Tarquini, Claudia, Fernández, Sandra, Lanzilotta, María de los Ángeles y Laguarda, Paula (Eds.). El hilo de Ariadna. Propuesta metodológica para la investigación histórica (pp. 293-300). Buenos Aires: Prometeo.
Franco, Marina y Lvovich, Daniel (2017). Historia Reciente: apuntes sobre un campo de investigación en expansión. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Vol. 47, pp. 190-217.
Frías, Carmen y Camicer, Miguel Angel (Eds.). (2001). Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España. Huesca: IBA-Universidad de Zaragoza.
Giovine, Renata (2012). El arte de gobernar al sistema educativo: discursos de estado y redes de integración socioeducativas. Quilmes, Argentina: Editorial Universidad Nacional de Quilmes.
Giovine, Renata y Martignoni, Liliana (2010). Políticas educativas e instituciones escolares en Argentina. Tandil: Editorial UNICEN.
Gonçalvez Vidal, Diana (2006). O fracasso das reformas educacionais: um diagnóstico sob suspeita. Historia de la Educación, Vol. 7, pp. 71-90.
Halbwachs, Maurice (1995). Memoria histórica y memoria colectiva, Reis, Nº 69, pp. 209-222.
Hernández Sandoica, Elena (2005). La biografía, entre el valor ejemplar y la experiencia vivida. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Jelin, Elizabeth (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.
Juliá, Dominique (2001). A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da Educação, Vol. 1, Nº 1, pp. 9-43.
Lahire, Bernard (2004). El hombre plural. Los resortes de la acción. Barcelona: Bellaterra.
Levi, Giovani (1991). Sobre microhistoria. En Burke, Peter (Ed.) Formas de hacer historia (pp. 119-143). Madrid: Alianza.
Mallimaci Fortunato y Giménez Béliveau Verónica (2006). Historias de vida y método biográfico. En Estrategias de Investigación cualitativa (pp. 175-212). Barcelona: Gedisa.
Man, Ronen (2013). La microhistoria como referente teórico-metodológico. Un recorrido por sus vertientes y debates conceptuales. Historia Actual Online, Nº 30, pp. 167-173.
Méndez, Jorgelina (2018). ¿Quiénes hacen las reformas? Políticas de formación docente, reformadores y desplazamientos históricos en la transición democrática (1983-1989). Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica.
Méndez, Jorgelina (2023). La articulación entre historia reciente de la educación y política educativa en el estudio de las reformas: apuntes teórico-metodológicos. Revista de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa (ReLePe), Vol. 8, e21563, pp. 1-16. https://doi.org/10.5212/retepe.v.8.21563.003
Méndez, Jorgelina y Giovine, Renata (2021). La forma de la reforma educativa en la transición democrática argentina: intelectuales, políticos y discursos (1984-1989). Propuesta Educativa, Nº 2, pp. 81-103.
Montenegro, Ana María (2008). Memoria de la escuela. Espacio de frontera entre lo disciplinar y lo formativo. Revista de Educación. Espacios en Blanco, Vol. 18, junio, 2008, pp. 147-166.
Montenegro, Ana María; Méndez, Jorgelina; Peralta, Rubén; Vuksinic, Natalia (2018). La investigación socioeducativa desde el campo de la historia de la educación: instituciones, reformas y sujetos en la trama presente-pasado. En Manzione, María Ana y Díaz, Andrea (Org). Investigación socioeducativa. Problemas y Abordajes (pp. 81-103). Tandil: Editorial UNICEN.
Montenegro, Ana María y Vuksinic, Natalia (2023). Huellas de lo escolar: camino al Bicentenario. Desandar para no naturalizar, preservar para no olvidar. En Montenegro, Ana María; Vuksinic, Natalia, Méndez, Jorgelina, Peralta, Rubén, Gervasoni, Marianela y Bianchini, María Laura (2023). Huellas de lo escolar: camino al Bicentenario, Tandil (1823-2023) (pp. 13-46). Tandil: Editorial UNICEN.
Montenegro, Ana María; Vuksinic, Natalia, Méndez, Jorgelina, Peralta, Rubén, Gervasoni, Marianela y Bianchini, María Laura (2023). Huellas de lo escolar: camino al Bicentenario, Tandil (1823-2023). Tandil: Editorial UNICEN.
Nora, Pierre (2008). Les lleuxde mémolre. Montevideo: Ediciones Trilce.
Nóvoa, Antonio (2003). Textos, imágenes y recuerdos. Escritura de “nuevas” historias de la educación. En Popkewitz, Thomas; Franklin, Barry y Pereyra, Miguel (Comps.). Historia y educación. Ensayos críticos sobre conocimiento y escolarización (pp. 61-84). Barcelona: Pomares Corredor.
Oszlak, Oscar (2011). La capilaridad social del Rol del Estado. Voces en el Fénix: la revista del Plan Fénix, Nº 17, pp. 6-11.
Pargas, Luz (2018). Roger Chartier y las nociones de tiempo y representación. De una historia en minúsculas. Procesos históricos, Nº 34.
Pasquali, Laura (2019). El uso crítico de las fuentes orales. En Salomon Tarquini, Claudia; Fernández, Sandra; Lanzilotta, María y Laguarda, Paula (Eds.). El hilo de Ariadna. Propuesta metodológica para la investigación histórica (pp. 107-114). Buenos Aires: Prometeo.
Pedró, Francesc y Puig, Irene (1998). Las reformas educativas: una perspectiva política e histórica comparada. Barcelona: Paidós.
Perrupato, Sebastián (2024). De Cenicienta a princesa. Proyectos, métodos y líneas de investigación en la historia de la educación en la Argentina. Revista Mexicana de Historia de la Educación, Vol. 12, Nº 24, pp. 95-112.
Puiggrós, Adriana (1997). La educación en las provincias y territorios nacionales. Buenos Aires: Galerna.
Revel, Jacques (2005). Microanálisis y construcción de lo social. En Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social (pp. 125-143). Buenos Aires: Manantial.
Ricoeur, Paul (2004). La memoria, la historia y el olvido. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Riveros, Sonia (Comp.) (2022). Historia de la educación argentina reciente. Memorias, enseñanza e investigaciones. San Luis: Ed. NEU, Universidad Nacional de San Luis.
Ruiz, Guillermo (2016). La institucionalización de la educación en los sistemas escolares. En Ruiz, Guillermo. La educación secundaria obligatoria en el marco de las reformas educativas nacionales (pp. 21-51). Buenos Aires: Eudeba.
Ruiz, Guillermo (2025). La perspectiva subnacional de la comparación en Estados federales: su pertinencia metodológica para estudiar reformas escolares. El caso argentino. Spanish Journal of Comparative Education/Revista Española de Educación Comparada, Nº 46, pp. 81-108.
Schriewer, Jürgen (1997). Sistema mundial y redes de interrelación: la internacionalización de la educación y el papel de la educación comparada. En Caruso, Marcelo y Tenorth, Heinz-Helmar (Comps). Internacionalización: políticas educativas y reflexión pedagógica en el medio global (pp. 41-115). Buenos Aires: Granica.
Serna, Justo y Pons, Anaclet (2003). En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el microanálisis. Revista mexicana. Contribuciones desde Coatepec, N° 4, Vol. II, pp. 35-56.
Showalter, Elaine (2002). Mujeres rebeldes. Una reivindicación de la herencia intelectual feminista. Madrid: Espasa.
Suárez, Daniel y Ochoa, Liliana (2007). La documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Una estrategia para la formación de docentes. Buenos Aires: MECyT/OEA.
Suasnábar, Claudio (2015). Los 20 años de la SAHE y la conformación del campo de la historia de la educación: Una reflexión sobre los procesos de institucionalización y profesionalización académica en educación. En Arata, Nicolás y Ayuso, M. L. (Eds.). SAHE 20: La formación de una comunidad intelectual (pp. 47-54). Buenos Aires: SAHE.
Suasnábar, Claudio (2022). Los “mitos” de la historiografía educativa y la historia reciente de la educación: tres textos y una hipótesis. En Riveros, Sonia (Comp.) Historia de la educación argentina reciente. Memorias, enseñanzas e investigaciones (pp. 13-27). San Luis: Nueva Editorial Universitaria, Universidad Nacional de San Luis.
Thompson, E. P. (1988). La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: Crítica.
Tyack, David y Cuban, Larry (1995). Tinkering toward Utopia: A Century of Public-school Reform. London: Harvard University Press.
Viñao Frago, Antonio (1997). La investigación histórico-educativa. Tendencias actuales. Barcelona: Ed. Ronsel.
Viñao Frago, Antonio (2001). ¿Fracasan las reformas educativas? La respuesta de un historiador. Anuario da Sociedade Brasileira de História da Educação, pp. 21-52.
Viñao Frago, Antonio (2002). Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios. Madrid: Morata.
Viñao Frago, Antonio (2008). La escuela y la escolaridad como objetos históricos. Facetas y problemas de la historia de la educación. Espacios en Blanco, N° 18, pp. 39-78.
Vuksinic, Natalia (2015). Lógicas en torno a la “terciarización” de la formación docente: la Escuela Normal de Tandil (1968-1972). (Tesis de Licenciatura). Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA. Tandil, Bs. As.
Vuksinic, Natalia (2023). ¿Ser católico profesor o ser profesor católico? Estrategias de la Iglesia Católica para la formación docente desde la narrativa de Total Dedicación (Argentina, La Plata, 1930-1980). (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Memoria Académica. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.2848/te.2848.pdf
Vuksinic, Natalia (2024). Mirar por la hendija del sujeto. El aporte de las narrativas biográficas para la reconstrucción de estrategias capilares de formación docente por parte de la Iglesia Católica argentina (La Plata, 1930-1980). En Actas V Coloquio de Investigación Educativa en Argentina. La investigación educativa y la educación pública frente a la encrucijada de la democracia argentina. Rosario, Universidad Nacional de Rosario. 7-9 de agosto de 2024.
⌘
Jorgelina Méndez es doctora en Ciencias de la Educación (UNLP) y Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades (con mención en Historia) (UNQ). Lic. y Prof. en Ciencias de la Educación (UNICEN). Profesora adjunta a cargo de las asignaturas Historia de la Educación I y II y el Seminario La Práctica Docente: enfoques socio-históricos y pedagógicos (Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN). Directora del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales (NEES-CICPBA) (Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN). Co- directora del Programa de investigación Historia, Política y Educación radicado en dicho núcleo. Autora de producciones en el campo de la historia de la educación especialmente en temas de historia reciente, las reformas educativas y la relación entre el campo académico y la política educativa.
Natalia Anabel Vuksinic es doctora en Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la Plata. Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ayudante Diplomada en las cátedras de Historia Social de la Educación I y II, Seminario La Práctica Docente: enfoques sociohistóricos y pedagógicos y Espacio de la Práctica: Memoria Institucional. Departamento de Educación, FCH-UNCPBA. Investigadora del Núcleo de Estudios Educativos y Sociales (NEES-CICPBA). Autora de producciones en el campo de la historia de la educación en temáticas referidas a la historia de la formación docente, en el ámbito estatal y privado/católico.
Pasado Abierto, Facultad de Humanidades, UNMDP se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
[1] Se trata del proyecto inscripto en el Programa de Investigación “Historia, Política y Educación”, acreditado por la SPU y radicado en el Núcleo de Estudios Educativos y Sociales (NEES-CICPBA) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Pasado Abierto

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
.jpg) |
ISSN 2451-6961 (online) Open Past is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
| Included in: | |
| ROAD https://portal.issn.org/resource/ISSN/2451-6961 |
| LatinREV https://latinrev.flacso.org.ar/mapa |
| Latindex Directory https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=26011 |
| Google Scholar Link |
| BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Link |
 | Latin American (Association of Academic Journals of Humanities and Social Sciences) Link |
 | MIAR (Information Matrix for Journal Analysis) Link |
 | SUNCAT Link |
 | WorldDCat Link |
 | Ibero-American News Link |
| CZ3 Electronische Zeitschriftenbibliothek Link |
| Open Science Directory Link |
| EC3 metrics Link |
| JournalsTOCs Link |
| Malena Link |
| Evaluated by: | |
 | Latindex Catalog 2.0 Link |
 | Basic Core of Argentine Scientific Journals Link |
 | DOAJ (Directory of Open Access Journals) Link |
 | ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) Link |
 | REDIB (Ibero-American Network of Innovation and Scientific Knowledge) Link |
 | CIRC (Integrated Classification of Scientific Journals) Link |
| Open Past uses the persistent identifier: | |
|
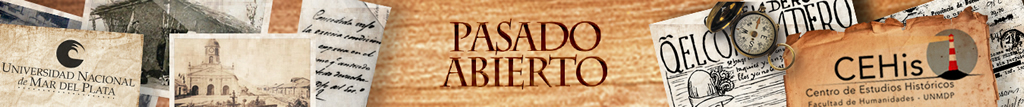









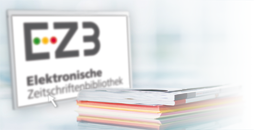
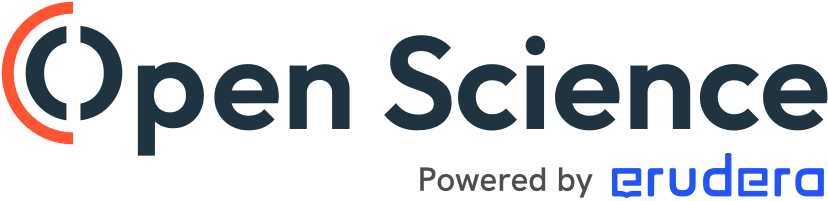



.png)