Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº21. Mar del Plata. Enero-junio de 2025.
ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto
Reseña de Koedijk, Max y Morley, Neville. (2022). Capital in Classical Antiquity. Cham, Suiza: Palgrave Macmillan, 383 págs., ISBN: 978-3-030-93833-8.
Marco Vignardi
Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos,
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
Recibido: 04/02/2025
Aceptado: 11/04/2025
ARK CAIVYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24516961/egm8sjw3t
Palabras clave: Desigualdad económica, antigüedad clásica, acumulación de capital.
Keywords: Economic inequality, Classical antiquity, Capital accumulation.
Capital in Classical Antiquity forma parte de Palgrave Studies in Ancient Economics. Editada por Max Koedijk y Neville Morley, esta obra compila, en una introducción y catorce capítulos, las discusiones presentadas en un workshop celebrado en Berlín en abril de 2018. El evento contó con la participación de destacados especialistas provenientes de universidades de renombre.
La propuesta de los compiladores invitaba a los participantes a reflexionar sobre el libro El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty (2014) y a generar, desde sus respectivas áreas de especialización, una producción que abordara y discutiera la aplicabilidad de los conceptos formulados por el autor para el mundo antiguo. No resulta sorprendente que el principal compilador y organizador del workshop sea Neville Morley, ya que en sus trabajos busca fomentar un diálogo entre el mundo contemporáneo y el mundo antiguo. En este caso, Morley redobla la apuesta y plantea cómo el análisis de la desigualdad económica realizado por Piketty podría suscitar nuevas interrogantes respecto al mundo antiguo.
En la introducción del libro, Koedijk y Morley argumentan que, al estudiar las sociedades antiguas, con frecuencia se pone el foco únicamente en el 1% de la población, un grupo reducido conformado por los más ricos. En esta publicación se plantea la forma en la cual los sectores más adinerados concentraban cada vez más riqueza, y cómo esto conducía a una mayor desigualdad en la sociedad. Por ello, los autores consideran que es esencial analizar no sólo cómo se distribuye la riqueza, sino también, cómo se legitima la desigualdad, dado que el mundo antiguo no es algo estático sino que posee lógicas internas que varían según el tiempo y el lugar.
La estrategia empleada para obtener una nueva perspectiva en el análisis de la desigualdad económica, radica en la fórmula de Piketty: r > g. Esta ecuación, que sintetiza el pensamiento del autor, sostiene que el retorno del Capital (entendido según el autor como “la suma total de activos no humanos, que pueden ser poseídos e intercambiados en un mercado humano”) supera el crecimiento económico de una sociedad en su conjunto, y termina incrementando la desigualdad económica, generando grandes fortunas que crecerán de generación en generación. Esto ocurriría, según Piketty, debido a que los estratos sociales más altos no distribuyen la riqueza entre los estratos sociales más bajos. Si bien el autor formuló esta idea para explicar la concentración de la riqueza en las sociedades capitalistas, esta propuesta también puede resultar una valiosa herramienta para analizar la desigualdad económica a lo largo de la historia. Es por ello, que en este libro, diversos autores pondrán a prueba esta fórmula y la discutirán a partir del abordaje del problema mundo Grecorromano.
En el primer capítulo, Michael Leese se propone analizar los problemas inherentes a la acumulación de capital comercial y financiero a largo plazo en la antigua Grecia. Sostiene que, si bien la teoría de Piketty es aplicable a este contexto, deben realizarse ciertos ajustes. En su investigación, Leese expone cómo los grandes comerciantes y prestamistas lograban generar considerables sumas de dinero. Sin embargo, estas fortunas no lograban mantenerse a largo plazo, especialmente durante las sucesiones, debido a la intervención de tutores codiciosos o ineficaces administradores, lo que resultaba en la desintegración de las fortunas. En particular, en el caso de los comerciantes, se observa que, tras el fallecimiento de alguno de estos, sus hijos no heredaban los vínculos comerciales, ya que estos dependían de relaciones personales, las cuales se veían interrumpidas con el cambio de heredero. Esta inestabilidad de las fortunas comerciales no aseguraba la permanencia de las familias como élites intergeneracionales, lo que contrastaba con quienes basaban su fortuna en la propiedad de la tierra. Es por ello que las familias adineradas de la época optaban por adquirir grandes extensiones de tierras, ya que estos activos garantizaban su posición en la élite a largo plazo.
En su conclusión, Leese argumenta que el modelo de acumulación de Piketty puede aplicarse al contexto de la Antigua Grecia, aunque ajustado a las lógicas de acumulación propias de las sociedades premodernas. Observa que, en este contexto, el dinero no tiene el mismo valor como sinónimo de riqueza que plantea Piketty, debido a su inestabilidad y su incapacidad para ser transferido de manera efectiva entre generaciones. En cambio, la verdadera riqueza en la Antigua Grecia residía en la tierra, un activo capaz de garantizar la perpetuidad de las élites, siendo el acceso a la propiedad territorial la principal causa de la desigualdad.
En el capítulo siguiente, Manu Dal Borgo examina la desigualdad durante la Guerra del Peloponeso, analizando la evolución de los mercados laborales y de capital en Atenas, Esparta y sus aliados mediante modelos económicos clásicos. A partir de la comparación de las tasas de retorno del trabajo y del capital, se explora la hipótesis de que los conflictos bélicos impactan en estas tasas, como sugiere Piketty. Se propone una explicación financiera que resalta el aumento del poder de negociación de los trabajadores asalariados, lo cual influyó en las decisiones de figuras como Pericles y Cleón, y en la relación entre la aristocracia y el demos.
Usando la teoría de juegos, se argumenta que el abandono de proyectos colectivos, como la liga de Delos, fue consecuencia de la escasez de recursos para la guerra, situación que se agravó por la mayor movilidad de la fuerza laboral militar cualificada. Además, la piratería ateniense, especialmente tras la expedición siciliana, contribuyó a este fenómeno. El análisis concluye que la estancación salarial y la deflación en los últimos años de la década de 410 a.C. no fueron causadas por lealtades políticas, sino por los choques exógenos de la guerra, que favorecieron a los propietarios de capital en detrimento de los trabajadores asalariados.
En el siguiente capítulo, Sven Günther lleva a cabo un análisis crítico del Económico de Jenofonte, con el propósito de evidenciar que el autor no busca presentar una obra meramente filosófica, sino proponer un modelo socioeconómico práctico destinado a su implementación en la sociedad. Se expone cómo este modelo, a través de sus componentes fundamentales (liderazgo perfecto, organización estratégica, jerarquía, emulación y permeabilidad vertical basada en logros y méritos) trasciende toda su obra y se refleja en los aspectos socioeconómicos vinculados al concepto de capital. Asimismo, se incluyen ejemplos del uso indebido del capital y los riesgos asociados que se integran al modelo social propuesto por Jenofonte. En la conclusión, el autor argumenta que en la obra de Jenofonte se puede identificar un modelo de sociedad basado en la meritocracia que incorpora conceptos económicos, al mismo tiempo que hace uso del concepto de capital. Este enfoque del capital va más allá de la perspectiva ofrecida por Piketty, adentrándose en esferas culturales, sociales y simbólicas, encontrando mayores afinidades con la concepción de Bourdieu sobre el capital, pero sin limitar ni encasillar el pensamiento de Jenofonte ya que este excede ambas concepciones.
En el capítulo siguiente, Dorothea Rohde realiza un análisis sobre los impuestos en la Atenas del siglo IV a.C. y su relación con el control de la fortuna de los ciudadanos más acaudalados. La autora retoma la teoría de Piketty sobre la concentración de la riqueza (r > g) y destaca cómo esta establece que los individuos más ricos tienden a acumular mayores fortunas a lo largo de las generaciones. Rohde examina la aplicabilidad de esta teoría en el contexto ateniense, apoyándose en un exhaustivo análisis de las fuentes sobre los ingresos y gastos de las élites. En su estudio, plantea que, aunque las élites generaban grandes riquezas, los deberes cívicos hacia la polis limitaban la concentración de su riqueza de manera generacional. Estos deberes incluían la obligación de realizar donaciones sustanciales o de financiar eventos y festividades con fondos propios, lo cual forzaba a las élites a diversificar sus negocios para poder sostener su posición y cumplir con tales responsabilidades. Finalmente, la autora concluye que la afirmación de Piketty, según la cual los ricos tienden a enriquecerse aún más en sociedades democráticas con mercados y propiedades privadas, no es aplicable al contexto de la democracia ateniense del siglo IV a.C.
En el capítulo siguiente, se transita del mundo griego al romano. El compilador del libro, Max Koedijk ofrece una reflexión sobre el estatus como un factor complejo que tanto frena como acelera la acumulación de riqueza y la profundización de la desigualdad social en la República romana tardía. Koedijk argumenta que la competencia entre los miembros de la élite por ocupar posiciones políticas clave y por influir en la opinión pública, a través de la organización de eventos ostentosos, generaba un despilfarro de recursos que, en muchos casos, podría haberse destinado a actividades económicas productivas, como la inversión en negocios más rentables. Sin embargo, este fenómeno no solo resultaba una pérdida de recursos, sino que también fortalecía la concentración de la riqueza en manos de algunos miembros de la élite, quienes, al endeudarse para mantener su estatus y seguir participando en esta competencia, recurrían a transferencias de propiedades o pagos de deudas entre sí, lo que acentuaba la desigualdad dentro de la propia élite.
Koedijk concluye que, aunque este proceso contribuyó al aumento de la desigualdad, no es suficiente por sí solo para explicar su origen. En su opinión, la desigualdad en la República tardorrepublicana debe entenderse como un fenómeno complejo, resultado de una serie de factores interrelacionados, siendo las dinámicas de poder y dominación política las principales fuerzas que modelaron este fenómeno. En este contexto, el autor destaca el papel crucial de figuras como Sila y las proscripciones, que actuaron como factores decisivos en la generación de desigualdad, situándolos por encima de la mera relación entre la tasa de rentabilidad del capital (r) y el crecimiento económico (g). No obstante, Koedijk no pierde de vista la influencia que las competencias de estatus tuvieron en el contexto más amplio de la desigualdad social, sugiriendo que el análisis de estos factores debe ser parte integral de cualquier intento de entender las dinámicas sociales de la época.
En el capítulo siguiente, Cristina Rosillo López lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre los alquileres en la Roma de la década del 40 a.C. y examina el impacto de la intervención estatal en la desigualdad económica. La autora señala que los alquileres representaban una proporción significativa del gasto familiar, llegando en algunos casos a constituir hasta el 50 % del presupuesto de una familia, lo cual limitaba el acceso a otros bienes esenciales, como la cantidad adecuada de alimentos necesarios para mantener a una familia romana. Además, destaca que, en la megalópolis de Roma, los alquileres eran los más elevados de toda Italia.
Al abordar las políticas de control de precios de los alquileres implementadas por César, quien estableció un precio máximo para todo el territorio italiano, y la legislación de Caellius, que proponía la suspensión del pago de alquileres durante un año en Roma, Rosillo López concluye que estas medidas estatales podrían haber contribuido a la reducción de la desigualdad económica. Al fijar un límite a los precios de los alquileres y ofrecer un periodo sin pagos, las familias habrían podido destinar los recursos previamente asignados al alquiler a la satisfacción de otras necesidades básicas, mejorando así su calidad de vida y contribuyendo a una disminución de la desigualdad económica en la sociedad romana.
En el siguiente capítulo, Myles Lavan y John Weisweiler parten de la afirmación de Piketty sobre la riqueza, según la cual esta sigue un patrón de acumulación lineal, y se disponen a analizar cómo se comporta esta dinámica en el contexto del Imperio Romano para determinar si se ajusta a las observaciones de Piketty. Los autores identifican tres variables clave que influyen en la acumulación de riqueza en el Imperio Romano: la vulnerabilidad de las grandes fortunas a las confiscaciones, el papel de la munificencia en las economías tanto municipales como imperiales, y el tamaño de las propiedades imperiales. Tras examinar estas variables, los autores concluyen que, en el caso del Imperio Romano, los niveles de concentración de riqueza se mantienen en cifras más bajas que las observadas por Piketty en el siglo XIX. Además, destacan que la particular dinámica económica que existía bajo el emperador, condicionaba el proceso de acumulación de riqueza, impidiendo que éste siguiera el mismo patrón lineal que Piketty describe para los períodos modernos. Así, los autores sugieren que las estructuras políticas y económicas del Imperio Romano, al igual que sus contextos sociales y culturales, operaban de manera que limitaba la concentración de riqueza bajo el modelo piketiano.
En el capítulo siguiente, escrito por Collin P. Elliot, se analiza cómo la tesis de Piketty (r>g), se aplica a los primeros años del régimen de Augusto. El autor señala que tras la victoria en la batalla de Actium, Augusto distribuyó grandes sumas de dinero para ganarse el favor de las personas influyentes en Roma, acción que generó inflación y benefició a las élites. Éstas, al recibir el capital, adquirieron vastas extensiones de tierra, lo que elevó la desigualdad de manera exponencial, ya que la tierra se consideraba una forma de capital. El autor concluye que este proceso aceleró una desigualdad que ya venía desarrollándose desde décadas anteriores al gobierno de Augusto y que la reestructuración económica impulsada por la política monetaria de Augusto consolidó y amplió las brechas sociales y económicas, afectando tanto la diferencia entre élites y no élites como las disparidades dentro de la aristocracia, según la calidad y cantidad de su capital.
En el siguiente capítulo, Paul V. Kelly examina el Egipto romano desde el siglo I hasta el 270 d.C., con el objetivo de evaluar la validez de la tesis central de Piketty sobre la desigualdad. Para ello, analiza las tasas de retorno en préstamos, hipotecas y tierras de cultivo en la economía egipcia como provincia romana. Este periodo es relevante debido a la existencia de fuentes que especifican estas tasas de retorno, y porque la economía experimentaba inflación, crecimiento y precios relativamente estables, lo que facilitaba el estudio de la creciente desigualdad. En su conclusión, Kelly identifica una clara tendencia hacia la acumulación de capital, ya que las tasas de retorno eran significativamente más altas que el crecimiento económico, incluso en niveles superiores a los analizados por Piketty en contextos modernos. Esto confirma la presencia de una creciente desigualdad en esa época.
Arjan Zuiderhoeck, en su capítulo, examina las ciudades romanas en Asia Menor entre los siglos I y III d.C. con el objetivo de explorar si existen otras variables que intervienen en la desigualdad económica. Zuiderhoeck argumenta que estas ciudades experimentaron un crecimiento poblacional constante, lo cual favoreció significativamente a las élites urbanas, quienes poseían múltiples negocios inmobiliarios que, ante el aumento de la demanda, incrementaron considerablemente su riqueza. Este proceso contribuyó a una creciente desigualdad, especialmente entre las élites urbanas y las rurales. No obstante, al aplicar la teoría de Piketty, específicamente la relación r>g, el autor reconoce la presencia de factores extraeconómicos que moderan esta tendencia. Destaca que las élites, en parte, destinaban sus recursos a la munificencia y a la construcción de edificios públicos, lo cual, a lo largo del tiempo, contribuyó a disminuir la concentración de riqueza. Este fenómeno se vió afectado por la peste en el siglo III, lo que provocó una reducción de la caridad de la élite. En conclusión, Zuiderhoeck subraya que los factores extraeconómicos, como la cultura política, tienen un impacto sustancial en el comportamiento de las élites e influyeron directamente en la desigualdad.
Adentrándonos en la última parte del libro, nos encontramos con capítulos más reflexivos sobre los aportes de Piketty y las sociedades antiguas y modernas. D.S. Grewal presenta una comparación detallada entre las concepciones de oligarquía en las sociedades antiguas y modernas, con el fin de identificar las características que definen a cada una. Según Grewal, en la antigüedad, la oligarquía estaba estrechamente vinculada a un concepto político, relacionado con una forma de gobierno específica y la distribución de la propiedad. En cambio, la oligarquía moderna se asocia predominantemente a factores económicos. Hoy en día, el poder de las élites no se ejerce tanto a través de estructuras políticas formales, sino mediante el control de los recursos económicos junto a una clase dirigente que cuide sus intereses.
En el siguiente capítulo, K. Bowes realiza una reflexión sobre el modelo de Piketty y el mundo romano. El autor señala que este modelo, al centrarse únicamente en el consumo como parte de la acumulación de capital, no ayuda a entender la degradación de la fuerza laboral explotada, ya que ignora los procesos laborales y los impactos sociales del consumo, los cuales afectan el bienestar de los trabajadores, donde no se puede concluir si hubo una "Gran Enriquecimiento" romano, y con el modelo de Piketty no se podrá llegar a una respuesta al respecto.
En el siguiente capítulo, W. Scheidel realiza un análisis de los aportes de Piketty a partir de los trabajos presentados en capítulos anteriores, reflexionando sobre cómo estas ideas pueden ser discutidas desde la perspectiva del mundo antiguo, señalando tanto sus limitaciones como sus aciertos. El autor argumenta que para comprender adecuadamente la relación r>g, es fundamental entender a la ideología y la tecnología junto a su contexto histórico, dado que estas son las fuerzas que determinan la generación o mitigación de la desigualdad. En este sentido, concluye que la comprensión de la desigualdad requiere considerar la interacción entre el cambio tecnológico, las preferencias políticas y las normas culturales y legales, reconociendo que cada uno de estos factores desempeñan un papel crucial, y como la historia de la desigualdad, a pesar de su complejidad, presenta patrones recurrentes que nos permiten entender mejor las dinámicas entre los que poseen y los que carecen de recursos, especialmente si nuestra interpretación se ancla en un análisis del pasado más remoto.
En el último capítulo, a modo de conclusión, Thomas Piketty realiza un balance de los capítulos anteriores y señala que r>g permite estudiar la historia desde las instituciones, la sociedad y el contexto político y que sin dudas esta fórmula no opera en un vacío, se mete en un sistema con su ideología y contexto. Concluye que si bien las fuentes cuantitativas son pocas, se puede estudiar la desigualdad socioeconómica y la acumulación de capital en la Antigüedad, siendo el presente libro, la prueba de esto.
Sin dudas, Capital in Classsical Antiquity ofrece una nueva manera de abordar los problemas relacionados a la desigualdad en el mundo Antiguo, gracias a las ideas de Piketty y la visión de grandes especialistas del área a través de una serie de estudios que analizan diferentes aspectos económicos, políticos y sociales de las sociedades grecorromanas. El libro demuestra cómo conceptos contemporáneos sobre la concentración de la riqueza y la desigualdad pueden ser útiles para entender fenómenos similares en épocas pasadas sin caer en paralelismos y anacronismos innecesarios.
A lo largo de los capítulos, se discute cómo las estructuras sociales, las dinámicas de poder y las instituciones políticas influyeron en la acumulación y distribución de la riqueza en la antigüedad. El análisis revela que, si bien la fórmula de Piketty ofrece un marco útil para abordar la desigualdad, también es necesario tener en cuenta las particularidades de cada sociedad, como la importancia de la tierra en el mundo griego y romano, las diferencias en la movilidad social, la ideología, la cultura política y la intervención del Estado.
Esta obra logra con creces su objetivo de obtener una mejor comprensión de la Antigüedad mediante la aplicación de un enfoque proveniente del mundo contemporáneo. Este libro no solo enriquece el debate académico sobre la desigualdad, sino que también demuestra cómo el análisis de la antigüedad puede ofrecer lecciones valiosas para el presente.
Pasado Abierto, Facultad de Humanidades, UNMDP se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Pasado Abierto

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
.jpg) |
ISSN 2451-6961 (online) Open Past is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
| Included in: | |
| ROAD https://portal.issn.org/resource/ISSN/2451-6961 |
| LatinREV https://latinrev.flacso.org.ar/mapa |
| Latindex Directory https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=26011 |
| Google Scholar Link |
| BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Link |
 | Latin American (Association of Academic Journals of Humanities and Social Sciences) Link |
 | MIAR (Information Matrix for Journal Analysis) Link |
 | SUNCAT Link |
 | WorldDCat Link |
 | Ibero-American News Link |
| CZ3 Electronische Zeitschriftenbibliothek Link |
| Open Science Directory Link |
| EC3 metrics Link |
| JournalsTOCs Link |
| Malena Link |
| Evaluated by: | |
 | Latindex Catalog 2.0 Link |
 | Basic Core of Argentine Scientific Journals Link |
 | DOAJ (Directory of Open Access Journals) Link |
 | ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) Link |
 | REDIB (Ibero-American Network of Innovation and Scientific Knowledge) Link |
 | CIRC (Integrated Classification of Scientific Journals) Link |
| Open Past uses the persistent identifier: | |
|
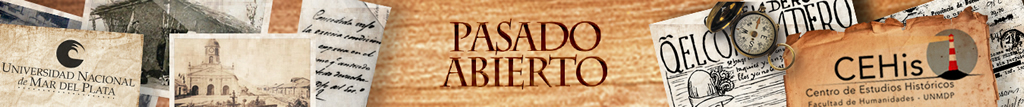









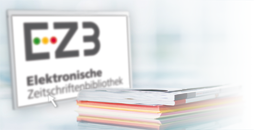
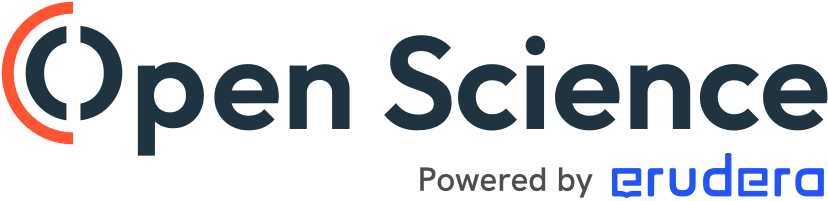



.png)