ISSN Nº2796-8480
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar
Año 5, Nro. 5, Mar del Plata, Argentina, 2025
#Artículos
Mujeres y trabajo en espacios de agricultura intensiva
Aportes teóricos y empíricos para su interpretación[1]
Women and work in spaces of intensive agriculture. Theoretical and empirical contributions for its interpretation
Recibido: 28/08/2024 - Aceptado: 25/06/2025 – Publicado: 16/07/2025
Analía Verónica Di Bona
Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina
Magister en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER), Facultad de Ciencias Agrarias, (UNMDP). Licenciada en Geografía, Facultad de Humanidades, UNMDP. Docente e Investigadora del Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. Becaria Doctoral Instituto Argentino de Oceanografía – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IADO-CONICET), Doctoranda en Geografía en la Universidad Nacional del Sur.
Cita sugerida: Di Bona, A. (2025). Mujeres y trabajo en espacios de agricultura intensiva: Aportes teóricos y empíricos para su interpretación. Pleamar. Revista del Departamento de Geografía, (5), 1-31. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar/index
Este artículo se encuentra bajo Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Resumen
El trabajo recorre los antecedentes y la evolución más reciente de los estudios laborales con perspectiva de género. Hace referencia a la situación laboral femenina en América Latina, así como a las particularidades regionales que manifiesta el fenómeno de feminización de la agricultura en contextos de reestructuración y globalización agraria. Expone una serie de estudios empíricos que dan cuenta de avances en su interpretación y la dinámica que adquieren estos fenómenos en los distintos espacios donde acontecen. Se presentan estudios del ámbito regional y local que señalan la complejidad del fenómeno y distintas propuestas teórico-metodológicas para su abordaje.
Palabras clave: mujeres; trabajo rural; agricultura intensiva; género; territorio
Abstract
This paper traces labour studies background and their most recent evolution from a gender perspective. It deals with female labor in Latin America and the regional peculiarities of agriculture feminization manifesting in agrarian globalization and restructuring contexts. It exposes a series of empirical studies that show progress in their interpretation and the dynamics that these phenomena acquire in the different spaces where they occur. Both regional and local studies addressing the phenomenon's complexity and some theoretical and methodological proposals to approach it are presented.
Keywords: women; rural work; intensive agriculture; gender; territory
Introducción
En América Latina los procesos de reconversión productiva ocurridos en el agro y las transformaciones de los mercados de trabajo durante los años noventa en el siglo XX han propiciado una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral del sector. Este fenómeno -con distintos matices según el contexto particular de cada país de la región- se ha denominado feminización de la agricultura. En líneas generales,
La feminización de la agricultura se refiere a la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral agrícola, ya sea como productoras independientes, como trabajadoras familiares no remuneradas o como asalariadas. Las mujeres no sólo trabajan en los campos y pastizales, sino también en plantas agrícolas de procesamiento y embalaje (Lastarria-Cornhie, 2008, p. 4).
El fenómeno de asalarización revela que la incorporación de las mujeres al trabajo es fundamentalmente de carácter temporario y se asocia al modelo de flexibilización de las relaciones laborales, productivas y de la organización del trabajo, en zonas agrícolas altamente modernizadas, relacionadas con la agroindustria de exportación, la agricultura comercial, industrias y maquilas (Valdez, 2005).
Los estudios centrados en caracterizar los procesos de trabajo donde están presentes las mujeres verifican la segmentación según el género de la fuerza de trabajo. Lara (1995) señala que:
La división de tareas por sexo, dentro de los procesos productivos en la agricultura, no se asocia estrictamente a criterios técnicos, sino que encuentra en estos esquemas una manera de organizar y jerarquizar la fuerza de trabajo sexualmente diferenciada. Es justamente en la jerarquización de las tareas donde se expresa la mayor desigualdad de oportunidades entre varones y mujeres, ya que allí la construcción social de las calificaciones juega un rol central (p. 12).
En Argentina, Mingo (2011) y Mingo y Berger (2009) constatan estos procesos en la agricultura intensiva del Valle de Uco (Mendoza) señalando que los roles sociales que asocian lo femenino con una serie de cualidades naturalizadas, por un lado, y con la exclusividad de las responsabilidades en el trabajo reproductivo, por el otro, aportan a las trayectorias laborales de las mujeres, conformando estereotipos de trabajo remunerado femenino adaptables a empleos temporarios de baja remuneración y calificación dentro del sector agrícola.
Aparicio (2012) y Neiman (2010) indican que las inserciones femeninas ocurren en tiempos de reestructuración agraria y cambios en el empleo que destacan por una mayor transitoriedad. Los estudios empíricos sobre el tema apuntan procesos de segmentación por género que limitan las inserciones a modalidades temporarias y eventuales, en determinadas tareas y dibujando un perfil de trabajadora dócil e implicada. La presencia de diversos sujetos que participan en la intermediación laboral y los vínculos con los espacios urbanos amplía la mirada territorial en el funcionamiento de los mercados de trabajo.
Las condiciones de inserción femenina aún no suponen una mejora en el estatus laboral. La informalidad del empleo es un fenómeno extendido en la región que afecta a hombres y mujeres. La invisibilidad del trabajo femenino agrícola en los marcos jurídicos es un aspecto relevante y pese a que en algunos países de la región han sido revisados recientemente es escasa o nula su implementación.
La cartografía de estos procesos señala a los espacios de agricultura intensiva que se extienden en los intersticios de las periferias urbanas, especialmente de ciudades intermedias. Di Bona (2019) describe la aparición de trabajo asalariado femenino en el cinturón frutihortícola del partido de General Pueyrredon, ligado al perfil exportador que adquiere la fruticultura local producto del surgimiento en la zona de cultivos no tradicionales como frutas finas (cerezas, frutillas, arándanos) y kiwi. En este escenario, el estudio confirma la feminización de espacios de agricultura intensiva y la incidencia de los estereotipos de género en el funcionamiento del mercado de trabajo rural, así como en las trayectorias laborales femeninas desde una perspectiva integrada de los ámbitos productivos y reproductivos.
Durante los últimos años, se observa una prolífera y renovada producción académica desde la Sociología y los Nuevos Estudios del trabajo en diálogo con la Geografía y los aportes de la Crítica feminista, que aporta a la comprensión de la problemática relacional y multidimensional que enmarca las inserciones laborales femeninas. En este trabajo se recorren los antecedentes y la evolución más reciente de los estudios laborales con perspectiva de género. Se hace referencia a la situación laboral femenina en los mercados de trabajo agrícola de América Latina, así como a las particularidades regionales que manifiesta el fenómeno de feminización de la agricultura en contextos de reestructuración y globalización agraria.
Así mismo, se exponen una serie de estudios empíricos que dan cuenta de avances en su interpretación y la dinámica que adquieren estos fenómenos en los distintos espacios donde acontecen. Se presentan estudios latinoamericanos y del ámbito local que permiten aproximar a las particularidades que asume la participación femenina en los mercados de trabajo agrícola y las distintas propuestas de los autores para su abordaje.
Las interpretaciones desde la economía
La mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral, así como las características específicas que asume la inserción femenina en los mercados de trabajo agrícola, constituyen temas relevantes en las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales.
Desde la economía, el análisis de la producción social, y particularmente el estudio del mercado laboral, ha sido abordado desde diferentes posiciones teóricas. Sin embargo, es innegable el predominio de la teoría neoclásica. Las teorías desarrolladas en el terreno de la economía tienen una capacidad limitada en su argumentación para explicar la situación de la mujer en el mercado laboral. Al abordar el estudio de este mercado con categorías económicas generales no ha sido planteado un análisis que podría introducir el debate sobre las relaciones de género que están involucradas en la producción. A partir de la teoría económica, el estudio de la participación laboral de la mujer se realiza en el marco del mercado de trabajo masculino (Sollova Manenova y Baca Tavira, 1999, p. 70).
La economía neoclásica ha abordado el tema desde las prácticas de discriminación como preferencias, la teoría del capital humano y la nueva economía de la familia bajo el falso supuesto de que el mercado de trabajo,
Presenta un comportamiento en condiciones de competencia perfecta, donde los niveles salariales se corresponden equivalentemente con el producto marginal del trabajo, explicando de este modo las desigualdades en los ingresos salariales como diferencias en los niveles de productividad del trabajo (Sollova Manenova y Baca Tavira, 1999, p. 71).
La visión de las preferencias, considera que las mujeres se concentran en determinadas actividades económicas y la aglomeración del trabajo femenino en un conjunto restringido de actividades explica la segregación ocupacional. Así, se entiende que el efecto de “sobrepoblamiento”, produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo que conlleva a la disminución de los salarios en las actividades donde se emplean las mujeres. Por su parte, la teoría del capital humano, intenta explicar la desigualdad ocupacional y salarial como consecuencia de diferentes grados de acumulación del capital humano. Las mujeres,
prefieren invertir menos en el capital humano porque presentan mejores aptitudes para el trabajo doméstico, donde son más productivas. En tal sentido, las mujeres acumulan menos capital humano, al tener en cuenta la dinámica familiar en la que están implicadas (López Tutusaus, 2011, p. 202).
Si se acepta que las diferencias salariales entre los sexos coinciden con las del capital humano entre hombres y mujeres, éste sería un problema vinculado a las propias reglas del juego del funcionamiento del mercado laboral y no a un proceso de discriminación en el mismo. “Al respecto, Saraví (1997) retoma a Chiplin y Sloane (1980), y argumenta que, si se demostrara que las mujeres han adquirido menos capital humano al momento de incorporarse al mercado de trabajo” (Sollova, Manenova y Baca Tavira, 1999, p. 72), ello debería atribuirse a,
Una discriminación prelaboral o de preentrada; es decir, prácticas discriminatorias que tienen lugar antes que el trabajador se haya incorporado a la fuerza de trabajo, de las cuales, entre las más importantes estaría la desigualdad en las oportunidades educativas. Así entonces, en la explicación de las desigualdades, el capital humano es desplazado por la dinámica de la organización económica familiar (Sollova Manenova y Baca Tavira, 1999, p. 73).
Otra visión dentro de la economía neoclásica, denominada la nueva economía de la familia (complementaria a la teoría del capital humano) tiene en cuenta aspectos como la nupcialidad, divorcialidad, maternidad y la división de roles al interior de la familia. “No pretende explicar la segregación salarial en el mercado laboral por su propio funcionamiento, sino por la organización de la dinámica de la unidad doméstica” (Sollova Manenova y Baca Tavira, 1999, p.75).
La unidad familiar se entiende como un ámbito de decisiones racionales -que incorpora al mercado laboral solo a los miembros que resulten más competitivos en términos de productividad y en función de la relación costo-beneficio-, negando la desigualdad de roles y poder intrafamiliares. En resumen, la economía neoclásica argumenta la menor participación femenina en el trabajo remunerado y la segmentación del mercado de trabajo como resultado de una elección racional e individual de las mujeres que prioriza y naturaliza las responsabilidades reproductivas en el ámbito doméstico. Esta decisión impide o limita las oportunidades de adquirir competencias que permitirían a las mujeres desempeñarse en puestos de trabajo calificados y mejor remunerados (Mingo, 2011).
La crítica a la economía neoclásica surge entre los años sesenta y setenta en el siglo XX. En Estados Unidos dos grandes líneas teóricas en el terreno de la sociología tratan de explicar las desigualdades sociales existentes discutiendo los postulados del capital humano: las teorías marxistas contemporáneas y las teorías del mercado dual y de la segmentación del mercado de trabajo (Larrañaga Sarriegui, 2008).
Para la teoría marxista el punto de partida se sitúa en la naturaleza del trabajo doméstico y su relación con el capital.
El marxismo es la primera teoría que reconoce el carácter económico de la producción doméstica, como generación de valores de uso por medio de un trabajo, de una actividad humana transformadora. Así como su carácter esencial para la reproducción de la fuerza de trabajo y de las relaciones de producción capitalistas. Desde el marxismo más tradicional se considera que la configuración de la familia y el trabajo doméstico forman parte de la lógica del capital, por lo que la lucha de las mujeres por su liberación forma parte de la lucha de clases (Castaño Collado, 1999, p. 26).
Borderías Mondejar y Carrasco Bengoa (1994) ponen en primer plano la lógica del capital y consideran que:
La división sexual del trabajo responde a las necesidades del capitalismo en dos aspectos muy concretos: el trabajo doméstico realizado por las mujeres cumple una función de abaratamiento de los costes de reproducción de la fuerza de trabajo; por otra parte, las mujeres constituyen una reserva flexible de mano de obra barata. En consecuencia, las variaciones de la tasa de actividad femenina responden a las necesidades del capital, la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo se explica por su posición en la familia (p.54)
La posición de las mujeres en los ámbitos de reproducción se explica también por relaciones patriarcales que anteceden al capitalismo. Para Hartmann (1979) las mujeres forman el grueso del ejército industrial de reserva necesario para el funcionamiento del capitalismo. La particular situación de las mujeres en el mercado es ajena a éste y deriva de su posición en la familia y las propias mujeres, al internalizar las imágenes socialmente elaboradas sobre el trabajo femenino, admiten como natural e inevitable su condición de
trabajadora de segunda clase (…) las mujeres desempeñan empleos que constituyen una prolongación de las tareas que tradicionalmente realizan en el hogar, constituyéndose un círculo vicioso: al ser responsables del trabajo doméstico, ocupan posiciones subsidiarias en el mercado de trabajo, y ello refuerza, a su vez, la dependencia de la familia. Por ello, la desaparición del capitalismo no garantizaría el fin de la opresión de las mujeres (Castaño Collado, 1999, p. 32).
La teoría de la segmentación del mercado de trabajo parte del reconocimiento de que este mercado es heterogéneo (no es perfectamente competitivo) y que los actores no se encuentran en igualdad de oportunidades. La teoría de la segmentación, cuyos principales representantes son Piore, Doering, Gordon y Edwards, entre otros, es una interpretación alternativa para explicar la dinámica del mercado de trabajo. La idea de diferenciar segmentos en el mercado de trabajo nace de un trabajo colectivo: un documento que Peter Doeringer, Penny Feldman, David Gordon, Michel Piore y Michel Reich elaboran en 1969 para el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Allí identificaron un segmento primario, o central, y otro secundario, o periférico. El sector primario es aquel caracterizado por empleos con salarios elevados, buenas condiciones de trabajo, contratación estable, etc.; mientras que el sector secundario es aquel de bajos salarios, malas condiciones laborales, intermitencias en la contratación, etc. Estos autores encuentran que este último sector estaba relacionado con ciertos grupos demográficos particulares: las mujeres, los jóvenes y los grupos étnicos y raciales minoritarios (Fernández Massi, 2012, p. 2).
Estas teorías se enmarcan en el institucionalismo, uno de sus principales exponentes es Michael Piore con el estudio de los mercados duales y la consecuente segmentación laboral. Este autor de la tradición institucionalista o institucionalista-estructuralista, puso énfasis en el rol que juega la tecnología en los procesos de segmentación. Posteriormente, estas teorías fueron retomadas por otros autores desde una perspectiva más radical.
Así, por ejemplo, Richard Edwards hará una interpretación marxista de la segmentación, afirmando que son las formas de disciplinamiento y control del capital las que determinan los distintos segmentos. Es importante distinguir esta interpretación de la teoría institucionalista, ya que ésta pretende no ser ni neoclásica ni marxista (Fernández Massi, 2012, p. 6).
Según Sifuentes Ocegueda (2006), la visión institucionalista explica la diferenciación social entre los trabajadores y los distintos segmentos del mercado por patrones culturales. El proceso de producción es un “espacio de aprendizaje incidental automático que abre la posibilidad de movilidad social adquirida en el proceso de trabajo mismo y no sólo en función de patrones de educación formal” (p. 47). La empleabilidad del trabajador para la corriente institucionalista es resultado de las necesidades del lado de la demanda.
En resumen, tanto las teorías marxistas como las teorías del mercado dual explican la evolución de la estructura del mercado laboral desde el lado de la demanda e identifican las diferencias de género como un atributo de la oferta de trabajo.
Consideran las relaciones de género como un resultado de las relaciones sociales no incluidas en el ámbito de la teoría del mercado laboral negando de esta manera los efectos de la acción de la clase trabajadora en la asignación preferente de la mujer a los trabajos no cualificados. Aunque Braverman considera que los cambios en la estructura familiar inciden claramente en el aumento de la actividad femenina, ignora los conflictos de género tanto en el mercado como en la familia, atribuyendo la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral a la dinámica del capital e ignorando, por ejemplo, la resistencia de los trabajadores masculinos a esta entrada y el impacto que esto juega en los ritmos y en las modalidades que dicha incorporación adopta (Larrañaga Sarriegui, 2008, p. 95).
Finalmente, un tercer conjunto de autores pertenecientes a la Universidad de Cambridge (F. Wilkinson, J. Rubery, R. Tarling y C. Craig) y del ámbito europeo (W. Sengenberger, P. Villa, P. Ryan o F. Michon) resaltan la conveniencia de utilizar la teoría del desequilibrio (Wilkinson 1981; Tarling 1987, citado en Fernández Huerga, 2010) y el enfoque multicausal que incluye factores económicos, sociales, políticos e institucionales, desde una perspectiva histórica y dinámica (Fernández Huerga, 2010).
Desde el punto de vista metodológico, las investigaciones se orientan al estudio de
La evolución de mercados internos de trabajo concretos y sus relaciones con el mercado externo, el papel de la familia en el proceso de reproducción social y sus consecuencias sobre la estructura del mercado de trabajo (Humphries y Rubery 1984), el empleo femenino y la discriminación de género (Craig et al. 1985), las consecuencias de las tendencias flexibilizadoras desarrolladas desde comienzos de los ochenta (Tarling 1987), entre otros (Fernández Huerga, 2010, p. 130).
Desde esta visión, avanzar en la discusión de la segmentación de los mercados de trabajo donde participan las mujeres, supone comprender
Las condiciones que prevalecen en el mundo productivo, y los valores sociales y culturales, los cuales sancionan las relaciones que se establecen en el mercado de trabajo entre los trabajadores y el capitalista, pero también al interior de la clase trabajadora, en este caso asignándole a la mujer un papel secundario en el mercado de trabajo (Kesser Harris, 1973 citado por Sifuentes Ocegueda, 2006, p. 156).
La crítica feminista y los aportes de la perspectiva de género
Desde otra visión, el género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo.
Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. El género es una categoría transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. Las elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder, con un discurso hegemónico y pueden dar cuenta de la existencia de los conflictos sociales. Y la problematización de las relaciones de género logró romper con la idea del carácter natural de las mismas. Lo femenino o lo masculino no se refiere al sexo de los individuos, sino a las conductas consideradas femeninas o masculinas. En este contexto, la categoría de género puede entenderse como una explicación acerca de las formas que adquieren las relaciones entre los géneros, que algunos consideran como una alternativa superadora de otras matrices explicativas, como la teoría del patriarcado. Se sostiene que (aunque la incorporación del concepto de “patriarcado” constituyó un avance importante para explicar la situación de las mujeres) resultó insuficiente para comprender los procesos que operan dentro de la estructura social y cultural de las sociedades, condicionando la posición e inserción femenina en realidades históricas concretas (Gamba, 2008, p. 43).
El género, distante de la concepción biologicista de los sexos, es una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados mediante los procesos de socialización. Interesa comprender el ámbito en que se estructuran las relaciones sociales de género y los supuestos en que se basan para dar cuenta del orden jerárquico que establece. Las relaciones de género son sociales e históricas, son relaciones de poder, se enmarcan en normas, son asimétricas y transversales.
¿Desde cuándo ocurren estos procesos? ¿Dónde? ¿Qué implicancias conlleva?
La división sexual del trabajo tiene sus orígenes en el ámbito familiar. Se instituye con el desarrollo cada vez más complejo de las sociedades. Tal como lo dicen Hirata y Kergoat (1997), la división del trabajo entre los varones y las mujeres forma parte de la división social del trabajo. Desde un punto de vista histórico, se observa que la actual estructuración de la división sexual del trabajo (trabajo asalariado/trabajo doméstico, fábrica-oficina/familia) apareció simultáneamente con el capitalismo, y que la relación salarial no hubiera podido establecerse en ausencia del trabajo doméstico (de paso advertimos que este concepto de ‘trabajo doméstico’ no es ni a-histórico ni transhistórico; por el contrario, su aparición está fechada históricamente) (Kandel, 2006, p. 14).
Las relaciones de género y las relaciones de producción capitalistas actuales están entrelazadas en una historia fundante de desigualdad y subordinación femenina.
Durante miles de años, el trabajo en la esfera pública fue considerado exclusivamente “cosa de hombres”, mientras el trabajo doméstico quedaba bajo la responsabilidad de las mujeres. La incorporación de éstas al ámbito laboral se dio, entonces, en condiciones desiguales, en situación de desempleo, percibieron así salarios inferiores, por falta de experiencia y por la oposición de los hombres a que “sus lugares” fueron ocupados por ellas. Estas relaciones desiguales se desarrollaron consagrando un sistema desigual. Coincidimos que la opresión de la mujer trabajadora es doble. La sociedad patriarcal estableció los roles que deben asumir las mujeres en el seno de la familia: consideradas como seres inferiores su misión fundamental ha sido la procreación y la realización de las tareas domésticas (Kandel, 2006, p. 12).
Las relaciones de género expresan relaciones sociales creadas por los seres humanos, y son estas mismas relaciones las que han instituido roles específicos para uno y otro sexo.
El género, es una construcción social y cultural sostenida por instituciones. Esta institucionalización normatiza y sostiene la diferenciación elaborada sobre un constructo, es decir, sobre un hecho cultural social, que diferencia ‘lo masculino’ de ‘lo femenino’ o el papel de lo femenino y el de lo masculino. La relación entre los sexos no es, por lo tanto, un hecho natural sino una interacción social construida y remodelada incesantemente. Aunque genere instituciones que la sostienen es una relación históricamente cambiante y dinámica” (Kandel, 2006, p. 15).
Sobre la base de la asignación de roles, se delimitan tareas y espacios donde se ejecutan. Así, las mujeres asumen su papel en la reproducción que se concreta en el ámbito privado, pero especialmente, el doméstico y los hombres en la producción, rol que lo sitúa en el espacio público. Los roles, devienen de aptitudes y atributos de lo que le es propio a cada sexo. En este sentido, los roles de género prescriben comportamientos y conductas distintos a hombres y mujeres en función de estereotipos que definen lo que se espera, lo que debe ser, lo que corresponde a lo “masculino” y lo “femenino”.
La crítica feminista, puso la mirada en la definición tradicional sobre el trabajo y en la forma en que se habían mantenido separadas las esferas de producción y reproducción para invisibilizar el trabajo femenino, descalificar las tareas y justificar el papel secundario de sus inserciones. Desde esta perspectiva el concepto trabajo fue cuestionado ampliando el radio de análisis y no restringiéndolo al campo de las relaciones mercantiles y la tarea doméstica reconocida como trabajo no remunerado. En el ámbito laboral, el antagonismo y la disputa se dan principalmente entre los poseedores del capital y los que sólo poseen su fuerza de trabajo, pero también existen conflictos entre miembros del género masculino y miembros del género femenino. (Kandel, 2006).
Como ejemplo, Benería y Roldán (1987) proponen que la concentración de las mujeres en tareas reproductivas, sumada a la interpretación de que el ingreso percibido por ellas es complementario al del varón, opera como una justificación para pagar salarios más bajos y, además, explica el predominio femenino en trabajos de medio tiempo o por contratos de corto plazo. El tipo de tareas que realizan las mujeres en los espacios productivos se vincula a la naturalización de habilidades adquiridas en la socialización de género. Dichas habilidades, surgidas del aprendizaje del trabajo doméstico, son para las autoras fácilmente trasferibles a aquellas tareas que requieren de una destreza manual de gran precisión (Mingo, 2011).
Este cambio de perspectiva, este creciente interés por analizar no sólo el trabajo remunerado sino la totalidad del trabajo ha multiplicado las críticas a categorías clásicamente utilizadas por la economía. Así, nociones como cualificación, ejército de reserva, mano de obra secundaria, etc. han sido puestas en cuestión al tiempo que han ido surgiendo nuevas conceptualizaciones como la distinción entre cualificaciones formales e informales, sin olvidar que la propia noción de actividad económica ha sido puesta en cuestión al considerar que deben incluirse todos los procesos de producción de bienes y servicios orientados a la subsistencia y reproducción de las personas, independientemente de que se realicen o no bajo relaciones de producción capitalistas, es decir, bajo mecanismos de mercado. Conviene, finalmente, recordar que estos avances han sido fruto de las discusiones entre investigadores e investigadoras procedentes de distintas disciplinas como la Economía, la Sociología o la Historia.
La relación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo continúa siendo un tema central en los estudios feministas, tanto en las corrientes liberales como entre las radicales o socialistas. Las corrientes liberales reivindican el derecho de alcanzar al hombre en su conquista del mercado laboral, postulando casi automáticamente que una mejor posición socio-laboral de la mujer se reflejaría en una más justa repartición de las tareas domésticas. Las feministas radicales buscan el origen de la subordinación femenina en el control masculino sobre su trabajo; liberarse de esa dominación comportaría una nueva valoración de su propia, femenina, potencialidad laboral. Y para las feministas socialistas el problema de la subordinación femenina radica en última instancia en las relaciones de producción capitalistas cuya reproducción es asegurada por el trabajo femenino; para alcanzar la completa liberación femenina se requiere articular la lucha de género con la lucha de clase (Foord y Gregson, 1986; McDowell, 1986; Benería y Sen, 198 citados en Karsten y Meertens, 1992, p. 184).
La interpretación de la Sociología y los Nuevos Estudios del Trabajo
Desde la Sociología, los Nuevos Estudios del Trabajo que surgen a fines de los años ochenta en el siglo XX incorporan -de forma renovada- el análisis de las reestructuraciones productivas, los cambios en las relaciones laborales, el sindicalismo, el género y los estudios de la organización de los mercados de trabajo. En buena medida, han intentado avanzar en el debate teórico y metodológico desde una postura crítica a las explicaciones estrictamente económicas o sociodemográficas que tradicionalmente predominaron como corrientes contradictorias dentro de los estudios de la sociología del trabajo. En esta línea interpretativa se destacan los trabajos Abramo (1996) y Batthyány (2009) recuperados en la obra síntesis y referente ineludible de De la Garza Toledo (2000, 2004).
Los nuevos estudios sobre el mercado de trabajo se han valido del debate feminista. En esta línea nuclean un grupo importante de investigadores que indagan el papel social en la división sexual del trabajo y las repercusiones en las condiciones de empleo de hombres y mujeres. Entre otros, Arriagada (2010) señala que
La división del trabajo por sexo, que asigna las actividades productivas –vinculadas al mercado- a los hombres y las reproductivas –relacionadas con el cuidado de los seres humanos– a las mujeres, se proyecta en los patrones de inserción laboral de las mujeres y la consecuente desvalorización de sus labores en el mercado de trabajo. Reconocer que existe una estrecha conexión entre el trabajo remunerado y no remunerado ha permitido observar las consecuencias negativas de las obligaciones domésticas en la vida laboral de las mujeres: carreras interrumpidas, salarios más bajos y empleos de peor calidad (p. 41).
En América Latina, desde los años ochenta en el siglo XX se ha incrementado la participación de la mujer en el trabajo asalariado. Este proceso se ha denominado feminización de la fuerza de trabajo. En la región, coincide con la emergencia de un nuevo modelo económico, político e institucional que transformó las relaciones entre los actores que intervienen y configuran los mercados de trabajo.
La feminización del mercado de trabajo agrícola, por otra parte, se inscribe en el mismo proceso global de inserción masiva de las mujeres al trabajo extradoméstico y se vincula al modelo de flexibilización de las relaciones laborales, productivas y de la organización del trabajo, en la medida que la mano de obra femenina se vuelve funcional a este modelo, como lo constatan estudios realizados en zonas agrícolas altamente modernizadas, relacionadas con la agroindustria de exportación, la agricultura comercial, industrias y maquilas (Valdez, 2005, p. 16).
Estudios latinoamericanos sobre segmentación laboral (Lara Flores, 1998; Bendini, 1998; Chavira-Prado, 1992), han evidenciado las desigualdades materiales y simbólicas que sufren las mujeres que participan en estos mercados segregados por género. Diferencias en cuanto a los puestos que ocupan, a los salarios que ganan, la durabilidad del empleo, como así también, la valoración social de su participación han sido algunas de las características detectadas a raíz de dicho fenómeno (Vázquez Laba, 2011, p. 3).
En el caso de Argentina desde la década del noventa en el siglo XX,
La participación laboral femenina asumió rasgos tales como la precariedad, la inestabilidad y la segregación (Panaia, 2000). Este escenario persiste en la actualidad dado que no se han modificado las representaciones simbólicas del trabajo de las mujeres: la mano de obra femenina continúa identificándose con las tareas vinculadas a su estereotipo de género y concebida como mano de obra barata (Scott, 1993) (Vázquez Laba, 2011, p. 3).
En este contexto, surgen nuevos interrogantes sobre la participación laboral femenina a la luz de la realidad contradictoria que supone por un lado una mayor presencia en el trabajo asalariado en sectores dinámicos de la economía, pero por otro, concentrada en los segmentos donde se evidencian importantes procesos de flexibilización y precariedad laboral (de la O y Guadarrama, 2006).
Los sectores de la economía más dinámicos que señala de la O y Guadarrama (2006) comprenden sistemas agroalimentarios que en términos de la organización del trabajo y la producción se desarrollan en torno a un modelo de “agricultura flexible” (Gutman, 2000). Para abordar estos cambios en el paradigma tecno-productivo y sus repercusiones en el mundo del trabajo agrícola y rural, Neiman y Quaranta (2000) introducen el concepto de flexibilidad funcional. “La flexibilidad funcional permite abordar las estrategias de las empresas agropecuarias para combinar flexibilidades referidas tanto al mercado como al proceso de trabajo, buscando sostener sus procesos de acumulación” (p.151). Los hallazgos de los autores en distintas actividades productivas de la agricultura argentina señalan que
Las estrategias afectan la organización del proceso de trabajo en: el volumen de la mano de obra y el tipo de trabajador, la organización de las tareas, los requerimientos de las calificaciones y competencias, así como en las modalidades de remuneración. La noción de flexibilidad funcional, articula la definición de flexibilidad interna o tecnológica y la externa o contractual, “ampliando la visión tradicional (desregulaciones en el empleo, ajuste en el volumen y niveles salariales) que resultarían novedosos en otros sectores de la economía actual y que podrían ser vinculadas con “antiguas” e “históricas” flexibilidades en la agricultura (Lara, 1998) (Neiman y Quaranta, 2000, p. 153).
El trabajo rural flexible sería el resultado de estrategias empresariales, condiciones específicas del producto y de aquellas generales correspondientes al medio rural que los contienen (…) entre las consecuencias en el trabajo agrícola estas pueden abarcar el funcionamiento de los mercados, las condiciones de ocupación, el tipo de trabajadores, también se verán afectadas las relaciones laborales, el reclutamiento de trabajadores y la gestión de la mano de obra (Neiman y Quaranta, 2000, p. 155).
Los cambios en el mundo del trabajo rural que señalan estos autores inspiran otras investigaciones en la región. Soto Barquero y Klein (2012) compilan una serie de estudios sobre el empleo de mujeres temporeras agrícolas que dan cuenta de
La estrecha relación existente entre la situación laboral de las mujeres y la pobreza rural, las condiciones de precariedad del trabajo temporal, así como la creciente participación de las mujeres en este sector, tanto en la producción primaria como en su procesamiento (Soto Barquero y Klein, 2012. p. 18).
Otros estudios se orientan al peso de las subjetividades y los significados culturales en la construcción de estereotipos de trabajos femeninos y masculinos y su relación con la segmentación de la ocupación por sexo. En este sentido, identifican ciertas habilidades atribuidas al sexo femenino, por ejemplo, la docilidad en el trabajo, la prolijidad, la atención y la paciencia en la realización de tareas repetitivas y monótonas, que se consideran innatas o adquiridas en el ámbito de socialización doméstico, que no requieren aprendizaje formal y que, por ello, propician la subvaloración del trabajo femenino. En este sentido, los estereotipos de trabajo femenino operan como dispositivos que descalifican las labores. Por otro lado,
Los estudios de género han mostrado la vinculación entre la socialización de las mujeres en el esquema de división sexual del trabajo social dominante, y las oportunidades que tendrán en sus trayectorias laborales (…) la naturalización de determinados atributos opera en la práctica como un argumento que justifica el ocultamiento del entrenamiento y capacitación que realizan trabajadoras a lo largo de sus trayectorias laborales. Esto implica para las mujeres la participación en el trabajo asalariado en condiciones desventajosas y en los segmentos poco jerarquizados (Mingo, 2011, p. 186).
De este modo, la perspectiva de género pone a debate las jerarquías sociales en términos simbólicos, normativos e institucionales.
La contribución de la Geografía a los estudios de género
Las Ciencias Sociales (Sabaté, et al., 1995) han desarrollado desde los años setenta en el siglo XX líneas de investigación empírica y teórica en las que el género aparece como un elemento explicativo de la organización de la sociedad. La teoría social desde la perspectiva de género “ha ignorado el papel del espacio, y la geografía centrada en los análisis del espacio ha ignorado la perspectiva de género como variable importante de la diferenciación social” (Delgado Mahecha, 2003, p. 114).
Desde una perspectiva interdisciplinaria, la geografía aporta a los estudios feministas una sensibilidad especial por los conceptos de espacio y de lugar que según García Ramón (2008) “tienen un papel decisivo en la construcción de los roles y relaciones de género” (p. 40). Por su parte,
El trabajo es simultáneamente tema de múltiples investigaciones en la geografía feminista y concepto fundamental con que se ha buscado esclarecer los orígenes de la subordinación femenina. La contextualización del trabajo femenino en sus distintos entornos sociales y culturales, así como el acceso de la mujer al mercado de trabajo, pertenecen ya al viejo temario de nuestra joven disciplina. Igualmente, ´trabajo´, ´división de trabajo´, y sus implicaciones espaciales representan conceptos ineludibles a todos los niveles de análisis, desde los oficios domésticos hasta la internacionalización de las relaciones de producción. En estos estudios se parte generalmente de una relación más o menos directa entre el trabajo femenino y la subordinación como fenómeno social. El famoso debate sobre el ´trabajo doméstico´ (Oakley, 1974, entre otros) que saco a la luz pública la subvaloración de la cotidiana, no remunerada, labor femenina, también hizo eco en la geografía. El trabajo femenino es uno de los elementos más concretos para ilustrar las nociones abstractas de rol de género y relaciones de género (Women and Geography Study Group, 1984; Momsen and Townsend, 1987; García Ramón y Canoves, 1988). Rol de género remite al conjunto de actividades, actitudes, normas y valores socialmente asignados a uno de los dos sexos (géneros). Relaciones de género remiten a las relaciones de poder entre hombres y mujeres (…). No hay una relación causal automática entre división de trabajo en función del género y subordinación femenina: los roles que mujeres y hombres desempeñan en la sociedad no corresponden solo al principio de género, sino también a otros principios estructurados de la sociedad, como clase y etnicidad, y éstos a su vez son matizados por las construcciones ideológicas de la feminidad y la masculinidad (García Ramón, 2008, p. 35).
Las investigaciones en la geografía feminista se centran, entre otras cuestiones, en la relación entre el trabajo productivo y reproductivo y en las relaciones de poder en el interior de la unidad doméstica.
La atención se desliza entonces hacia el análisis de los procesos de toma de decisiones; se introducen elementos dinámicos con el concepto de ciclo de vida, de la familia; se resalta la interacción entre percepción y realidad de los roles de género, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito productivo (García Ramón, 1988; Stolcke, 1986, Wilson, 1985). Los nuevos enfoques intentan superar los niveles absolutos e invariables de victimización, introduciendo otro tipo de preguntas. No sólo nos preguntamos cómo cambiar las estructuras de la sociedad (el enfoque neomarxista) ni cómo cambiar a las mujeres dándoles más oportunidades de educación (el enfoque neoliberal), sino cómo las mujeres mismas cambian su situación cotidiana, en interacción con las estructuras de la sociedad en su conjunto (Beneria & Roldán, 1987). He aquí otro punto de convergencia. A nosotros, los geógrafos y las geógrafas, nos queda el desafío de analizar las distintas formas del actuar femenino, de cómo responden o resisten con su trabajo las secuelas del desarrollo económico mundial, en medio de una diversidad de contextos regionales (Karsten y Meertens, 1992).
En
la misma línea se sitúa Delgado Mahecha (2003) señala que la
geografía influenciada por las corrientes marxistas y postmodernistas
Pretende llevar a cabo una deconstrucción de las geografías que, tradicionalmente parcializadas a favor del hombre, han ignorado esta perspectiva. La idea central es que el espacio no es neutro desde la perspectiva del género; es necesario incorporar estas diferencias sociales en el análisis espacial y territorial, porque ellas permiten entender las claves de la organización de la sociedad que discrimina a las mujeres el acceso al espacio, y que utiliza el espacio como medio de control social y político (…) En resumen, las geografías posmodernistas celebran la diferenciación, la fragmentación y la desarticulación de las diferencias, y hacen énfasis en el valor de los lugares y regiones como los equivalentes locales del discurso posmodernista. El mundo es visto como un mosaico de realidades desarticuladas y contextualizadas; las teorías sólo tienen validez local, lo que hace imposible pensar en algún discurso general de la disciplina (Delgado Mahecha, 2003, p. 135).
Desde el punto de vista metodológico, se propone una geografía ecléctica, que combine escalas múltiples y perspectivas metodológicas diferentes, para construir teorías nuevas sobre realidades nuevas que no pueden explicarse dentro de los esquemas de las teorías modernas. “…Varios geógrafos exploran ahora las posibilidades que ofrece la "teoría de la estructuración" para construir una geografía que valore por igual las estructuras y los actores o agentes sociales que producen el espacio y los lugares” (García Ramón, 2008, p. 41).
Propuesta de articulación de enfoques y perspectivas teórico-metodológicas
La perspectiva de género destaca los condicionantes socioculturales en la conformación de la fuerza de trabajo, entendiendo que la subordinación femenina, producto de una inserción familiar y social débil en la que predominan relaciones patriarcales, obstaculizan su incorporación al trabajo remunerado demarcado a los segmentos menos favorables (Vázquez Laba, 2009). La idea central es que la división sexual del trabajo y la dinámica familiar condicionan el funcionamiento de lo extradoméstico y especialmente los mercados de trabajo. Las mujeres por su condición de género en el ámbito doméstico se incorporan al mercado como fuerza laboral de reserva.
La crítica feminista de los años setenta en el siglo XX – superadora de las posturas neoclásicas y marxistas- expone que las estructuras de los mercados de trabajo, las relaciones laborales y los procesos organizativos se inscriben en la base de las diferencias de género. En este sentido, observan que la economía tradicional ha naturalizado los roles sexuales considerando que su lugar en la economía está orientado por una elección racional de las mujeres hacia las tareas del hogar. Por su parte señalan que la crítica marxista se concentra en un problema de clase, que no explica las causas culturales de las diferentes trayectorias laborales de hombres y mujeres asignando al patriarcado la explicación única de las condiciones de desigualdad en la estructura de ocupación de los mercados (Mingo, 2011).
El recorrido teórico y metodológico señalado da cuenta de que ambas visiones han sido insuficientes para explicar la desigualdad de la participación de mujeres y hombres en el trabajo remunerado, pero contribuyeron a la re- interpretación de las relaciones existentes entre producción y reproducción. En este sentido, se amplía
La forma de estudiar el tema del trabajo, tomando en cuenta que las actividades económicas que realizan las mujeres se encuentran en ambos campos. El estudio de producción y reproducción implica las interrelaciones entre el trabajo doméstico y el extradoméstico. La propuesta de esta alternativa significa que se incluyan en la conceptualización del trabajo de las mujeres las actividades relacionadas con la reproducción. Además, es importante distinguir el estudio del mercado de trabajo en general y el trabajo de las mujeres en particular. La reflexión sobre la realidad laboral femenina se está enriqueciendo con la dimensión subjetiva de las experiencias femeninas (Sollova Manenova y Baca Tavira, 1999, p. 78).
En esta línea, las perspectivas más actuales rescatan las relaciones sociales de género en la división sexual del trabajo poniendo énfasis en los roles sociales asumidos que dan lugar a estereotipos de trabajo femeninos y masculinos. Es decir, en este enfoque interesa indagar cómo los papeles adjudicados en la división sexual del trabajo no sólo limitan el ingreso al trabajo remunerado, sino que tienen su correlato en la definición de los espacios laborales y los tipos de ocupación de acuerdo a los patrones culturales difundidos de trabajo femenino y masculino. Se trata de interpretar el papel de los estereotipos de género en la construcción de la valoración de las calificaciones. En este esquema, los procesos materiales y simbólicos de diferenciación de lo masculino y lo femenino explican la construcción de mercados segmentados y aportan a la conformación de las trayectorias laborales femeninas.
En este enfoque, el género como categoría de análisis explica la dimensión social de los roles sexuales en los mercados de trabajo y fuera de ellos. Los roles sociales según el sexo son entendidos como una construcción social e histórica. Es decir, espacial y temporalmente definida, en un marco de nociones culturales que organizan y definen los atributos correspondientes a la diferencia de lo masculino y femenino. Esta perspectiva pone el acento en las relaciones sociales de género para comprender las oportunidades de empleo femenino, la distribución de las mujeres en el mercado de trabajo, la segregación por sexo y las brechas salariales entre hombres y mujeres (Mingo y Bober, 2009).
El debate feminista aportó al reconocimiento de la doble presencia femenina en el trabajo y la necesidad de abordar las esferas de la reproducción y producción de forma inseparable. Desde allí, se incorporan las diversas actividades que desarrollan las mujeres y que se superponen con el trabajo asalariado. Se considera que dar visibilidad a las distintas modalidades de articulación de lo reproductivo y lo productivo da mayor claridad explicativa al análisis de la controvertida participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Es decir, condicionada por el papel genérico adscrito dentro de la unidad doméstica (hijas, esposas-madres y/o jefas de hogar), la etapa del ciclo vital y la fase biocultural del grupo doméstico, permite sistematizar las múltiples combinaciones de inserción laborales por las que optan las trabajadoras para completar un ciclo anual de ocupación (Roldán, 1982, en Mingo y Berger, 2009).
En esta instancia, es donde la Geografía Rural tiene algo más para aportar al fenómeno de asalarización femenina y su impronta en la conformación de los mercados de trabajo rural. La mirada territorial permite ir más allá de la relación mujeres y trabajo -contextualizándola al trabajo agrícola-, y precisar estos cambios en el marco de las transformaciones que exhiben los espacios rurales actuales.
Tadeo (2010) señala que
Los cambios que conducen a una “modernización” de las producciones agroindustriales, la búsqueda de mayor productividad y calidad se expresan en una producción flexible, con procesos de modernización-flexibilización y modernización-precarización que inciden en la composición y dinámica de los mercados de trabajo (cambios en la oferta y demanda). (p.8)
La contextualización del empleo femenino en territorios socialmente fragmentados-por el incremento del flujo de capital financiero y la concentración de la producción agroindustrial en actividades cada vez más desconcentradas y especulativas-, habilita nuevas interpretaciones sobre las biografías laborales. Así, es posible observar la construcción de la eventualidad como atributo de empleabilidad en las inserciones femeninas en función de los requerimientos actuales de la agricultura, pero también, ante la emergencia de una nueva ruralidad ampliada-cada vez menos agrícola- en espacios que expresan nuevas funciones y significados del trabajo.
Hallazgos Empíricos: Aportes para la contextualización situada del fenómeno de feminización
En América Latina se ha dado un aumento de la participación de la mujer en la fuerza laboral en los últimos años. Si bien la presencia de las mujeres en el trabajo agrícola es histórica, particularmente en los sectores campesinos, en las últimas décadas se ha producido una mayor incorporación de las mujeres como asalariadas (Lastarria-Cornhiel, 2008). Este proceso está ligado
Por un lado, a la expansión de las agroindustrias de exportación que han ampliado las oportunidades laborales para las mujeres y por otro lado a la crisis de la agricultura campesina que ha empujado a muchas mujeres a buscar trabajo fuera de su predio. Las mujeres son preferidas por su mayor habilidad manual, porque aceptan salarios más bajos, porque están más dispuestas a aceptar trabajo temporario y están menos organizadas. En México cerca del 25% de la PEA rural está empleada en la producción de frutas y hortalizas y la mitad de ella son mujeres. En Colombia 70% de los trabajadores rurales de las flores y 40% de los cosechadores de café son mujeres. En Chile 70% de los trabajadores temporarios de la fruta de exportación son mujeres (Kay, 1997, p. 11).
En Latinoamérica, el aumento de la participación femenina en la fuerza de trabajo se produjo en el contexto de la aplicación de políticas de estabilización y ajuste estructural que contribuyeron a la precarización del empleo afectando especialmente a las mujeres (Astelarra, 2009; De la Garza Toledo, 2000; Todaro y Yáñez, 2004; Guzmán y Todaro, 2001). El espacio laboral experimenta cambios significativos en el contexto de los procesos de globalización y reestructuración productiva. “Nuevos principios de producción y organización del trabajo se amalgaman con viejas y nuevas formas de uso de la mano de obra de hombres y mujeres, generando efectos diversos y diferenciados entre los sujetos que trabajan” (Zúñiga Elizalde, 2007, p. 173).
La revisión de los distintos aportes teóricos sobre el tema destaca la importancia de comprender los procesos de asalarización femenina en el marco de la conformación de los mercados de trabajo. Se destaca la mirada territorial sobre la sectorial y se alude a procesos de globalización agraria que imprimen ciertas particularidades a estos mercados. Coincidiendo con estos enfoques, se considera que los mercados laborales están histórica y espacialmente diferenciados producto de las estrategias que asumen los sujetos sociales, las instituciones, la legislación laboral y las normas sociales que los regulan y definen. De manera que en su constitución
No dependen de factores exclusivamente económicos (…) están socialmente regulados, con vistas a resolver un conjunto de contradicciones o tensiones que se expresan en diferentes planos: en la incorporación de la mano de obra al mercado de trabajo, en su conversión en trabajo efectivo en el lugar de producción y en la reproducción de la fuerza de trabajo. La regulación social del trabajo es, por su propia naturaleza, siempre imperfecta y contradictoria, abarcando acciones del Estado, prácticas de los hogares, instancias comunitarias y otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil (Benencia y Quaranta, 2005, p. 124).
Con distintos matices en la región, se ha dado un aumento de la participación de cultivos no tradicionales en el valor de las exportaciones y la demanda de empleo. En la industria de poda de flores de Colombia, solo el 16 % de la fuerza laboral es temporal, y los trabajadores son contratados, por lo general, para todo el año. En Ecuador, la fuerza laboral temporal se contrata a corto plazo, las mujeres predominan en el empleo ocasional y estacional. En la industria de la fruta en Chile, representan el 50 % de los trabajadores temporales, pero solo el 5 % de los trabajadores permanentes (Banco Mundial y Food Agriculture Organization, 2012). En Argentina, las transformaciones en los procesos productivos y en los requerimientos de trabajo no solo acentuaron la participación de los trabajadores temporarios, sino que, además, modificaron su perfil. Esta tendencia obedecería a cierta autonomía por parte del trabajo estacional respecto de las condiciones propias del ciclo productivo anual y que formaba parte de la interpretación clásica acerca de la presencia del trabajo estacional agrícola, para pasar a ser explicada por las estrategias empresariales que buscan minimizar el empleo de trabajadores permanentes, sustituyéndolos por la contratación continua de trabajadores transitorios; de esta manera, las empresas buscan reducir sus costos de producción y simplificar la gestión de la mano de obra, para lo cual entre otros dispositivos recurren a distintos tipos de intermediarios para la contratación de trabajadores temporarios (Neiman, 2010).
En cuanto al perfil sociodemográfico de estos trabajadores, se constata una mayor participación de jóvenes, con residencia urbana en localidades de distinto tamaño, y con creciente –aunque minoritaria aún– presencia de trabajadoras; también, se verán modificadas las trayectorias laborales que pueden incluir ocupaciones en actividades no agrarias, una intensificación de los procesos migratorios y cambios de los ciclos laborales (Rau, 2009; Tadeo, 2007; Mingo y Berger, 2009; Neiman, 2010).
En un estudio reciente acerca del comportamiento de la demanda de fuerza de trabajo para veinte productos agrícolas que abarcan más del 70% de la superficie cultivada y una proporción similar de su producción se observa
Una caída en la utilización de trabajo permanente aportado por los trabajadores familiares y los asalariados permanentes a medida que aumenta el nivel tecnológico de las empresas; complementariamente, se incrementa el trabajo transitorio, ya sea en términos relativos en la composición general de la demanda o en términos absolutos en aquellas producciones en las cuales se incrementan los requerimientos totales. Por lo tanto, las distintas formas que asume la transitoriedad incluyen, entonces, a los ocupados exclusivos de la agricultura, aunque con inserciones discontinuas y períodos variables de desocupación, los insertos parcialmente en la agricultura y que trabajan también en otras ramas de actividad no agrícolas y generalmente urbanas, y los estacionales tradicionales que alternan períodos de trabajo con otros de inactividad (Neiman, 2010, p. 16).
Los mercados de trabajo rural manifiestan altos niveles de informalidad laboral de los trabajadores asalariados, el incumplimiento de la normativa laboral y la débil presencia de las instituciones laborales en las áreas rurales (Food Agriculture Organization/Organización Internacional del Trabajo, 2013). En Argentina, del total de trabajadores y trabajadoras registrados en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA)[2] el 85,8% son varones mientras que solamente el 14,2% son mujeres. Se identifica como práctica extendida, el reclutamiento de personal a través de empresas contratistas. Este fenómeno, destaca en cuanto a los mecanismos de intermediación laboral y subcontratación, especialmente cuando hay procesos migratorios –nacionales o internacionales– involucrados que desdibujan la verdadera relación laboral y las obligaciones contractuales del empleador y de esta manera inciden en la precarización de los empleos y el consecuente aumento de la pobreza (Food Agriculture Organization/Organización Internacional del Trabajo, 2013). Aparecen nuevas formas de precariedad del empleo, intensificación y extensión de la jornada laboral y riesgos para la salud en procesos productivos a campo y en empaques. En las cadenas agroindustriales localizadas en el noroeste argentino, el noreste brasileño y la zona central chilena, el rasgo común es el empleo temporal o transitorio de las mujeres y su débil presencia en el empleo permanente. Estos últimos son reservados para los varones en tareas de control y vigilancia, riego, uso de maquinaria, tractores, fumigadoras, servicios calificados, vinculados a la fuerza física y al uso de maquinaria agrícola, mientras las tareas femeninas son relacionadas normalmente a habilidades manuales. Las calificaciones tácitas ubican a las mujeres en tareas que requieren de habilidades motoras o atributos femeninos como la paciencia, la prolijidad, la dedicación, la docilidad y la delicadeza en el desempeño de sus obligaciones laborales (Vázquez Laba, 2006; Valdez, 2012).
La aparición de nuevos vínculos territoriales entre los mercados de trabajo rurales y urbanos se plasma en cambios en el origen y la composición de grupos de trabajadores. En el cinturón frutihortícola marplatense, la expansión de la fruticultura se destaca por la producción de cultivos no tradicionales (frutillas, arándanos y kiwis) orientados a mercados exigentes y por su creciente inserción en cadenas globales de valor, que implica la incorporación de buenas prácticas agrícolas, protocolos de calidad y certificación ambiental. Se trata de una agricultura moderna (ligada al agronegocio) que innova en procesos y productos en nuevos espacios de la agricultura intensiva (los bordes periurbano rurales). No obstante, reproduce antiguas condiciones de explotación laboral. En este espacio productivo, las mujeres participan en la cosecha de cerezas, frutillas y arándanos (pero también en otras labores como la plantación, poda y raleo que requieren los cultivos). Predominan en el empaque y procesamiento de estas frutas finas y kiwi. Se identifican inserciones temporarias o eventuales (con escasa o nula posibilidad de acceder al empleo permanente). Prevalecen mujeres jóvenes, solteras y sin hijos- algunas provienen de la periferia de la ciudad de Mar del Plata, sin o con poca experiencia laboral en los mercados de trabajo agrícola- que ocupan los puestos de selección, descarte y clasificación de la fruta. Todas estas operaciones implican destreza manual, agudeza visual, concentración, movimientos repetitivos y ritmos elevados de trabajo (Di Bona, 2019).
Guzmán y Todaro (2001) han estudiado las trayectorias laborales femeninas desde la perspectiva de la división sexual del trabajo y señalan que en contextos de ajuste son estas mismas responsabilidades familiares las que hacen a las mujeres más vulnerables a la precarización de los empleos, debiendo muchas veces aceptar trabajos de peor calidad, con menor protección laboral y de seguridad social, a cambio de flexibilidad para compatibilizar trabajo doméstico y trabajo remunerado. En Argentina, Mingo y Bober (2009) destacan repercusiones en la organización familiar en contextos de crisis que explican la mayor participación en los mercados de trabajo agrícola de mujeres que aportan al ingreso de otros miembros asalariados del hogar o que son jefas representando sus remuneraciones el único sustento familiar. Estos procesos propician cambios en las relaciones de género intrafamiliares incorporando la co-provisión de los hogares como modo extendido, sin embargo, las responsabilidades de reproducción de la vida cotidiana de las personas y los trabajos de cuidado continúan a cargo de las mujeres y excepcionalmente participan los hombres como ayuda.
Los autores señalados (Mingo, 2011; Mingo y Berger, 2009) analizan el peso de los roles sociales vinculados a los sexos en los mercados de trabajo de agricultura intensiva, especialmente, en la actividad vitivinícola y frutícola del Valle de Uco (Mendoza) encontrando que dichos roles sociales asocian lo femenino con una serie de cualidades naturalizadas, por un lado, y con la exclusividad de las responsabilidades en el trabajo reproductivo, por el otro, aportando a las trayectorias laborales de las mujeres y conformando estereotipos de trabajo remunerado femenino adaptables a empleos temporarios de baja remuneración y calificación dentro del sector agrícola.
Los hallazgos empíricos, cuestionan la posibilidad de una inclusión laboral plena para las mujeres en mercados de trabajo agrícola que continúan organizados y gestionados con criterios masculinos. La distribución desigual de hombres y mujeres en determinadas tareas y tipos de trabajo, la distancia entre los mismos en cuanto a jerarquía y categoría ocupacional, la doble presencia femenina en el trabajo y el empleo y la recientemente denominada ausencia relativa en el trabajo reproductivo son expresiones de los obstáculos y restricciones que conlleva para las mujeres la conciliación entre las funciones productivas y reproductivas y, especialmente, dan cuenta de la persistencia de nociones culturales que sostienen imágenes y estereotipos sociales sobre las limitaciones de las mujeres en cuanto a disponibilidad horaria, dedicación y aspiraciones laborales.
En los contextos productivos estudiados, los itinerarios laborales femeninos comprenden períodos de ocupación, desocupación e inactividad y en este sentido, las trayectorias laborales femeninas están demarcadas por las características de los hogares que integran las trabajadoras, así como la edad y el ciclo vital en que se encuentran. Para estas mujeres no existen continuidades en las trayectorias laborales y desde el punto de vista de los derechos laborales, son trayectorias fracturadas.
Consideraciones finales
En este trabajo se ha podido mostrar cómo el aporte de la Critica Feminista y la perspectiva Territorial se articulan en el campo de la Geografía Rural y en los Estudios del Trabajo superando así las tradiciones disciplinares y las visiones clásicas de la economía. Se ha puesto el acento en las contradicciones y rupturas que configuran las trayectorias laborales femeninas. Como señala Mazzei Nogueira (2006) “el proceso de feminización del trabajo tiene un claro sentido contradictorio, marcado por la positividad del ingreso de la mujer en el mundo del trabajo y por la negatividad de la precarización, intensificación y ampliación de las formas y modalidades de explotación del trabajo. En fin, es en esa dialéctica que la feminización del trabajo, al mismo tiempo, emancipa, aunque de modo parcial, y precariza, de modo acentuado” (s/p)
Referencias bibliográficas
Abramo, L. (1996). Mujeres y trabajo: la doble presencia. CIEDUR.
Aparicio, S. (2012). Estudios de condiciones de trabajo de las mujeres temporeras en la agricultura argentina. En F. Soto Baquero y E. Klein (Coord.). Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas – Tomo 1 (pp.11-72). Food and Agriculture Organization (FAO) – Comisión Económica para América Latina (CEPAL) – Organización Internacional del Trabajo (OIT). https://www.fao.org/4/i2508s/i2508s.pdf
Arriagada, I., (2010). La desigualdad de género y territorial en Chile. Una primera aproximación. Estudios Avanzados, (13), 39-58. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4851385
Astelarra, J. (coord.) (2009). Género y empleo. Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT32.pdf
Banco Mundial y Food Agriculture Organization. (2012). Manual sobre Género en Agricultura. Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo / Asociación Internacional de Desarrollo o el Banco Mundial. http://www.fao.org/3/a-aj288s.pdf
Batthyány, K. (2009). Cuidado de personas dependientes y género. En R. Aguirre (Coord.), Las bases invisibles del bienestar social: El trabajo no remunerado en Uruguay (pp. 87-124). UNIFEM Uruguay.
Benencia, R. y Quaranta, G. (2005). Producción, trabajo y nacionalidad: configuraciones territoriales de la producción hortícola del cinturón verde bonaerense. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 2, 101-132.
Borderías Mondejar C. y Carrasco Bengoa, C. (1994). Introducción: Las Mujeres y el Trabajo: Aproximaciones Históricas, Sociológicas y Económicas. En C. Borderías Mondejar y C. Carrasco Bengoa y C. Alemany (comp.). Las Mujeres y el Trabajo. Rupturas Conceptuales (pp. 15-110). Icaria.
Castaño Collado, C. (1999). Economía y Género. Política y Sociedad, 32, 23-42. https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO9999330023A/24660
Delgado Mahecha, O. (2003). Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Unibiblos.
De La Garza Toledo, E. (2000). La flexibilidad del trabajo en América Latina: tratado latinoamericano de sociología del trabajo. El Colegio de México-UAM-FCE.
De La Garza Toledo, E. (2004). Los dilemas de los nuevos estudios laborales en América Latina. Escuela Nacional Sindical http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/ens/doc21/garza.pdf
de la O, M. E. y Guadarrama, R. (2006). Género, proceso de trabajo y flexibilidad laboral en América Latina. En E. de la Garza (Coord.), Teorías sociales y estudios del trabajo: Nuevos enfoques (pp. 289-308). Anthropos; UAM.
Di Bona, A. (2019). Mujeres y trabajo temporario en la fruticultura marplatense. Revista De La Asociación Argentina De Especialistas En Estudios Del Trabajo (ASET), (57), 1-28. https://ojs.aset.org.ar/revista/article/view/50
Food Agriculture Organization/ Organización Internacional del Trabajo (2013). Salud y seguridad en el trabajo desde la perspectiva de género. Módulo para la formación de hombres y mujeres sindicalistas. CIF/OIT/Actrav. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/instructionalmaterial/wcms_329170.pdf
Fernández-Huerga, E. (2010). La teoría de la segmentación del mercado de trabajo: enfoques, situación actual y perspectivas de futuro. Investigación económica, 69 (273), 115-150. https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2010.273.24253
Fernández Massi, M. (2012). Teorías para armar. Aportes de los enfoques segmentacionistas para pensar la subcontratación. VII Jornadas de Sociología de la UNLP. Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1-20. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1890/ev.1890.pdf
Gamba, S. (2008) Diccionario de estudios de Género y Feminismos. Editorial Biblos
García Ramón, M. D. (2008). ¿Espacios asexuados o masculinidades y feminidades espaciales?: hacia una geografía del género. SEMATA Ciencias Sociais e Humanidades, (20), 25-51. https://minerva.usc.gal/entities/publication/8c47378f-2bda-46e6-a808-21a534e52844
García Ramón, M. D., Villarino, M. Baylina, M. y Cànoves, G. (1993). Farm women, gender relations and household strategies in the coast of Galicia. Geoforum, 24 (1), 5-17
Gutman, G. (2000). Dinámicas agroalimentarias y empleo agrícola: un enfoque sistémico. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 6 (12), 5-28. https://alast.info/relet/index.php/relet/issue/view/relet12
Guzmán, V. y Todaro, R. (2001). El género en la economía. Centro de Estudios de la mujer.
Hartmann, H. (1979). The unhappy marriage of Marxism and feminism: Towards a more progressive union. Capital & Class, (8), 1-33.
Karsten, L. y Meertens, D. (1992). La geografía del género: sobre visibilidad, identidad y relaciones de poder. Documents d'Anàlisi Geogràfica, (19-20), 181-193.
Kandel, E. (2006) División sexual del trabajo ayer y hoy: una aproximación al tema. Dunken.
Kay, C. (1997, 17 a 19 de abril). LatinAmerica’s Exclusionary Rural Development in a Neo-Liberal World [ponencia]. Trabajo presentado en Meeting of the Latin American Studies Association. Guadalajara, México, https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lasa97/kay.pdf
Lara, S. (1995). El rostro femenino del mercado de trabajo rural en América Latina. Unrids /Nueva Sociedad.
Larrañaga Sarriegui, M. (2008). Diferencias salariales entre mujeres y hombres. En J. Rueda Rodríguez (Ed.) Un enfoque múltiple de la economía española: principios y valores (pp. 93-95). Ecobook.
Lastarria Cornhiel, S. (2008). Feminización de la agricultura en América Latina y África Tendencias y fuerzas impulsoras. RIMISP. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Santiago de Chile. https://rimisp.org/wp-content/files_mf/1366830040DTR_No.11_Lastarria.pdf
López Tutusaus, T. (2011). Distintos enfoques teóricos para el estudio del mercado de trabajo femenino. Particularidades del caso cubano. Revista Novedades en Población, 7, (14), 1 - 21. https://revistas.uh.cu/novpob/article/view/1599/1414
Mazzei Nogueira, C. (2006, 12 de mayo). El trabajo femenino y las desigualdades en el mundo productivo. Rebelión. https://rebelion.org/el-trabajo-femenino-y-las-desigualdades-en-el-mundo-productivo/
Mingo, E. (2011). Género y trabajo: la participación laboral de las mujeres en la agricultura del Valle de Uco, Mendoza, Argentina. Papeles de Trabajo, (7), 172-188. https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/issue/view/17/17
Mingo, E. (2013). Género y relaciones laborales en la agroindustria frutícola del Valle de Uco, provincia de Mendoza, Argentina. Revista Iluminuras, 14 (33), 244-261. https://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/view/42357/26752
Mingo, E. y Berger, M. (2009). Asalariados rurales en el Valle de Uco (provincia de Mendoza). Revista Mundo Agrario, 10, (19), 1-27. https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v10n19a05/614
Mingo, E. y Bober, G. (2009). Inserciones laborales de trabajadoras agrícolas: nociones culturales y articulaciones domésticas en los casos del Valle de Uco (Mendoza) y Exaltación de la Cruz (Buenos Aires). Revista Margen, (54), 1-26. https://www.margen.org/suscri/margen54/bober.pdf
Neiman, G. (2010). Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década: una revisión para el caso argentino. Mundo agrario, 10 (20), 1-20. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84514811020
Neiman, G. y Quaranta, G. (2000). Reestructuración de la producción y flexibilidad funcional del trabajo agrícola en Argentina. Revista latinoamericana de estudios del trabajo, 6 (12), 45-70. https://alast.info/relet/index.php/relet/issue/view/relet12
Rau, V. (2009). Estudio de actualización sobre la incorporación de los asalariados transitorios agropecuarios a un proyecto de inclusión social - Informe Técnico N°2. PROINDER, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Subsecretaría de Agricultura Familiar.
Sabaté Martínez, A., Rodríguez Moya, J. M., y Díaz Muñoz, M. Á. (1995). Mujeres, espacio y sociedad: Hacia una geografía del género. Síntesis.
Sifuentes Ocegueda, G. A. (2006). La economía social: La integración productiva de los trabajadores excluidos del mercado de trabajo en España y México [Tesis doctoral], Universidad Complutense de Madrid]. Repositorio Institucional de la Universidad Complutense de Madrid.
Sollova Manenova, V. y Baca Tavira, N. (1995). Enfoques teórico-metodológicos sobre el trabajo femenino. Papeles de Población. 5 (20), 69-88. https://www.redalyc.org/pdf/112/11202004.pdf
Soto Barquero, F. y Klein, E. (Coords.). (2012). Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Tomo II. CEPAL-FAO.
Tadeo, N. (2007). Cambios tecnológicos y flexibilización laboral en las grandes empresas de empaque del complejo citrícola entrerriano desde los años noventa. En M. Radonich y N. Steimbreger. (Ed.) Reestructuraciones sociales en cadenas agroalimentarias (pp. 134-160). La Colmena.
Tadeo, N. (2010). Los espacios rurales en la Argentina actual: Nuevos enfoques y perspectivas de análisis desde la Geografía Rural. Mundo Agrario, 10 (20), 1-19. https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v10n20a19/477
Todaro, R. y Yañez S. (2004). El trabajo se transforma. Relaciones de producción y relaciones de género. Centro de Estudios de la Mujer.
Valdez, X. (2005). Empleo y condiciones de trabajo en la producción de uva de exportación en el Valle de Copiapó. CEDEM. https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-89152_recurso_1.pdf
Valdez, X. (2012). Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas. En Food Agriculture Organization –Comisión Económica para América Latina – Organización Internacional del Trabajo. Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas. (pp. 225-249). Food Agriculture Organization.
Vázquez Laba, V. (2009). Como hombres trabajando: participación laboral femenina con marcas de desigualdad de género en la agroindustria citrícola de la provincia de Tucumán, Argentina. Revista Espaço de Diálogo e Desconexão, 1(2), 1-12. https://doi.org/10.32760/1984-1736/REDD/2009.v1i2.1723
Zúñiga Elizalde, M. (2007). Violencia en el trabajo: La cultura de la dominación de género. En R. Castro y I. Casique (Ed.) Estudios sobre cultura, género y violencia contra las mujeres. (pp. 173-196). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/crim-unam/20100329121733/Estudiossobreculturagenero.pdf
[1] El trabajo que presento en esta instancia es una versión sintética de la discusión teórica y hallazgos empíricos presentada en la Tesis de Maestría con la que obtuve el título Magister Scientiae PLIDER otorgado por la Universidad Nacional de Mar del Plata.
[2] Dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Datos de registros propios del organismo publicados el 15 de octubre de 2014 por la Subgerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Analía Di Bona

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
 | PLEAMAR es una revista del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Mar del Plata |
| |
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | |
| Incluida en: | |
 | Base (Bielefeld Academic Search) Link |
.png) | Latin REV Link |
 | Google Académico Link |
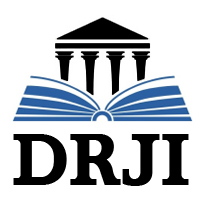 | Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Link |
 | EuroPub Link |
 | Latindex Directorio Link |

 se encuentra bajo
se encuentra bajo