ISSN Nº2796-8480
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar
Año 1, Nro. 1, Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2021
Artículos
Los pactos territoriales y sus múltiples territorialidades en la construcción de los espacios urbano-rurales. El caso del partido de Balcarce
Mariana Paola Bruno[1]
Recibido: 12/10/2021
Aceptado: 27/11/2021
Resumen
Desde mediados del siglo XX, con el advenimiento de la modernización del sector agropecuario, varias localidades del sudeste bonaerense adquirieron un rol destacado en la organización de los territorios como centros de servicios. El presente trabajo analiza los cambios en la organización de los espacios urbanos-rurales a partir de las interacciones entre sistemas técnicos, actividades dominantes y territorialidades que se sucedieron y solaparon en cada etapa histórica, en el caso particular del partido de Balcarce. A base de revisión bibliográfica y análisis de fuentes secundarias, se describen los diferentes pactos territoriales y las múltiples territorialidades que construyen el territorio. Los resultados dan cuenta de la correspondencia entre el modelo de producción hegemónico a nivel nacional y su traducción territorial. En la actualidad el partido de Balcarce refleja múltiples territorialidades, sin embargo, no se evidencian espacios de participación ni de confrontación hacia el modelo hegemónico.
Palabras clave: agrociudades; sistemas técnicos; actores sociales; territorialidades; organización territorial
Territorial pacts and their multiple territorialities in the construction of urban-rural spaces. The case of Balcarce district
Abstract
Since the modernization of the agricultural sector from the middle of the20th century onwards, several towns have served an important role in the organization of territories as service centers in South-Eastern Buenos Aires. The aim of this research paper was to analyse the change in rural-urban space organization, taking into account the interactions among technical systems, dominant activity and territorialities that took place and overlapped in each historical period. Balcarce district was the case of study. After having carried out a bibliographic review and analysed secondary sources, different territorial pacts and multiple territorialities in the construction of Balcarce territory were described. The results show a correlation between the hegemonic model of production at national level and in Balcarce. Currently, the territory reflects multiple territorialities, but there is no evidence of areas of participation or confrontation with the hegemonic model
Keywords: agro-cities; technical systems; social actors; territorialities; territorial organization
Introducción[2]
Con el advenimiento de la modernización del sector agropecuario, la globalización y la consolidación del modelo de agronegocio en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, las localidades de menos de cincuenta mil habitantes y los pueblos rurales han devenido en diferentes destinos. Algunos poblados evidencian un proceso de declinación o estancamiento a raíz de la emigración de sus pobladores hacia localidades cercanas o de mayor importancia regional (Diez Tetamanti, 2006; Benítez, 2009). En otros casos, localidades de más de 2000 habitantes, próximas a ciudades intermedias adquirieron un nuevo dinamismo al cobijar tanto a la población procedente del espacio rural como de zonas urbanas o por el hecho de haber adquirido una dinámica propia, vinculada a determinadas actividades como la horticultura (Pasciaroni, Olea y Schroeder, 2010; Jacinto, 2011; Ares y Mikkelsen, 2014; Mikkelsen y Velázquez, 2019; Sili, 2019). Distinta es la situación, de aquellos aglomerados que han sido testigo, hasta incluso cómplices de la expansión y consolidación de la agricultura industrial (Iscaro, 2020).
Estas últimas son las denominadas agrociudades, ciudades en las cuales la agricultura, la agroindustria y los servicios se articulan y se convierten en el motor de la economía. Son centros de servicios, donde los productores agropecuarios establecen sus residencias permanentes, se proveen de agroinsumos y servicios agrícolas. A la vez, concentran instituciones públicas de gobierno, servicios de salud, educativos, almacenamiento y procesamiento de materias primas. La actividad comercial y productiva se ve favorecida por la convergencia de vías de comunicación que facilitan el acceso a los puertos de exportación (Méndez Medina, 2021). Estas localidades emergen como agrociudades en los años sesenta del siglo XX, durante la modernización del sector agropecuario y se consolidaron en la década del 2000 como plataformas de innovación, asiento de empresas proveedoras de servicios y cuya dinámica inmobiliaria, comercial y residencial reflejan el paisaje de la ruralidad globalizada (Gorestein y Peri, 1990; Albaladejo 2013; Hernández, Fossa Riglos y Muzi, 2013).
Tal es el caso de la localidad de San José de Balcarce, ubicada a 400 kilómetros hacia el sur de la capital del país. Esta agrociudad resulta ser un punto estratégico por hallarse entre ciudades de importancia regional como Mar del Plata y Tandil, y contar con salida a los puertos de Necochea-Quequén y Buenos Aires, por la ruta provincial 55. En las últimas décadas, Balcarce se posiciona entre las veinte ciudades argentinas con mayor cantidad de sucursales de empresas transnacionales de maquinaria agrícolas y agroquímicos (Maldonado, 2019). La actividad se ha visto potenciada y dinamizada con la llegada en 1995 de la empresa agroalimentaria multinacional McCain, dedicada a la producción de papa prefrita supercongelada para las cadenas de fast food del MERCOSUR, cuyos impactos directos e indirectos han sido sumamente importantes en términos económicos, pero dejando varios interrogantes respecto a sus efectos ambientales.
Dada la escasez de contribuciones científicas que den cuenta sobre la trayectoria de esta localidad, y la ausencia de material bibliográfico sobre su evolución reciente, se intenta indagar en los orígenes de Balcarce y en su devenir en agrociudad. Para ello se propone como objetivo analizar los cambios en la organización de los espacios urbanos-rurales del partido de Balcarce, a partir de la sucesión y solapamientos en el espacio tiempo de ensamblajes entre sistemas técnicos, actividades dominantes y territorialidades.
El artículo se organiza según el siguiente esquema. En principio se hará referencia al marco teórico y metodológico que permite comprender la construcción socio-histórica del territorio de Balcarce como una sucesión de pactos territoriales, entendidos como una combinación particular entre las dimensiones institucional, económica, tecnológica y territorial en un determinado momento histórico. Seguido, sobre la base de los pactos territoriales propuestos por Albadalejo (2013) para la provincia de Buenos Aires, se describirán para el caso de estudio: pacto pecuario, agrario, agropecuario e agroindustrial hipermoderno, prestando atención al sistema técnico, los actores y sus estrategias de territorialización y la configuración territorial resultante. Posteriormente se sintetiza y reflexiona sobre las múltiples territorialidades. Por último, se plantean las principales conclusiones.
Aspectos teóricos-metodológicos
El partido de Balcarce es considerado un territorio-lugar, usado como abrigo y como recurso a lo largo de su historia por diferentes actores, con distintos intereses y acciones (Santos, 2000). A fin de comprender al territorio como un espacio construido históricamente, Santos (2000) propone considerar la técnica. Eso se debe a que la técnica es mediadora de la relación entre la sociedad y la naturaleza y, por lo tanto, resulta inseparable del medio geográfico. Asimismo, es tiempo congelado revela una historia y, en consecuencia, puede ser pensada como una medida de tiempo y espacio para periodizar la trayectoria de los territorios.
La técnica como objeto espacial y en interrelación con los demás objetos y acciones del espacio, forma parte de un subsistema técnico que se convierte en hegemónico en cada momento histórico transformando los territorios. A la vez, el conjunto de técnicas e instrumentos es redefinido por los territorios de acogida y se relaciona en copresencia o coexistencia con sistemas técnicos anteriores, denominados rugosidades del pasado (Santos, 1985; Santos, 2000).
En el proceso de producción del espacio importa conocer quiénes, cómo y dónde se generan, desarrollan, difunden y permiten que los sistemas técnicos se establezcan como hegemónicos. Para ello, la noción de territorialización permite comprender cómo los sujetos sociales dominan y se apropian del espacio mediante diferentes estrategias de control, por el ejercicio de poder (Haesbaert, 2013). En palabras del autor: “Cada grupo social, clase social o institución puede ‘territorializarse’ desde un carácter más económico, político o cultural, dependiendo de la dinámica de poder y las estrategias que están en juego” (Haesbaert, 2011, p.81). En cualquier caso, siempre se trata de controlar accesos y flujos materiales (mercancías) e inmateriales (información) en el espacio-tiempo, independientemente de la proximidad física entre el agente y el substrato material. A su vez, puede generar la desterritorialización de otros grupos o sujetos sociales cuando estos últimos pierden la capacidad de controlar ciertas dimensiones y contextos espacios-temporales (Sack, 1986; Haesbaert, 2011).
Interesa observar cómo el fenómeno técnico transforma los territorios, y a su vez, qué actores se territorializan, emergiendo en cada época una particular configuración del espacio resultado de solapamientos y entrelazamientos entre situaciones pasadas y actuales. Albaladejo (2013) retoma la teoría de Santos sobre los pactos estructurales y funcionales y propone analizar las transformaciones en la organización de los territorios rurales, las actividades productivas, sus actores principales y los modos de sociabilidad a partir de la noción de pacto territorial. Éste es definido por el autor como:
Un conjunto coherente y estable de arreglos institucionales, organizativos, tecnológicos y económicos, resultantes de una etapa histórica nacional particular y de las relaciones de poder que la caracterizan, que contribuyen a establecer modos particulares de relación entre la sociedad y el territorio (Albadalejo, 2021, p.769).
En este sentido el pacto territorial está vinculado a la noción de desarrollo tanto desde el punto de vista estructural como funcional. Para el primero, el desarrollo territorial alude a la relación posible entre el crecimiento económico y su impacto social y ambiental local en post de una mejor calidad de vida para sus pobladores. En tanto, la perspectiva funcional refiere a la generación de espacios de participación, concertación y acción. De esta forma, Albaladejo a través de los pactos territoriales analiza la correspondencia histórica entre un modelo nacional de desarrollo, en coherencia con un orden mundial, y un tipo de inserción particular de la actividad agropecuaria a nivel de los territorios locales (Albaladejo, 2021).
La propuesta de Albaladejo (2013, 2021) resulta interesante dado que incorpora la dimensión espacial en el análisis de las transformaciones del sector agropecuario pampeano, a diferencia de otros autores que han realizado estudios pormenorizados sobre los cambios en el sector desde perspectivas más sectoriales focalizados en la dinámica agraria, las políticas públicas (Barsky, 1993), el cambio tecnológico (De Obschatko, 1985), entre otros. En el presente trabajo, en línea con la propuesta de Albaladejo (2013) y otros autores (Sili, 2000, 2005; Gorenstein y Peri, 1989) se intenta contribuir en la comprensión de la dinámica y organización del mundo rural en torno a las agrociudades.
Para lo cual se propone una metodología cualitativa basada en la revisión bibliográfica sobre los modelos de desarrollo en Argentina y en particular sobre la historia de Balcarce y la consulta de fuentes secundarias (censos nacionales de población y agropecuarios). La información fue analizada y sistematizada en función de las siguientes dimensiones: actividades dominantes, sistemas técnicos (Santos, 2000), actores y estrategias de territorialización (Haesbaert, 2011) y configuración territorial (Albaladejo, 2013) y sus correspondientes variables (Figura 1).
Figura 1. Síntesis del marco conceptual
Fuente: elaboración propia
En función de los criterios mencionados y una serie de acontecimientos, que marcan revoluciones en los sistemas técnicos y cambios en la configuración territorial del partido de Balcarce, se identificaron para el territorio bajo estudio, cuatro pactos territoriales: Pacto Pecuario (siglo XVIII a fines del siglo XIX), Pacto Agrario (fines del siglo XIX a mediados del siglo XX), Pacto Agropecuario (mediados del siglo XX a 1990), Pacto Agroindustrial Hipermoderno (1990 hasta la actualidad). Cada pacto se describió desde una perspectiva estructural y según las dimensiones mencionadas previamente (Figura 1). Se propone la descripción, no desde una visión enciclopedista o como inventario, sino como método, forma de escritura y manera de aproximar el espacio y tiempo que permite interpretar y explicar los procesos espaciales. En decir, como “una fisionomía o semblanza de un área o de un paisaje que busca tener en cuenta interacciones, relaciones, series causales o vínculos con el pasado” (Zusman, 2014, p.141). En este sentido se trató de establecer relaciones entre el contexto a nivel internacional y nacional, las actividades motoras locales, las innovaciones, los actores, sus estrategias de territorialización y la relación espacio urbano-rural.
Múltiples procesos, múltiples territorios
Pacto Territorial Pecuario
La globalización en tanto interconexión e interdependencia entre los lugares en la división internacional del trabajo no es un fenómeno reciente. Desde sus orígenes la región pampeana se organizó en función de las demandas e intereses de los países centrales (Albaladejo 2013). A medida que Buenos Aires cobraba mayor relevancia durante el siglo XVIII, los pueblos originarios del sudeste, con alternancia entre épocas de paz y de guerra con los criollos y españoles, se fueron integraron a los circuitos mercantiles como proveedores de ganado cimarrón y caballar. Sin embargo, la paz entre aborígenes y criollos llegó a su fin en las primeras décadas del siglo XIX (Zubiaurre, 2005).
Durante gran parte del siglo XIX, en un contexto de independencia, guerras civiles y hegemonía comercial y portuaria de Buenos Aires, la producción pecuaria era el principal motor de la economía de Buenos Aires y la ganadería se orientó esencialmente hacia los mercados europeos. Con el fin de aumentar la exportación y hacer efectiva la ocupación del territorio, el Gobierno de Buenos Aires expandió la frontera hacia el sur del Salado, estableciendo una línea de fortines e implementando las “campañas al desierto”, desplazando y diezmando a gran parte de la población originaria. El dominio y ocupación del territorio del sudeste bonaerense por parte del Estado, se efectivizó con la fundación del Fuerte Independencia, actual Tandil, en 1823.
En este periodo, Barneche y Zubiaurre (2005) reconocen dos momentos de ocupación de las actuales tierras del partido de Balcarce. El primero se extiende desde 1820 hasta mediados del siglo XIX, coincidente con el primer reparto de tierras en el marco de la Ley de Enfiteusis (1826) y las sucesivas divisiones y transferencias. A través de esta Ley se otorgaron grandes extensiones de tierras a unos pocos beneficiados (solo ocho en sus inicios), quienes pronto dividieron las propiedades y acudieron al negocio inmobiliario. Fueron estos segundos propietarios los primeros residentes criollos, pertenecientes a la elite porteña, y quienes lentamente se apropiaron del territorio y pusieron las tierras en producción. Esta expansión se realizó a costa de la desterritorialización y exterminio de la población aborigen. Se estima que en esa época la población rondaba en unos 300 habitantes (Barneche y Zubiaurre, 2005).
Hacia mediados del siglo una serie de acontecimientos a nivel nacional e internacional marcaron el inicio de la segunda etapa de crecimiento. Entre ellos, el cambio de orientación productiva hacia la ganadería ovina; la unificación nacional (1862) y organización del territorio y las mejoras en las comunicaciones internas. El Estado debía territorializarse al sur del Salado, en tierras aún ocupadas por los aborígenes, para lo cual creó nuevas jurisdicciones administrativas que le permitieran afianzar su dominio en el territorio. En 1865 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley creación de Partidos al Sur del Salado, dando origen al partido de Balcarce[3].
El incremento de la actividad pecuaria, principalmente lanar, y el mayor número de explotaciones por la división de las grandes propiedades, aumentó la demanda de mano de obra. El trabajo se convirtió en factor de atracción, para la población procedente tanto del interior de Argentina como de otros países. Al tiempo que la economía se activaba surgieron nuevos oficios como transportistas, carpinteros, jornaleros, entre otros (Barneche y Zubiaurre, 2005). Según los datos del Primer Censo Nacional de Población de 1869, en el partido vivían 4198 habitantes.
Un elemento indispensable del espacio era el caballo. El caballo se convirtió en la técnica que permitía desarrollar las diferentes tareas en torno a la ganadería, como el arreo de animales o como medio de transporte que posibilitaba la comunicación entre los pobladores. Por lo tanto, se establece como la técnica que media la relación entre los criollos y el ganado, entre los mismos hombres y el territorio.
Durante este período el espacio rural se organizaba en torno a las estancias coloniales controladas por la oligarquía terrateniente. Estos establecimientos constituían el territorio privado, rodeados por puestos que lograban controlar al ganado, ante la ausencia de alambrados que lo contuvieran (Albaladejo, 2013). También era el territorio donde vivían los empleados asalariados, los esclavos y el personal de mando. Hacia mediados del siglo XIX, era posible encontrar estancias con sus propias capillas (1868) y escuelas, como era el caso de la Estancia San Simón de Pereyra Iraola, en la cual se estima que llegaron a vivir alrededor de 120 -130 personas (Zubiaurre, 2007). Otro elemento importante del espacio rural, eran las pulperías, lugares de encuentro y abastecimiento principalmente de ginebra y aguardientes de caña. En la Figura 2 se observa la distribución de los asentamientos humano hacia 1850 aproximadamente. Estos representaban un total de 46 puntos poblados entre pulperías, puestos y estancias.
Figura 2: Distribución de los asentamientos humanos en tierras del actual partido de Balcarce. Aproximadamente en 1850
Fuente: extraído de Zubiaurre (2005, p.160)
Los asentamientos reconocidos en la Figura 2 se localizaban próximos a los cursos de agua y se conectaban entre sí y con las grandes ciudades como Buenos Aires por caminos de tierra, caballos y bueyes. Las precarias y limitadas técnicas dificultan la movilidad de la población, las reuniones y el desarrollo de actividades. Poco a poco la incorporación de nuevas técnicas, permitieron ampliar la oferta productiva y la concentración de la población como se analizará en el siguiente apartado.
Pacto Territorial Agrario
Hacia fines del siglo XIX, Europa Occidental y Estados Unidos afianzaron su hegemonía a nivel mundial, consolidándose como grupo de países centrales industrializados demandantes de nuevas materias primas. El desarrollo de la técnica animada por la energía térmica y eléctrica permitió incrementar la circulación de los flujos materiales e inmateriales entre lugares distantes (Manzano y Velázquez, 2016).
En este contexto, una vez unificada la nación argentina, la prioridad del Estado pasaba por organizar el territorio en función a la producción agropecuaria para la exportación. En este período se sentaron las bases de la argentina rural y se inició un proceso de separación entre el espacio urbano y rural. Las ciudades coloniales, como Buenos Aires, fueron construyendo su propia identidad técnicamente moderna, pero socialmente conservadora, mientras los territorios rurales se incorporaron como áreas productoras de lana, carne y cereales para los mercados externos (Albaladejo, 2013).
En el sudeste bonaerense la vida social y económica comenzó no solo a girar en torno a las grandes estancias y los puestos de la fase anterior, sino que también en relación a las ciudades cabeceras de partido. En el partido de Balcarce, primero se fundó la ciudad actual de Mar del Plata (1874) a partir del pueblo gestado sobre el saladero y el Puerto Laguna de los Padres (creado en 1856). Posteriormente, ante las distancias del partido, la disconformidad de los vecinos, se realizaron las gestiones necesarias para establecer un pueblo más equidistante a la extensión total del distrito. Por tal motivo en 1876 nació San José de Balcarce (Balcarce de aquí en más), y unos años después el partido de Balcarce (1879) se dividió, dando origen a General Pueyrredon.
En esta época uno de los elementos técnicos más importantes y trascendentales para la organización espacial fue el Ferrocarril, a cargo de compañías inglesas. Si en el pacto anterior era el caballo, el medio de transporte, intercambio y solidaridad, ahora el ferrocarril se convierte en el eje vertebral de la vida social y económica de los pueblos. Entre 1891 y 1914, la extensión del Ferrocarril del Sud hacia el sur de la Provincia de Buenos Aires dio origen a los poblados de Ramos Otero (1891), Bosch (1892), San Agustín (1892), Los Pinos (1907) y Napaleofú (1902) en el Partido de Balcarce (Figura 3).
Figura 3. Localidades del partido de Balcarce
Fuente: Elaboración personal en base a Cartografía del INDEC 2010
Estos pueblos rápidamente adquirieron una dinámica propia a partir del transporte de mercancías hacia los puertos de exportación, y como punto de partida de las mensajerías y diligencias hacia las estancias (Arena de Tejedor, 1987). La red ferroviaria principal fue complementada en la década de 1920, con un sistema de vías más económicas conocidas como Decauville. Este sistema formado por vías desmontables y de trocha angosta, acercaba la producción de las estancias a la Estación principal. “La Red Decauville del Partido de Balcarce fue las más desarrollada de la zona. Entre 1921 y 1930 la vía creció de 23 a 146 km y el total de cargas y hacienda creció de 17.212 a 81.037 toneladas” (Simonetti, 2007, p. 112).
El ferrocarril no solo contribuyó al desarrollo agropecuario, sino también al de una incipiente actividad minera. El partido de Balcarce además de recursos agrícolas y pecuarios ofertaba minerales de aplicación industrial, gracias a su historia geológica. En 1892 se inició la extracción de arena y granito de la cantera del “Cerrito” (actual Cerro el Triunfo” en la localidad de Balcarce). Unos años más tarde (1905) se comenzó a explotar la cantera del Cerro de San Agustín (Los Pinos) con yacimientos de arcilla intercalada con bancos de cuarcita, pedregullos y arena. El material extraído tuvo como destino la construcción y el empedramiento con adoquines de las calles de la ciudad de San José de Balcarce y de otros lugares del país.
El Cerro de San Agustín hacia 1940 ocupaba unos 220 obreros, en 1939 produjo 7000 toneladas de arcilla y 60000 toneladas de pedregullo, granzas y arenas destinadas a la construcción de caminos y obras en el puerto Quequén. La explotación de la piedra fue una actividad económica importante para Balcarce, por lo menos en el periodo de mayor explotación intensiva a mediados del siglo XX (Simonetti, 2007, p.111).
La vida cotidiana en los pueblos se enmarcaba en torno a los destacamentos policiales, panaderías, farmacias, herrerías, carpinterías, acopiadores, oficina de correo, escuelas, teléfono y telégrafo. Un actor de suma relevancia era el comerciante local (pulperías o almacén de ramos generales) por las múltiples funciones que cumplían: comerciantes, oferentes de servicios y bienes financieros. Los comercios eran lugares donde los pobladores recurrían para abastecerse de una amplia variedad de bienes perecederos y durables (alimentos, bebidas, bazar, ropa, papelería, herramientas). Entre los servicios que ofrecían se pueden mencionar la carga y acarreo de mercancías, alquiler de implementos para el transporte (carros), fletes, acopio y comercialización de distintas variedades de lanas y otros productos. En tanto, entes financieros, el comerciante solía fiar o adelantar en efectivo a aquellos clientes con los cuales existía relaciones de confianza a base de lazos de parentesco, solidaridad comunitaria, intercambio de favores y lealtad política (Duart, 2007).
Si bien la producción agropecuaria continuó a cargo principalmente de las grandes estancias, Petrantonio, Aranguren y Alva (2007) consideran que existía una gran heterogeneidad de productores, entre los cuales incluyen a medianos y pequeños productores arrendatarios. Hacia la década de 1880, pese a que la ganadería seguía siendo dominante, (cerca de sesenta estancias poseían más de 600.000 ovinos y 340.000 vacunos) algunos productores ganaderos incursionaron en la siembra de alfalfa, cebada y maíz, como alimento para ganado; al igual que criollos o inmigrantes de ultramar radicados en la misma época como propietarios, arrendatarios u ocupantes de hecho. Según el Censo de la República Argentina 1895, sobre un total de 583 productores 68% son ganaderos puros, el 17% son agrícola-ganadero, y el 10% agrícola. La actividad agrícola tiende a concentrarse cercana al ejido urbano, mientras que las agrícola-ganadera en las áreas más alejadas y extensas (Petrantonio et al. 2007).
Los productores agrícolas cultivaban trigo, maíz y papa. Las principales técnicas utilizadas eran el arado, la máquina de segar, el rastrillo, la trilladora a vapor y maquina a vapor. Implementos agrícolas demandantes de gran cantidad mano de obra. Respecto al cultivo de papa, cabe destacar que Balcarce ya se perfilaba como una zona productora de papa desde fines del siglo XIX. El Censo Nacional Agropecuario de 1888 arrojó 45 hectáreas implantadas de papa, en 1895 el área sembrada ascendió a 547 hectáreas. La superficie destinada a este cultivo siguió aumentando, alcanzando las 13.724 ha en 1914, período de gran expansión de la agricultura, superando la superficie destinada a otros cultivos (Gellert, 1987). El crecimiento de la producción fue posible en parte al aporte de los inmigrantes europeos, principalmente españoles e italianos, que representaban la fuerza laboral rural mayoritaria.
Por su parte, el sector industrial manifestaba un escaso desarrollo, los pocos emprendimientos fabriles se dedicaban a la elaboración de alimentos, carruajes y otros productos domésticos a base de materias primas locales, como jabones. El paisaje productivo se complementaba con distintas profesiones como peluqueros, zapateros, imprentas, etc. Según Arena de Tejedor (1987) el carácter conservador de los pobladores y sus preferencias a continuar con las actividades tradicionales, asegurándose sus ingresos, condicionó el desarrollo de emprendimientos manufactureros (Arena de Tejedor, 1987).
Por lo tanto, la importancia que fue ganando la ganadería ovina, la mayor participación de la agricultura, la fundación de Balcarce y de los pueblos rurales, junto a la apertura de las estaciones de trenes, fueron delineando una nueva organización espacial y el paisaje adquiriendo una nueva fisionomía. Los puestos, pulperías y estancias del pacto anterior persisten y se solapan con los pueblos y parajes rurales, los cuales se convirtieron en centros de la vida social y económica. Este proceso fue acompañado por un crecimiento continuo de sus pobladores (Barneche y Zubiaurre, 2005). Entre 1895 y 1914 la población del partido ascendió de manera acelerada al pasar de 8.166 a 19.464 habitantes a una tasa media de crecimiento intercensal de 45,7 ‰[4]. En las décadas siguientes el ritmo de crecimiento fue menor, pero igualmente a tasas elevadas (13,7 ‰), alcanzando los 30.621 habitantes en 1947. La población habitaba principalmente en el medio rural de forma dispersa hasta 1914, cuando los residentes urbanos representaron el 60,5 % para luego descender a 49,7% en 1947[5] (De la Fuente, 1898; Comisión Directiva del Censo Nacional, 1916; Dirección Nacional de Servicio Estadístico, 1947).
El crecimiento sostenido de la población dependía principalmente del aporte migratorio y de las altas tasas de natalidad, que permitían revertir los efectos de la elevada tasa de mortalidad. En un contexto de precarias condiciones sanitarias, grandes extensiones de tierra y vulnerables condiciones de vida, las epidemias como la fiebre amarilla, el cólera, la viruela, el sarampión, la escarlatina, así como las enfermedades pulmonares, hepáticas, estomacales, entre otras constituían las principales causas de muerte (Barneche y Zubiaurre, 2005). Los inmigrantes internos eran originarios principalmente de Santiago del Estero, Córdoba y San Luis. Por su parte, los extranjeros representaban el 38,2% de la población del partido en 1914, siendo el grupo mayoritario integrado por varones jóvenes (20 a 49 años) principalmente españoles, secundados por italianos, y seguidos por franceses, rusos, otomanos y uruguayos (Barneche, 2007).
Hacia la década de 1930 una serie de acontecimientos internacionales y nacionales marcaron el agotamiento de un modelo de producción basado en los bienes primarios exportables. La Primera Guerra Mundial, seguida de la Gran Depresión de 1930, la expansión de la oferta mundial de cereales, la Segunda Guerra Mundial y el boicot norteamericano aparecen como los principales hitos que influyeron en la caída de las exportaciones de bienes primarios. Estas se vieron agravadas por un periodo de malas cosechas y la caída de los precios internacionales. En consecuencia, disminuyó la producción agrícola (Barsky, 1993; Stratta Fernández y de los Ríos Carmenado, 2010). Esta situación de crisis gestó las bases para la emergencia de un nuevo pacto territorial basado en nuevas técnicas, la presencia de un Estado fuerte con nuevas estrategias de territorialización y nuevas dinámicas espaciales.
Pacto Territorial Agropecuario
Los cambios en las condiciones internacionales de las décadas de 1930 y 1940 promovieron el desarrollo de un modelo productivo basado en la industrialización por sustitución de importaciones. En este escenario, el Estado adquirió un nuevo rol, en principio con el objetivo de perpetuar el crecimiento basado en las exportaciones ante las medidas proteccionistas de los países industrializados. Con este fin entre 1930 y 1950 el gobierno nacional estableció una serie de medidas orientadas a controlar los flujos monetarios, la distribución de bienes y servicios y el establecimiento de normas laborales (Barsky, 1993; Sili, 2000; Manzano y Velázquez, 2016). En consecuencia, hacia mediados del Siglo XX se inició un proceso de modernización que implicó profundas transformaciones en la relación entre entre los actores y entre éstos y el espacio (Sili, 2000; Albaladejo, 2013).
La gran técnica de este período será el motor a combustión que se incorporó en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. En primer lugar, la introducción del tractor significó el desplazamiento del caballo como principal fuerza motora, aumentó la capacidad de trabajo y las hectáreas trabajadas por hombre y día, disminuyendo la mano de obra requerida. El motor a combustión también se incorporó a los vehículos de transporte. Para mediados del siglo XX el transporte automotor comenzó a reemplazar al ferrocarril como principal medio de traslado tanto de pasajeros como de productos agropecuarios. Por su parte, el auge de la camioneta en los años 1960 permitió a los productores realizar desplazamientos cotidianos entre las localidades y los establecimientos agropecuarios. Estas innovaciones fueron acompañadas con la pavimentación del camino que une a Balcarce, con las localidades de Mar del Plata y Tandil (actual Ruta Nacional 226).
Tal como se hizo referencia previamente, la década de 1930 estuvo marcada por un estancamiento de la producción agrícola y un sistema técnico obsoleto que no logró incrementar los rendimientos de las cosechas. El área sembrada con los principales cultivos (trigo, lino, avena, maíz, alpiste, girasol) disminuyó de 95.050 ha en 1937 a 70.456 ha en 1947 (Censo Nacional Agropecuario, 1937; Censo General de la Nación, 1947). A fin de revertir el retroceso y estancamiento, el Estado promovió la creación de organismos públicos para la generación y difusión de innovaciones agronómicas y biológicas, que mejoraran los rendimientos agrícolas. En respuesta a estos objetivos, en Balcarce se instaló el Servicio de Fitotécnico (1942) para papa, que pronto fue absorbido por la dirección de Estaciones Experimentales (1944) y unos años más tarde, por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dando origen a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (1958).
Los esfuerzos del Estado por desarrollar tecnología junto a la incorporación de maquinaria agrícola permitieron que lentamente la producción agrícola retomara el ritmo de crecimiento, consolidándose en los años setenta con el cambio tecnológico y la expansión de la superficie destinada a la agricultura. Entre 1947 y 1988 la superficie sembrada con cereales y oleaginosas se incrementó 70.0456 ha a 93.669 ha. Entre los principales cultivos, los de mayor importancia eran el trigo y la papa (Gellert, 1987).
A diferencia de la tendencia seguida por los cereales y oleaginosas, el cultivo de papa experimentó un crecimiento tanto del área sembrada como de los rendimientos sostenido hasta la década de 1970. Esta dinámica responde a varios factores como el impulso desde el Estado para mejoras en la producción, la incorporación de maquinarias (tractor, sembradoras) y la llegada de productores paperos innovadores del sur de la Provincia de Santa Fe y norte de la Provincia de Buenos Aires (Petrantonio, 1991).
La producción de papa demandaba una gran cantidad de mano de obra, principalmente para las tareas menos mecanizadas, como la cosecha. Decenas de trabajadores golondrinas oriundos de Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, y también de países limítrofes como Chile, llegaban a Balcarce entre los meses de enero y abril para la cosecha de papa conformando las cuadrillas de peones. Con el tiempo, varios de estos trabajadores se fueron radicando en la ciudad como trabajadores permanentes (Petrantonio, 1991).
En la década de 1970, el incremento en la producción de papa se vio impulsado por la incorporación de nuevas variedades de semillas, la adopción de fertilizantes y el uso de riego. Hacia fines de 1980 “las tecnologías fueron masivamente adoptadas, tal es así que en la actualidad el 98% de la superficie dedicada al cultivo de papa, se realiza bajo riego y con fertilizantes” (Petrantonio, 1991, p.66). Estas innovaciones fueron introducidas por los productores llegados del norte de la provincia de Buenos Aires y del sur de Santa Fe, mencionados previamente. En consecuencia, aparecieron los primeros vendedores referentes de equipos de riego, como Stopani e Iturrospe y fábricas de bombas y cabezales como Banfi y Tamagno. De esta manera Balcarce se consolida como la principal zona papera del país, a la vez que se convierte en atractor de mano de obra transitoria.
Otro aspecto para destacar, durante este período, es la diminución tanto del número de explotaciones agropecuarias como de productores arrendatarios (Cuadro 1).
|
Año |
EAPs |
Superficie promedio en ha |
Propiedad (%) |
Arrendamiento (%) |
Otras formas (%) |
Combinan propiedad con otras formas. (%) |
|
1947 |
2275 |
173,1 |
28,8 |
52,6 |
3,0 |
15,7 |
|
1960 |
2048 |
171,6 |
53,8 |
29,1 |
17,1 |
s/d |
|
1974 |
1531 |
263,8 |
73,7 |
20,0 |
6,3 |
s/d |
|
1988 |
1347 |
293,2 |
58,3 |
10,1 |
0,7 |
31,0 |
|
2002 |
546 |
594,7 |
49,1 |
8,0 |
1,5 |
41,4 |
|
2018 |
422 |
670,4 |
67,8 |
30,1 |
2,1 |
s/d |
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censo General de la Nación 1947, Empadronamiento Nacional Agropecuario y Censo Ganadero 1974 y Censos Nacionales Agropecuarios 1960,1988, 2002, 2018
Entre 1947 y 1974 la superficie arrendada pasó de 52,6% a 20%, paralelamente se incrementa la tierra en propiedad. La disminución de los arrendatarios tiene su origen en las medidas adoptadas por el gobierno en la década de 1940, y que favorecieron a los pequeños y medianos productores (Petrantonio, 1991). La Ley Nacional de Colonización (Ley Nº 12.636/1940) tenía como objetivo garantizar el acceso a la propiedad y retener a la población rural sobre la base de la pequeña propiedad. A raíz de esta política nacional nació en la década de 1940 “La Colonia”, resultado de la expropiación de los campos Buena Vista y Santa Rafaela, de aproximadamente 8000 hectáreas cada uno ubicados sobre la ruta nacional 226 (Gellert, 1987).
El proceso de industrialización por el que atravesaba el país pareciera no haber tenido su correlato a nivel local. La economía del partido de Balcarce siguió dependiendo principalmente del sector primario. Por su parte, el crecimiento de la producción agrícola tampoco generó iniciativas de agregado de valor en origen. En 1965 el 52,7% del PBI del Partido correspondía al rubro agricultura y ganadería. Hacia 1974 la dependencia del sector primario se agudizó, representando el 70,7% del PBI (Arena de Tejedor, 1987).
Entre los escasos emprendimientos manufactureros de la época cabe mencionar la fábrica de féculas de papa (1941), una fábrica de máquinas sembradoras de papas “Metalúrgica Balcarceña” (1950), fábricas de bombas y cabezales como Banfi Hns. (1962) y Tamagno Riegos (1963), Molinos Balcarce SA (1976), el frigorífico “Pacamurú SRL” (actual Cundir SA) (1978) y el frigorífico de papas “Frigopap” (1979). Como se puede advertir, las empresas se concentran en las ramas de alimentos y metalmecánica (implementos agrícolas). A excepción de la fábrica de fécula, que se estima que dejó de funcionar en 1960, el resto de los establecimientos continúan en actividad hasta el presente, varios de ellos han expandido sus mercados hacia la región del sudeste bonaerense. Estas iniciativas fueron acompañadas por la radicación de talleres mecánicos de reparación de maquinaria agrícola y equipos de riego, empresas de venta de maquinaria agrícola y en menor medida de agroinsumos (Arena de Tejedor, 1987; Bruno, Viteri y Sili, 2019).
La mecanización de las actividades agrícolas, la paulatina decadencia del sistema de ferrocarriles, paralelamente al desarrollo de una red de rutas y caminos rurales que acompañaron el auge del transporte automotor, fueron modificando los vínculos urbano-rurales. Las mejoras en los transporte e infraestructura permitieron al productor y su familia trasladar su residencia del campo disperso al pueblo más cercano o a la ciudad de San José de Balcarce, y movilizarse diariamente para el desarrollo de la actividad en el establecimiento. La localidad cabecera pasó de concentrar el 49,7% de la población del partido en 1947 al 74,4% en 1980 (INDEC, 1980). Mientras que en el pacto anterior los pueblos rurales de Ramos Otero, San Agustín, Los Pinos y Napaleofú, experimentaron un dinamismo sin precedentes, en la etapa analizada en este apartado, estos pueblos perdieron luminosidad tras el cierre de las estaciones de trenes y el cese de la actividad minera en la década de 1970.
La ciudad de San José de Balcarce fue adquiriendo rasgos de agrociudad, como lugar residencial, económico, político y social del espacio rural. En este sentido, se convirtió en abrigo de una nueva burguesía agropecuaria que tiene la capacidad de territorializarse en la dimensión económica, social y política. Debido al cambio tecnológico, el incremento de la demanda de bienes (insumos agrícolas y veterinarios) y servicios (talleres mecánicos), comenzó a ser abastecido por comerciantes locales instalados en el ejido urbano de la localidad. Funciones que se consolidan en el siguiente periodo.
Pacto Agroindustrial Hipermoderno
A partir de los años 1990 en un contexto de apertura externa, privatización de los servicios públicos, desregulación de los mercados, endeudamiento externo y concentración económica, la mundialización se hizo más presente. El nuevo modelo se basa en la transnacionalización de la economía sustentada en la explotación intensiva de los recursos naturales y reprimarización de los bienes exportables (Manzano y Velázquez, 2016). Se consolida así la base para la emergencia de nuevos actores no solo en la producción agropecuaria, sino también en la industrialización, comercialización y consumo de agroalimentos.
Las principales innovaciones derivan del llamado paquete tecnológico basado en una serie de innovaciones concatenadas: semillas mejoradas (semillas genéticamente mejoradas, híbridos de maíz), maquinaria de siembra directa y agroquímicos. Este conjunto de técnicas es impulsado por actores externos al territorio, empresas transnacionales que detentan el patentamiento de las innovaciones, como Monsanto, en alianza con actores locales como la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), ingenieros agrónomos e instituciones de ciencia y técnica. El paquete tecnológico fue adoptado por los productores locales y por actores externos como los pools de siembra que se hicieron presentes en todo el territorio nacional. El resultado es la expansión del cultivo de la soja, en detrimento de otros y de la ganadería. Aquellos productores que no lograron adaptarse a la tecnología propuesta se convirtieron en rentistas o contratistas. Entre los partidos del sudeste bonaerense, Balcarce es uno de los distritos, más afectado por el proceso de agriculturización y concentración de la producción (Riviere, Mikkelsen, López y Ferrante, 2007).
Como se mencionó anteriormente, nuevos actores emergieron en la etapa de procesamiento de la materia prima. Si los pactos previos se caracterizaron por un escaso o ínfimo desarrollo industrial, en el nuevo pacto, es la agroindustria multinacional McCain, procesadora de papa, la que tendrá un rol protagónico en la organización espacial, liderando el sector. Desde su instalación en 1995, la empresa ha revolucionado las formas de producir y comercializar el cultivo de papa, movilizando cambios en la dinámica territorial a partir de la generación de economías externas (Bruno, Mujica, Cendón y Viteri, 2018).
Con relación a las formas de producción, los productores paperos incorporaron nuevas variedades de semillas adaptadas a los requerimientos de calidad impuestos por la industria. A la vez cambiaron las formas de producir al introducir maquinas cosechadoras, equipos de riego cada vez más sofisticados. Por medio de contratos, en los cuales se pautan condiciones de precio, calidad, fechas de entrega, bonificaciones y descuentos, los productores se fueron integrando cada vez más a las cadenas de valor global. Con el paso del tiempo, la empresa diversificó su estrategia de abastecimiento, al comenzar a producir parte de la materia prima requerida en Unidades de Producción Propia, compitiendo de esta manera con los paperos tradicionales por el acceso a la tierra mediante arrendamiento (Bruno et al, 2018).
La incorporación de innovaciones en los sistemas productivos disminuyó la demanda de trabajadores golondrinas, provenientes de las provincias del norte para la cosecha. En cambio, se generaron nuevos puestos de trabajo tanto directos en la industria, como indirectos, a través de los servicios. Varias empresas se radicaron en Balcarce para proveer servicios de mantenimiento de la planta, transporte y logística, venta de maquinaria e insumos, empresas de alimentos balanceados o biotecnológicas que utilizan el subproducto de la industria.
Durante este período y, principalmente a partir de los años 2000, Balcarce registró un crecimiento en la oferta de bienes y servicios al sector agropecuario, que se evidencia en el incremento del número de contratistas, empresas agrocomerciales (venta de maquinaria e insumos), servicios profesionales y técnicos, acopios, entre otros. En la fase actual, estas empresas tienden a localizarse en las principales arterias de acceso a la ciudad por una cuestión de logística, comunicación y transporte hacia las zonas portuarias. Es posible observar a ambos lados de las avenidas y rutas de acceso a la localidad un aglomerado de oficinas amplias y modernas, galpones, silos, exposición de maquinarias, playas de estacionamiento para camiones, estaciones de servicios, entre otros.
Estos servicios son complementados con instituciones educativas de formación profesional y técnica, pública y privada. Entre estas cabe mencionar, el INTA Balcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP), que conforman la Unidad Integrada Balcarce encargados no solo se desarrollar investigación y formar profesionales, sino que también prestan servicios a productores sobre diagnóstico de enfermedades en cultivos, análisis de suelos, entre otros, compitiendo con oferentes privados (Tella, 2013).
De esta manera se profundiza el perfil de Balcarce como agrociudad, mientras los pueblos rurales se encuentran cada vez más rezagados de los espacios rurales, siguiendo diferentes destinos. En 2010 la población total del partido alcanza los 43.823 habitantes, de los cuales el 87,6% reside en la localidad de Balcarce, el 9,2% en el espacio rural disperso y apenas el 3,2% se distribuye entre los pueblos rurales. Entre los años 1991 y 2010 la población de la ciudad cabecera creció a una tasa intercensal sostenida de 9,7%. En cambio, la población rural agrupada, si bien registró un leve incremente entre 1991 y el 2001, en el último periodo intercensal entraron en un franco retroceso (Bruno, Ares, Lucero, en prensa).
Mas allá de los datos estadísticos, es posible reconocer dinámicas diversas según la localización, las actividades persistentes y las territorialidades. En el caso de Ramos Otero distante de las rutas asfaltadas subsiste por la presencia de las escuelas primaria y secundaria y el club local. Otros pueblos adquieren una dinámica propia por su localización próxima a rutas nacionales o provinciales pavimentadas y la presencia de instituciones educativas en tres niveles (inicial, primario y secundario), contratistas y productores familiares. Tales son los casos de Napaleofú, San Agustín y Los Pinos. En cambio, la localidad de Villa Laguna La Brava se distingue por estar situada sobre los márgenes de la laguna homónima, localizada sobre la Autovía Ruta Nacional 226 en dirección a Mar del Plata. En los últimos años se evidencia un crecimiento (aun no registrado en los Censos) por cobijar segundas residencias o ser receptora de población de medianos y altos ingresos que deciden vivir en espacios con una mejor calidad de vida, valorizando sus bellezas paisajísticas (Mikkelsen, Sagua, Tomás y Massone, 2013).
Un análisis de las múltiples territorialidades
El análisis espacio temporal del territorio a lo largo de los diferentes pactos territoriales, ha permitido corroborar cómo los sistemas técnicos se fueron sucediendo y solapando, con relación a los recursos valorizados (Cuadro 2). Asimismo, cómo diferentes actores se territorializaron a partir de la valorización de los recursos naturales y el control de determinados flujos materiales e inmateriales, implementando diferentes estrategias de apropiación.
Durante el Pacto Pecuario, el territorio nacional se organizaba en torno a la ganadería extensiva para la exportación. La principal técnica que media las relaciones espacio temporales era el caballo, siendo medio de trabajo, de transporte y sociabilización. A nivel local, la organización del espacio giraba en torno a las grandes estancias, los puesteros localizados al límite de estas, y las pulperías. Son estos actores quienes ejercieron su dominio y apropiación del territorio mediante la propiedad, el trabajo y el comercio.
Cuadro 2. Pactos Territoriales y Territorialidades de Balcarce
|
|
Pacto Pecuario |
Pacto Agrario |
Pacto Agropecuario |
Pacto Agroindustrial Hipermoderno |
|
Actividad dinamizadora |
Ganadería (lanar) |
Producción de lana, carne y cereales Recursos minerales (rocas de aplicación) |
Agricultura, principalmente trigo y papa. Ganadería |
Agricultura Agroindustria |
|
Sistema -Técnico |
Tracción animal (Caballo) |
Ferrocarriles Implementos agrícolas: Alambrados, molinos, aguadas, taperas; máquina de segar, rastrillo, trilladora a vapor y maquina a vapor. |
Motor a combustión Tractor-automotor Técnicas agronómicas/nuevas variedades de semillas – Herbicidas y fertilizantes Equipos de riego |
Paquete Tecnológico: semillas mejoradas; agroquímicos; maquinaria agrícola Agricultura de precisión |
|
Actores sociales dominantes/ Territorialidades
|
1) El Estado 2) Oligarquía Terrateniente 3) Puesteros
|
1) Grandes Estancias 2) Pequeños y medianos productores. Migrantes internos e internacionales 3) Almacenero de Ramos Generales (Pulpería)
|
1) Estado 2) Pequeños y medianos propietarios (ex arrendatarios y colonos) 3) Productores de papa del interior. 4) Migrantes internos y externos 5) Comerciantes de implementos agrícolas |
1) Empresas Multinacionales 2) Productores de papa 3) Productores capitalizados 4) Pool de siembra 5) Empresas de bienes y servicios |
|
Estrategias de Territorialización |
1) Expansión de la frontera al sur del Río Salado. 2) Control propietario de la tierra. 3) Control del ganado.
|
1) Propietarios de la tierra y control de la producción. 2) Arrendamiento y mano de obra. 3) Proveedores de bienes, servicios, comercialización de granos/lana (múltiples funciones), crédito. |
1) Control de mercado de granos, regulación del acceso a la tierra, generación y difusión de innovaciones. 2) Acceso a la tierra. 3) Control del acceso a las innovaciones. 4) Jornaleros (cuadrillas) 5) Venta, reparación y fabricación de implementos para equipos de riego. |
1) Alianza con el sistema de ciencia y técnica, gobierno municipal, agricultura de contrato, difusión de innovaciones. 2 y 3) Control de la propiedad, capitalizados, alianzas con la industria. 5) Comercialización de agroinsumos, maquinarias, difusión de innovaciones.
|
|
Configuración Territorial |
Territorio organizado en torno a las grandes Estancias Coloniales, puestos y pulperías dispersos. |
Fundación de la ciudad cabecera y pueblos rurales. Separación entre el espacio urbano-rural |
Pérdida de dinamismo de los pueblos rurales. Balcarce emerge como agrociudad. |
Balcarce se consolida como agrociudad a nivel regional. |
Fuente: Elaboración propia
La expansión de la producción ganadera y cerealera hacia fines del siglo XIX, dio paso al siguiente arreglo territorial: El Pacto Agrario. La economía del partido de Balcarce se orientaba principalmente a la producción de lanas, carnes, cereales y tímidamente comienza la producción de papa. Otros recursos del territorio fueron valorizados como las rocas de aplicación. La principal técnica que apareció es el Ferrocarril, como medio de transporte y origen de los pueblos rurales en torno a las Estaciones de Trenes. Esta técnica coexistió con el caballo que aún continuaba siendo medio de trabajo y transporte. Aparecieron nuevos actores como los pequeños y medianos productores, pero éstos no lograron desplazar en su totalidad a los grandes estancieros, quienes siguieron ejerciendo el control sobre un vasto territorio, mediante la propiedad privada. Los antiguos almacenes de ramos generales se territorializan a partir del control de bienes materiales e inmateriales mediante la comercialización y el financiamiento.
Hacia mediados del siglo XX, el motor a combustión reemplazará al caballo y al ferrocarril como medios de transporte y medio de trabajo. La agricultura siguió dominando, pero esta vez, adquirió una dinámica particular, el cultivo de papa. Nuevas territorialidades que se sumaron a las preexistentes, como son los organismos públicos de Ciencia y Técnica, quienes controlaban la información y la tecnología. Se fortaleció el papel de los pequeños y medianos productores, quienes se territorializaron a partir del acceso y dominio de la propiedad de la tierra. Asimismo, actores externos al territorio, como los señalados productores paperos del sur de la provincia de Santa Fe y norte de la Provincia de Buenos Aires, fueron los difusores de las nuevas técnicas en la producción de papa. Suma importancia cobró el papel de los trabajadores rurales, principalmente los llamados golondrinas que llegaban al territorio durante la cosecha de la papa, para luego radicarse definitivamente. El territorio se fue organizando en torno a la ciudad de San José de Balcarce, la cual emergió como agrociudad al convertirse en asiento de productores, rentistas, contratistas, acopiadores y proveedores de servicios, mientras los pueblos rurales pierden la luminosidad de principios del siglo XX.
El período actual está marcado por la incorporación de un paquete tecnológico cada vez más sofisticado y codificado, como principal sistema técnico, que coexistirá con los previos, pero que poco a poco desplazará cualquier vestigio de los subsistemas técnicos preexistentes. Un actor clave es McCain que viene a industrializar la materia prima y es responsable, junto a otros actores externos, de la difusión y adopción del paquete tecnológico. Estos actores externos son los pools de siembra y las empresas de venta de insumos y maquinarias que controlan los flujos materiales (semillas, agroquímicos, fertilizantes y granos; maquinarias) e inmateriales (información, mercados de futuros) y que tienden a desterritorializar a los pequeños y medianos productores más vulnerables. Por su parte, los organismos públicos de ciencia y técnica pierden el control de la información científica y tecnológica frente a las empresas transnacionales. En consecuencia, implementan diferentes estrategias, como alianzas con actores extralocales, para evitar ser desterritorializados en su plenitud del Sistema de Ciencia y Técnica.
Conclusiones
A lo largo del presente artículo se pudo mirar a Balcarce como un lugar fijo, que no cambia de posición y como territorio construido históricamente a partir de la valorización y apropiación de sus recursos. El recorrido por los diferentes pactos territoriales pone en evidencia la sucesión y coexistencia de diferentes técnicas que median las relaciones sociales y espaciales. También es posible registrar en cada momento, múltiples territorialidades, que van adquiriendo según los contextos socioespaciales diferentes connotaciones. Los procesos de territorialización, desterritorialización se pueden visibilizar en las diferentes dimensiones de análisis, desde las técnicas (caballo, ferrocarril, motor a combustión, paquete tecnológico), las producciones (ganado vacuno, lanar, cereales, minería, papa, soja) los actores (terratenientes, puesteros, almaceneros de ramos generales, pequeños y medianos productores, organismos de ciencia y técnica, empresas transnacionales, pool de siembra) hasta las categorías espaciales (asentamientos dispersos, espacio urbano-espacio rural, pueblos y ciudad, agrociudad). Se observa, así como objetos humanos y no humanos, espacios y lugares a través de las diferentes acciones/estrategias se territorializan desplazando, conviviendo o coexistiendo en el espacio-tiempo.
Los resultados demuestran, cómo se fueron sucediendo los diferentes sistemas técnicos y se fueron reacomodando en cada pacto territorial con un arreglo particular. En otras palabras, cómo los modelos de producción hegemónicos a nivel nacional, tuvieron su correlato a nivel local, sobre la base de un consenso entre los actores locales y cambios en las jerarquías espaciales. En la época actual, el pacto agroindustrial hipermoderno, no solo da una copresencia de sistemas técnicos, sino también de territorialidades entre actores locales y extralocales, que se yuxtaponen y conviven en un mismo territorio. A lo largo de los diferentes pactos territoriales la trama productiva de la localidad de Balcarce se va complejizando y consolidando su posición como agrociudad, en tanto los pueblos rurales que tienen su origen en las estaciones de trenes aparecen como zonas opacas, mientras otros emergen nuevos asociados a nuevas funcionalidades. Sin embargo, a pesar de las múltiples territorialidades, no se evidencian instancias de participación y concertación entre los diferentes actores que den lugar a la coexistencia de modelos productivos alternativos al modelo hegemónico.
Referencias Bibliográficas
Albaladejo, C. (2013). Dinámica de la inserción territorial de la agricultura pampeana y emergencia del agrobusiness. En C. Gras y V. Hernández. (Coord.), El agro como negocio: producción, sociedad y territorios en la globalización (pp. 67-95). Buenos Aires, Argentina: Biblios.
Albaladejo, C. (2021). Pacto Territorial. En A. Salomón y J. Muzlera. (Ed.), Diccionario del agro Iberoamericano (pp. 769 - 774). Buenos Aires: Teseo Press.
Arena de Tejedor, F. (1987). Intentos industriales, movimientos comerciales en Balcarce. En F. Arena de Tejedor, M. Cano de Noguera, M. Helguera, J. Fanelli, A. Gellert y A. Szilinis, Balcarce. Visión histórica de un Partido. (pp.109- 197). La Plata.
Ares, S. y Mikkelsen, C. (2014). Dinámica socioterritorial de las localidades menores del Partido de General Pueyrredon, un escenario de cambios y continuidades. En A. Fernández Equiza. (comp), Geografía, el desafío de construir territorios de inclusión (pp 403-416). Tandil, Argentina: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. E-Book.
Argentina. Comisión Directiva del Censo Nacional. (1916). Tercer censo nacional levantado el 10 de junio de 1914. (Vol. 3). Talleres gráficos de LJ Rosso y cía.
Argentina. Ministerio de Economía (1974). Empadronamiento Nacional Agropecuario y Censo Ganadero 1974.
Barneche, P. (2007). La evolución de la población hasta 1930. En P. Zubiaurre. (Coord.), Historia de Balcarce. Los trabajos y los días. (pp. 187- 212). Balcarce, Argentina: Municipalidad de Balcarce.
Barneche, P., y Zubiaurre, P. (2005). La población. En P. Zubiaurre. (Coord.), Historia de Balcarce. 1. Los Orígenes (pp.155 - 180). Balcarce, Argentina: Municipalidad de Balcarce.
Barsky, O. (1993). La evolución de las políticas agrarias en Argentina. En M. Bonaudo, y A. Pucciarelli, La problemática agraria. Nuevas aproximaciones (pp. 51-88). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Benítez, M. (2009). Pequeñas localidades y vaciamiento demográfico: desafíos y oportunidades. En A. M. Endlich y M. Mendes Rocha. (Org.), Pequenas cidades e desenvolvimento local. Maringá PGE.
Bruno, M., Mujica, G., Cendón, M. L. y Viteri, ML. (2018). Innovaciones en la trama productiva – comercial de papa en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. X CONGRESO ALASRU Ruralidades en América Latina: Convergencias, disputas y alternativas en el siglo XXI. Montevideo.
Bruno, M., Viteri, M., y Sili, M. (2019). Dinámicas en torno a la comercialización de maquinaria agrícola en Balcarce. En M. Viteri, M. Moricz, y S. Dumrauf, Mercados: diversidad de prácticas comerciales y de consumo (págs. 111-124). Buenos Aires: Ediciones INTA.
Bruno, M; Ares, S. y Lucero, P (en prensa). Dinámicas sociodemográficas y sistema de asentamientos en el sudeste bonaerense. Un análisis comparado entre General Pueyrredon y Balcarce (1991-2010). Estudios Socioterritoriales, 30. UNICEN
De La Fuente, D. G (1872). Primer censo de la República Argentina: Verificado en los dias 15, 16 y 17 de setiembre de 1869. Impr. del Porvenir.
De la Fuente, D. G. (1898). Segundo censo de la República Argentina: mayo 10 de 1895 (Vol. 2). Taller tip. de la Penitenciaria nacional.
De Obschatko, E. (1985). Los hitos tecnológicos en la agricultura pampeana. La Haya, Países Bajos: International Service for National Agricutural Research.
Diez Tetamanti, J. M. (2006). Despoblamiento y Acción del Estado en la región Sudeste de la Provincia de Buenos Aires entre 1976 y 2004. Estudio de caso en las localidades de Mechongué (Partido de General Alvarado) y San Agustín (Partido de Balcarce) (Tesis de Licenciatura). Geografía, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina.
Dirección Nacional de Estadística y Censos (1964). Censo Nacional Agropecuario 1960.
Dirección Nacional de Servicio Estadístico (1947). Cuarto censo general de la nación. Buenos Aires.
Duart, D. (2007). El viejo arte de comerciar. En P. Zubiaurre. (Coord), Historia de Balcarce. 1. Los Orígenes (pp. 115-132). Balcarce: Municipalidad de Balcarce.
Gellert, A. (1987). Balcarce una economía agraria. En F. Arena de Tejedor, M. C. Cano De Nogueira, M. Helguera, J. A. Fanelli, A. M. Gellert, y A. M. Szilinis, Balcarce. Visión histórica de un Partido. (pp.64-107). La Plata.
Gorenstein, S., y Peri, G. (1989). Cambios tecnológicos recientes en la Pampa Húmeda Argentina: ¿modifican la dinámica de sus áreas rural-urbanas? En F. Albuquerque, Revolución Tecnológica y Reestructuración Productiva: Impactos y desafíos territoriales. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
Haesbaert, R. (2011). El mito de la desterritorialización: del 'fin de los territorios' a la multiterritorialidad. (M. Canossa, Trad.) México, México: Siglo XX.
Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Cultura y representaciones sociales, 8(15), 9-42.
Hernández, V., Fossa Riglos, M. F., y Muzi, M. E. (2013). Agrociudades pampeanas: usos del territorio. En C. Gras y V. Hernández. (Coord.), El agro como negocio. Producción, sociedad y territorio (págs. 123-149). Buenos Aires: Biblos.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (1988). Censo Nacional Agropecuario 1988.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2002). Censo Nacional Agropecuario 2002.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2010). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010: censo del Bicentenario. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2018). Censo Nacional Agropecuario 2018.
Iscaro, M. (2020). Territorio y agronegocio. La redefinición de la dimensión económica-profesional de la actividad agropecuaria a partir del avance del modelo de producción de agronegocios. Un estudio de caso (1990-2016) (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Agrarias, Balcarce, Argentina.
Jacinto, G. (2011) Asentamientos de rango menor (ARM) en Tandil: transformaciones territoriales a partir de la renovación de los vínculos urbano-rurales. Estudios Socioterritoriales. (10), 103-124
Maldonado, G. (2019). Territorio y agriculturización en Argentina. Objetos, acciones y aconteceres. Estudios Rurales, 9(17), 164-197.
Manzano, F., y Velázquez, G. (2016). Etapas del desarrollo económico. En G. Velázquez, Geografía y calidad de vida en Argentina. Análisis regional y departamental (2010) (pp. 13-29). Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Méndez Medina, D. (2021). Agrociudad (Norte de México, 1930-1960). En A. Salomón, y J. Muzlera (Ed.), Diccionario del agro Iberoamericano (pp. 45 - 49). Buenos Aires.
Mikkelsen, C., y Velázquez, G. A. (2019). Localidades del sudeste de la provincia de Buenos Aires, aproximación al estudio de su dinámica poblacional. Huellas, 23(2), 169-190.
Mikkelsen, C.; Sagua, M.; Tomás, M. y Massone, H. (2013) Dinámica socio-territorial de las localidades menores en el corredor Mar del Plata-Tandil (CMT). Estudios ambientales, 1(1).
Pasciaroni, C; Olea, M y Schroeder, R. (2010) Pequeñas localidades, entre el éxodo rural y la urbanización. Evolución de las localidades rurales de la región pampeana argentina: 1960-2001. VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galinhas, Brasil. 2010
Petrantonio, M. (1991). Impacto del cambio tecnológico en el mercado laboral: el caso del cultivo de papa en el Partido de Balcarce (Tesis de Maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Buenos Aires.
Petrantonio, M., Aranguren, C., y Alva, M. (2007). El inicio de la agricultura en Balcarce. En P. Zubiaurre, (Coord.), Historia de Balcarce. 2. Los trabajos y los días. (pp. 58- 90). Balcarce: Municipalidad de Balcarce.
Riviere, I., Mikkelsen, C., López, M., y Ferrante, E. (2007). Actividades productivas rurales en el sudeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina) y su vinculación con la dinámica de la población 1980-2001. Huellas (11), 143-167.
Sack, R. D. (1986). Human territoriality its theory and history. Cambridge University Press.
Santos, M. (1985). Espaco e Método. Sao Paulo: Livraria Novel.
Santos, M. (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. (M. Silveira, Trad.) Barcelona, España: Editorial Ariel S.A.
Sili, M. (2000). Los espacios de la crisis rural. Geografía de una pampa olvidada. Bahía Blanca, Argentina: Universidad Nacional del Sur.
Sili, M. (2005). La Argentina Rural. De la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo de los territorios rurales. Buenos Aires, Argentina: Ediciones INTA.
Sili, M. (2019) La migración de la ciudad a las zonas rurales en Argentina. Una caracterización basada en estudios de caso. Población y Sociedad, 26(1), 90-119.
Simonetti, M. L. (2007). De la lejanía a la proximidad. Comunicaciones y transportes desde los comienzos de la ocupación criolla. En P. Zubiaurre. (Coord.), Historia de Balcarce. Los trabajos y los días (pp. 93 - 132). Municipalidad de Balcarce.
Stratta Fernández, R., y De los Ríos Carmenado, I. (2010). Transformaciones agrícolas y despoblamiento en las comunidades rurales de la Región Pampeana Argentina. Estudios Geográficos, 71(268), 235-265. doi:https://doi.org/10.3989/estgeogr.0504
Tella, G. (2013). Plan estratégico Balcarce 2020: ciudad inclusiva, región integrada. Ediciones Azzuras.
Zubiaurre, P. (2007). Historia de Balcarce. Los trabajos y los días. Balcarce, Argentina: Municipalidad de Balcarce.
Zusman, P. (2014). La descripción en geografía. Un método, una trama. Boletín de Estudios Geográficos (102), 135-149. Recuperado el 28 de septiembre de 2021, de https://bdigital.uncu.edu.ar/6811.
Sobre la autora:
Bruno, Mariana Paola es Profesora en Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. Magister en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata. Becaria Doctoral Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (CONICET-INTA Balcarce). Grupo de Estudios Sobre Población y Territorio, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
Cita sugerida: Bruno, M. (2021). Los pactos territoriales y sus múltiples territorialidades en la construcción de los espacios urbano - rurales. El caso del partido de Balcarce. Pleamar. Revista del Departamento de Geografía, (1), 7-34. Recuperado de: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar/index
Este artículo se encuentra bajo Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
[1] Universidad Nacional de Mar del Plata. mariana.p.bruno@gmail.com
[2] Se agradece a (Dra.) Sofía Ares, (Dra.) María Laura Viteri, revisores y editores por los comentarios y sugerencias esgrimidos en el proceso de escritura y evaluación del manuscrito de este artículo.
[3] Ley 144 de 1865 de creación de partidos al sur del Salado. Hasta 1879, el partido de Balcarce incluía las tierras de los actuales partidos de General Pueyrredon y General Alvarado (Barneche y Zubiaurre, 2005).
[4] La tasa media de crecimiento intercensal (TAC) se calculó con la fórmula exponencial.
[5] El Censo de Población de 1914 contabilizaba para el partido de Balcarce 11.771 habitantes como población urbana, de los cuales 9.401 pertenecían a la localidad de Balcarce, por lo que se estima y ante la dinámica adquirida por los pueblos rurales, que los 2.370 habitantes urbanos restantes corresponden a alguna de las otras localidades que haya superado los 2000 habitantes criterio considerado por el INDEC como umbral que separa población urbana de la rural.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2021 Mariana Paola Bruno

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
 | PLEAMAR es una revista del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Mar del Plata |
| |
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | |
| Incluida en: | |
 | Base (Bielefeld Academic Search) Link |
.png) | Latin REV Link |
 | Google Académico Link |
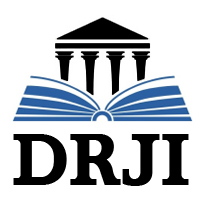 | Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Link |
 | EuroPub Link |
 | Latindex Directorio Link |

 se encuentra bajo
se encuentra bajo