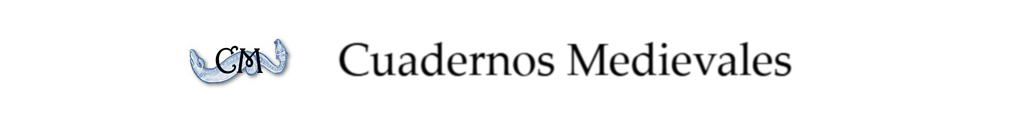CONTEMPLACIÓN VS. PRODUCCIÓN: DE SANTO TOMÁS AL PREDOMINIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
Contemplation Versus Production: Saint Thomas Aquinas
and the Rise of Artificial Intelligence (AI)
Jorge Maximiliano Loria
Universidad Católica San Pablo
jmloria@ucsp.edu.pe
ARK CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24516821/xo4n56dmo
Fecha de recepción: 30/07/2024
Fecha de aprobación: 12/11/2024
Resumen
La vida de los seres humanos puede comprenderse a partir de tres dimensiones: contemplación, acción y producción. En cada uno de estos ámbitos, se requiere una particular forma de conocimiento. A su vez, la ciencia exige la posesión de aquella virtud que Tomás de Aquino denominó estudiosidad, una excelencia de carácter que se fundamenta en la capacidad de ocio.
Siguiendo el pensamiento de Byung Chul Han intentaré mostrar cómo el devenir de la cultura occidental ha transformado al hombre en un animal laborans incapaz de desplegar su vocación más profunda. Y esto se agudiza con la aparición de la IA, una herramienta maravillosa en el orden del hacer, pero probablemente una nueva amenaza para el despliegue de la vida teorética.
Palabras clave
Inteligencia artificial – Contemplación – Producción – Tomás de Aquino – Byung-Chul Han
Abstract
The life of human beings can be understood
through three dimensions: contemplation, action, and production. Each of these
domains necessitates a specific form of knowledge. Concurrently, the pursuit of
science demands the possession of that virtue which Thomas Aquinas termed studiousness
(Latin: studiositas)—an excellence of character predicated on the
capacity for leisure (otium).
Following the philosophical framework of
Byung-Chul Han, this paper will demonstrate how the evolution of Western
culture has progressively transformed humanity into an animal laborans,
thereby hindering the development of its deepest vocation. This situation is
further exacerbated by the advent of artificial intelligence (AI), a formidable
instrument within the operational sphere of 'doing' (praxis or poiesis),
yet potentially a significant new threat to the flourishing of the theoretical
life (theoria).
Keywords
Artificial Intelligence (AI) – Contemplation –
Production - Thomas Aquinas - Byung-Chul Han
Introducción
La argumentación que propongo comienza con una breve descripción de las tres dimensiones que configuran la existencia humana. Seguidamente, destaco algunas ideas de Byung Chul Han sobre el devenir de la cultura occidental en la que, como sentencia el autor, se ha perdido la capacidad de ocio. Nuestra cultura del tiempo libre y el consumo conlleva la emergencia de un sujeto incapaz de la quietud imprescindible para el despliegue de la estudiosidad. Con todo, lo que sí aparecen son las formas corruptas del apetito natural de conocer, los extremos viciosos llamados negligencia y curiosidad por la tradición. En el orden sensible, esta última se expresa en lo que la Escritura ha denominado concupiscencia de los ojos, o sea, la visión permanente de aquello que nos degrada o simplemente nos distrae. Sartori nos advirtió hace décadas que el animal simbólico humano hubo devenido en homo videns. En el presente, nos enfrentamos a una nueva “amenaza”: la IA, una herramienta quizá maravillosa en el orden de la productividad, si no es prudentemente asumida, puede socavar los últimos resquicios de nuestra capacidad contemplativa.
Las tres dimensiones de la existencia humana
Desde la perspectiva de la tradición clásica, el ser humano puede comprenderse a partir de tres ámbitos que son: i) la especulación, ii) la acción y iii) la producción.
i. La especulación (llamada por Aristóteles theoria) expresa la búsqueda del conocer por el conocer mismo. Nuestro espíritu se enriquece al comprender, más o menos perfectamente, la forma y el sentido de todas las cosas. El ejercicio de esta disposición se orienta a la búsqueda de la sabiduría, lo cual no implica dejar de reconocer que la verdad, al menos para nosotros, siempre es una aspiración. Y cuando se alcanza, aunque sea en algún aspecto de lo real, constituye un logro compartido.
ii. La acción (para Aristóteles praxis) es el obrar humano propiamente dicho, o sea, el ejercicio del actuar libre en orden a la conquista de la excelencia moral cuyo fin es la consecución, nunca totalmente lograda en esta vida, de la felicidad. Por medio de la praxis, mediante el cultivo y ejercicio de las virtudes, nos transformamos a nosotros mismos en personas confiables y maduras, capaces de cultivarnos y de amar a los semejantes. El obrar moral se orienta a la amistad y, como enseñó Aristóteles, la philia es lo que hace de la vida, vida buena.
iii. La producción (poiesis para Aristóteles) es la actividad por la que el hombre transforma, de modo inteligente, la naturaleza exterior. Su fruto es la fabricación de artefactos útiles y bellos que hagan más sencilla la praxis y más fecunda la actividad contemplativa. Aunque por estos tiempos el trabajo suele constituir para muchos una tarea degradante (algo que aliena), si está precedido por el estudio y orientado al bien de la comunidad, es un medio para realización humana.
La distinción de estas dimensiones no solamente refleja la división aristotélica de las ciencias, sino también su jerarquía: unas actividades (y el cultivo de algunas ciencias) son más nobles que otras, lo cual no implica dejar de reconocer que todas sean importantes. Los tres aspectos de nuestra existencia poseen un diverso rango ontológico: la poiesis y la praxis se ordenan a la contemplación de la verdad.
Aun así, es preciso no confundir vida teorética (cuando nos aplicamos a la consecución del saber por el saber mismo) con la búsqueda solitaria de la ciencia y la sabiduría. La dimensión teórica tiene necesariamente un componente comunitario: la verdad es, para nosotros, un logro compartido.
El conocer se asocia íntimamente a la riqueza del ser (más somos cuánto más comprendemos); el obrar virtuosamente se emparenta al cultivo de la amistad (con uno mismo y nuestros semejantes); el producir en forma eficiente bienes tangibles e intangibles se relaciona con el tener y el aparecer (la posesión suele engendrar prestigio y reconocimiento). Pero tanto el actuar como el hacer suponen un saber: la prudencia se apoya para deliberar en los principios de la ética; el producir supone una técnica que, a su vez, se asienta en los saberes precedentes de las ciencias.
Cuando era niño mi familia decía que, para adquirir conocimientos, era preciso ir a la escuela. Aunque parezca paradójico, y seguramente sin saberlo, me estaban enseñando la necesidad del ocio como punto de partida para la adquisición de la ciencia, pues muchos recordarán que el término otium latino traduce el griego skhole, de donde viene para nosotros la voz escuela. Más allá de las palabras, me importa destacar que el ocio, condición de posibilidad para el estudio y la adquisición de ciencia, es como una especie en extinción en nuestra cultura.
Para describir y profundizar este diagnóstico me serviré de algunas de las ideas que Byung-Chul Han propone en un capítulo titulado Vita contemplativa de su libro El aroma del tiempo.[1]
Del ocio contemplativo al negocio productivo
En el primer apartado del capítulo arriba mencionado, Han hace una descripción breve, aunque a mi juicio muy fecunda, del devenir de la cultura occidental. Si tuviera que resumir en una sentencia dicho movimiento, diría que puede comprenderse como el paso de la primacía del ocio contemplativo a la preeminencia del negocio productivo. Siguiendo las ideas propuestas por el filósofo surcoreano, sintetizaré brevemente lo acaecido en este proceso.
El ocio aristotélico
Aristóteles propone al ocio (skhole) como un presupuesto para el despliegue de la vida teorética. Para el Estagirita la vida humana puede desplegarse en dos espacios: el de la falta de ocio y el ocio propiamente dicho. El trabajo expresa ausencia de libertad y tranquilidad, la vida consagrada a un oficio es más bien digna de reproches; el ocio, en cambio, constituye un estado de libertad ajeno a la necesidad que no requiere esfuerzos ni preocupaciones. Y es claro para un griego que el primero de estos estados debe subordinarse al segundo.
A diferencia de lo que Heidegger afirmará veinticuatro siglos después, para Aristóteles la esencia del hombre no sería el cuidado (la preocupación, sorge), sino el ocio. La calma contemplativa tiene aquí una primacía absoluta.
Con todo, es claro que la falta de necesidad no solamente puede abocarse al ocio contemplativo. Aristóteles sabía que muchos hombres libres llevan una vida disipada dedicada a la maximización de los placeres sensibles (hedone) y que otros prefieren una forma de existencia consagrada a las acciones bellas y nobles en la polis (bios politikos).
Las tres formas de vida mencionadas (la dedicada al placer, la política y la teorética) se encuentran libres de atender a las urgencias de la vida (al sobrevivir, diríamos hoy), pero la mayor felicidad del hombre brota del demorarse contemplativo: solo la consagración a la verdad (episteme, sophia) despliega lo más divino que hay en nosotros y, en este sentido, nos acerca a los dioses.
El ocio, destaca Han, posibilita que el hombre despliegue su vocación más profunda y muestra que la preocupación (el cuidado heideggeriano) no expresa el rasgo fundamental de nuestra existencia. Aun así, la comprensión antigua del ocio resulta inaceptable para el hombre actual absorbido por el trabajo y las exigencias de productividad.
El ocio aristotélico no se parece en nada a lo que hoy denominamos tiempo libre, no es una mera desconexión de la agobiante rutina laboral. No se relaciona con el “hacer nada”, ni está al servicio de la dispersión. Es una capacidad que debe ser educada; predispone para la vida teorética orientada de suyo a la contemplación de la verdad. Al ocio pertenece la filosofía entendida como amor, tendencia y amistad con la sabiduría que es la verdad en su raíz más profunda. En un demorarse, dice Han, orientado a la captación y recolección de sentido.[2]
Del ora et labora a la salvación por el trabajo
A nadie es ajeno que en la Edad Media la vida contemplativa tenía prioridad por sobre la existencia secular. Pero, a diferencia de lo que sucedía en el mundo griego, la tradición judeo-cristiana valora el trabajo manual y lo considera, al ser iluminado por la fe, como un medio para la santificación. En los monasterios, el trabajo cobra sentido a partir de la contemplación: el día comienza con rezos y las diferentes horas canónicas sustentadas en la salmodia marcan el ritmo espiritual de la jornada.
Para el hombre medieval, los días festivos –casi siempre dictaminados por el calendario religioso– no son simplemente días libres de trabajo. Las celebraciones litúrgicas nos recuerdan el fin trascendente de la existencia humana: el hombre es homo viator, un ser que va de viaje hacia su morada eterna en la casa del Padre. El recuerdo de los santos y sus vidas ejemplares nos aseguran que dicha peregrinación es posible.
A diferencia de lo que a menudo hoy sucede, el calendario medieval no es un mero contar los días, pues los tiempos litúrgicos –cuaresma, pascua, navidad, etc.– constituyen estaciones narrativas que dotan de sentido al trabajo cotidiano. Los días festivos nos ayudan a comprender dónde estamos parados, a responder a cada momento con las actitudes adecuadas: ahora es preciso vivir la esperanza, luego la penitencia, más adelante debemos vestirnos de alegría.
Como en muchos otros aspectos, el inicio de la modernidad implica un cambio radical en la comprensión del tiempo. Durante la Reforma el trabajo cobra un significado nuevo que va más allá del atender a las necesidades vitales. Lutero lo vincula con el abocarse a la llamada de Dios y, a partir del calvinismo, la prosperidad laboral cobrará un sentido salvífico. Un calvinista se enfrenta a la incertidumbre de ser elegido o condenado. Y la respuesta que brinda a esta inquietud radical afirma que solo el éxito en el trabajo puede entenderse como un signo de haber sido elegido.
De este modo, la preocupación por la salvación convierte al creyente en un trabajador, pues el despliegue incansable de las tareas propias es el único medio tangible para asegurarse el pertenecer a los elegidos del Reino. Así, la vida activa, y no la contemplativa, expresa la actitud correcta para acercarnos a la redención. Han recuerda que la dedicación al trabajo hace que la vida contemplativa se muestre como algo reprochable. Ya no se trabaja solo para vivir, sino que –por motivos eminentemente teológicos– se vive para la alcanzar la prosperidad. La economía temporal y el orden de la salvación se entremezclan. Esto es lo que puso de manifiesto Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
El protestantismo removió los obstáculos de la ética clásica respecto de la adquisición de bienes materiales; el afán de lucro (la pleonexia, un vicio para los antiguos y medievales) comenzó a ser visto como un signo de la bendición divina. Así, el deseo inmoderado de riqueza no se explica por codicia; en el protestantismo, también se vincula al temor por la salvación: se trabaja en este mundo porque se anhela una “butaca preferencial” en la vida futura.[3]
El animal laborans en la sociedad del tiempo libre y el consumo
La descripción precedente muestra que la vida humana se torna ahora guiada por el trabajo. El hombre, afirma Han, pierde toda capacidad contemplativa, se rebaja a animal laborans. Las mismas pausas en las actividades cotidianas solo sirven para recuperarse de las tareas realizadas y, en este sentido, a fin de ponerse otra vez a disposición del proceso productivo; la relajación y la desconexión se ponen ante todo al servicio de una recuperación de la capacidad laboral.
En el presente, el trabajo se ha totalizado de tal modo que, más allá de la jornada laboral, solo queda matar el tiempo mediante el recurso a la diversión y el consumo. La sociedad actual del tiempo libre no es, como muchos piensan, ajena al imperativo del trabajo. Las distracciones constantes y las vivencias superficiales nos auxilian para no tener que reconocer nuestra condición de workaholics. Y aunque, sobre todo en las sociedades subdesarrolladas, somos muchos los que debemos trabajar demasiado para vivir con cierta dignidad, el trabajo en sí se ha independizado de las necesidades de la vida y se ha convertido en un fin absoluto.
En la sociedad de consumo, se ha perdido el demorarse contemplativo. Han destaca la relación que existe entre la visión detenida frente a las cosas y los objetos de producción capitalista. El imperativo de crecimiento hoy dominante lleva consigo que los bienes se produzcan y consuman en un tiempo cada vez más corto, pues el desarrollo económico depende del uso vertiginoso de las cosas. La economía actual sucumbiría si de pronto la gente empezara a embellecer los objetos, a protegerlos de la caducidad a fin de que lograsen una duración. Lo que hoy se fabrica lleva inscripta la expiración como elemento constitutivo; las cosas se utilizan y consumen lo más rápido posible para dejar lugar a nuevos productos y necesidades.
Pero el consumo y la duración que exige la mirada contemplativa se contradicen. En consecuencia, lo que hoy se produce no da lugar a ningún tipo de recogimiento. La contemplación exige quietud en el espíritu al tiempo que reclama de las cosas belleza y duración; la contemplación es una “praxis” de la permanencia y la profundidad.[4]
Pereza y curiosidad
Siguiendo las reflexiones de Han, he puesto de manifiesto cómo nuestra cultura (del tiempo libre, el consumo y la diversión) conlleva la emergencia de un sujeto incapaz del ocio imprescindible para el despliegue de la estudiosidad. Me refiero aquí a la virtud, compañera de la templanza, que ordena el apetito natural de conocer cuyo fin es la contemplación de la verdad.
Ya en las primeras líneas de su metafísica, Aristóteles destaca que todos los hombres desean, por naturaleza, conocer. Dicho anhelo se encuentra, usando una imagen que todos pueden hoy comprender, grabado a fuego en nuestro chip. En efecto, ni siquiera la tentación permanente hacia la superficialidad y la distracción omnipresente en este tiempo puede apagar el deseo de saber qué existe en nosotros. Con todo, lo que sí aparecen son las formas corruptas de este apetito, sus extremos vicios denominados curiosidad y negligencia (o bien pereza) por la tradición.
A continuación, describiré brevemente estos desórdenes tomando algunas de ideas de Alfredo Sáenz en su libro Siete virtudes olvidadas.[5] El autor comenta, a su vez, lo afirmado por Tomás de Aquino en las Cuestiones 166 y 167 de la II-II de la Suma de Teología. Una cita del Aquinate me servirá de puntapié para la posterior explicación:
Pero en cuanto al conocimiento, hay en el hombre una inclinación opuesta. Por parte del alma, el hombre se inclina a desear conocer las cosas, y por eso le conviene refrenar este apetito, para no desear ese conocimiento de un modo inmoderado. Pero por parte de su naturaleza corpórea, el hombre tiende a evitar el trabajo de buscar la ciencia. Por tanto, en lo que se refiere a lo primero, la estudiosidad consiste en un freno, y en este sentido es parte de la templanza. Pero, respecto de lo segundo, el mérito de esta virtud consiste en estimular con vehemencia a participar de la ciencia de las cosas […] Pero el trabajo en aprender es un cierto obstáculo para el conocimiento, por lo cual viene a ser objeto accidental de esta virtud, en cuanto que quita los obstáculos.[6]
Los desórdenes específicos de la estudiosidad surgen de la doble dimensión de la naturaleza humana: el hombre es animal y racional. En este sentido, por parte del cuerpo nos vemos inclinados a la negligencia, a evitar la fatiga que supone el abocarse al estudio. Por este motivo, la estudiosidad implica un estímulo de la voluntad para que no se desista en el esfuerzo de aprender. Respecto al alma, debemos contener el deseo natural de conocer para que no se desboque y nos deje aturdidos de imágenes y conceptos que no guarden entre sí orden alguno. Como dije, dedicaré algunos párrafos a la descripción de ambos vicios.
La pereza en el estudio constituye particularmente un vicio cuando impide el conocimiento de verdades que, teniendo en cuenta la propia condición y roles, no puede uno excusarse de saber. Por ejemplo, en cuanto profesor de filosofía moral no podría alegar ignorancia de los principios fundamentales de la Ética de Aristóteles y Kant, o como papá no me justificaría el decir que no sabía que era inadecuado dar el celular como objeto de diversión por muchas horas a mi hijo pequeño. Es evidente que la adquisición de la ciencia es un bien arduo y que la voluntad debe mantenerse firme frente a las reticencias del cuerpo que muchas veces busca los placeres a la mano.
La negligencia conduce también a un estudio superficial de las materias en cuestión. Simplemente me informo para tener una idea vaga de aquellas cosas que debería conocer en profundidad. Me barnizo de conceptos relevantes para mi profesión, pero detrás de esa laca superficial no hay sustento alguno que dote de solidez y profundidad a mi discurso. Y no en pocas ocasiones esta máscara de saber, barrocamente anoticiada de las palabras de moda, es acompañada de soberbia. Como desde los orígenes de la filosofía ha denunciado el espíritu socrático, estos individuos creen saber, cuando, en realidad, solo disponen de informaciones dispersas sobre tal o cual tema que, dada su condición, tendrían que dominar.
Pero incluso para los que se proponen estudiar seriamente, la negligencia puede ser una tentación, ya que en ocasiones nos conformamos con alcanzar un determinado grado de ciencia que nos permita ejercer con cierta solvencia nuestra profesión y luego, como se dice, “hacemos la plancha”. El verdadero estudioso, afirma Sáenz, considera cada adquisición como un punto de partida, como un nuevo comienzo en orden de profundizar en el conocimiento de la verdad, la cual, aunque constituye un ideal para nosotros, jamás tiene que dejar de ser buscada.
Tampoco hemos de confundir pereza con falta de acción. La negligencia en el estudio puede ser muchas veces disfrazada de activismo; uno se llena de múltiples tareas urgentes que lo distraen de lo necesario. Como señalé párrafos atrás, el progreso en el conocimiento de la verdad constituye un bien arduo y la procrastinación puede ser una señal de falta de carácter, de una voluntad débil que no se anima a embarcarse con profundidad en el terreno del saber.[7]
Y lo que podría denominarse una “pereza del hacer” (el abocarnos a lo que no deberíamos realizar) puede conducirnos de un extremo vicioso al otro. La curiosidad nace cuando el anhelo de saber se desboca, cuando lo queremos saber todo de todo, ahora mismo y sin ningún tipo de orden que permita una asimilación adecuada de lo aprendido. Es interesante destacar que el término procede del latín curiositas que, a su vez, procede de cura, es decir, la preocupación o el cuidado (sorge) a partir del cual Heidegger definía la esencia humana.
Tomás de Aquino nos recuerda que la estudiosidad no se refiere al conocimiento mismo de la verdad que es objeto de las diversas virtudes intelectuales según el orden de verdades que se trate, sino de la voluntad de conocer. En cuanto tal, abstractamente considerado, el saber es siempre un bien. Con todo, puede desordenarse cuando el propósito perseguido al buscar la verdad no armoniza con los fines propios de los diferentes tipos de ciencias, es decir, la trasformación respetuosa de las realidades exteriores (la producción sustentable diríamos hoy), la excelencia moral personal y comunitaria, o la contemplación que es fruto del ocio tal y como lo he descripto.
A nadie es ajeno que la ciencia puede ser utilizada con propósitos deshonestos, tales como adquirir dinero o poder en forma corrupta, atentando desordenadamente contra el medio ambiente o la paz social, o bien procurando solo el ensanchamiento del propio ego practicando una forma de soberbia que menosprecie a nuestros semejantes. No está de más recordar aquí el mito bíblico de la caída original que nos recuerda el anhelo de la primera pareja humana de conocer la ciencia del bien y del mal, al margen del límite propuesto por la prescripción divina. La ciencia “hincha” en tanto no se busca en orden al conocimiento de la verdad y a la práctica del bien, sino cuando se la persigue solo para la glorificación del propio yo. Nuestros primeros padres, señala Sáenz, no solo desearon ser partícipes del conocimiento que Dios tenía del bien y del mal, sino que ellos mismos aspiraron a determinar lo que es bueno y lo que es malo. En contraposición, las personas verdaderamente sabias conservan siempre la humildad, pues jamás rehúsan reconocer que todo aquello que poseen, de un modo u otro, lo han recibido.
Por otro lado, si bien uno tiene que ser excelente en el ejercicio de su particular profesión, también resulta pernicioso procurar solo aquellas verdades que atañen a la propia ciencia particular, desentendiéndose de la ligazón que existe entre dichos conocimientos parciales y los saberes aportados por las disciplinas sapienciales. Al respecto, afirma Sáenz que no es malo buscar la verdad, pero sí procurar solo verdades contingentes y superficiales, desentendiéndose de las más profundas y esenciales.
Teniendo en cuenta la doble naturaleza humana, el vicio de la curiosidad puede darse tanto en el orden sensible como intelectual. Siguiendo a santo Tomás, Sáenz menciona diversos modos en los que puede desordenarse la búsqueda de la inteligencia. Ya mencioné el hecho de buscar la ciencia, no por el anhelo de la verdad, sino por perseguir accidentalmente un fin malo, por ejemplo, la soberbia que procura la ciencia para ensalzar el propio ego.
En este punto, conviene recordar una forma de orgullo enmascarado de humildad propio de quienes afirman estar siempre en búsqueda, como si el haber encontrado constituyese un síntoma de soberbia. Se trata de un modo sutil de jactancia que suelen practicar algunos filósofos cuando se creen mejores que otros por el hecho de “afirmar” que no están en condiciones de afirmar nada, destacando que su verdadera vocación solo consiste en hacer preguntas. Aun cuando el saber nunca es acabado, las ciencias se han desarrollado y “funcionan bien” en múltiples ámbitos. También la filosofía ha sabido sentar los principios de sus diversas disciplinas, aunque en todos ellos sea necesario continuar profundizando. Piénsese, por ejemplo, en lo afirmado por Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y autores contemporáneos como MacIntyre acerca de las virtudes. Sus aportes constituyen un legado perenne sobre el que cabe, eso sí, continuar edificando.
He mencionado que la pereza en la adquisición del saber puede conducir a un saber superficial e instrumental de la propia ciencia. También afirmé que uno puede dedicar mucho tiempo a conocer temas menos útiles sin atender a los estrictamente necesarios, o bien conformarse con verdades parciales sin atender al fundamento último de las mismas. Junto a ellos, el Aquinate recuerda otras dos formas de curiosidad en las que quisiera detenerme.
Me refiero, por un lado, al hecho de procurar aprender de maestros indignos al intentar conocer cosas que superan, al menos en el presente, nuestras capacidades. Respecto del primero de estos aspectos, Tomás tenía en mente a quienes consultaban a supuestos adivinos a fin de conocer cuestiones relacionadas con el futuro contingente. A nadie escapa que hoy en día continúan este tipo de prácticas y que muchas personas, movilizadas por la curiosidad, recurren a personajes que dicen poder revelar el porvenir.
Pero un maestro indigno puede ser también alguien que, incluso teniendo reconocimiento público, se dedique a enseñar sobre tópicos que en realidad solo conoce de manera vaga. Y cuantas más personas lo escuchen, mayor daño puede realizar. Pienso aquí en los que, por tener notoriedad en un aspecto específico de su vida, aspiran a enseñar a otros sobre aspectos que escapan a su pericia, lo cual no significa, claro está, que no tengan derecho a manifestar públicamente sus opiniones.
El segundo de los motivos arriba mencionados refiere a no procurar conocer cosas que superan nuestra capacidad. El Aquinate no pretende aquí rechazar el deseo de progresar en el saber, sino más bien al hecho de no pretender lo más difícil sin antes haber consolidado el entendimiento de lo más sencillo. En sus consejos al hermano Juan (un fraile que le había pedido que le diera instrucciones para el estudio), le dice que no pretenda adentrarse en el océano del conocimiento sin antes haber transitado los pequeños arroyos del saber. Esta misma idea se expresa cuando se afirma que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno, es decir, si yo pretendo, en el estadio presente de mis aptitudes, poseer la sabiduría o el arte de un maestro experimentado, puede que este deseo desordenado me conduzca a frustrarme y a desistir en mi carrera por conquistar la ciencia.[8]
Como señalé arriba, la curiosidad puede darse también en el orden sensible. La tradición bíblica denomina a este desorden con el nombre de concupiscencia de los ojos debido a que los ojos ocupan el primer lugar entre los sentidos al momento de conocer. Tanto en el hombre como en el animal, los sentidos cumplen la función de auxiliar en la sustentación y desarrollo del cuerpo, pero en los seres humanos sirven también para el despliegue del conocimiento intelectual, ya sea en el orden teórico como en el práctico.
Según Tomás de Aquino, la concupiscencia de los ojos se da especialmente cuando el saber sensible se ordena a la consecución de algo malo, o incluso cuando no se ordena a algo útil, como cuando uno se detiene a mirar (oír, tocar, etc.) cuestiones de carácter deshonesto o frívolo.
A nadie escapa el hecho de que hoy existe un predominio de la imagen sobre el concepto. Ya en 1998, G. Sartori destacó que, con la revolución tecnológica causada por la televisión, el ser humano comenzó a perder progresivamente su capacidad simbólica (expresada de forma eminente en el lenguaje) y se tornó poco a poco en un animal abocado a la tarea de ver.
En la televisión, señala Sartori, el hecho de ver prevalece sobre el hablar. Como consecuencia, el espectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para el televidente, las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y esto representa un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al homo sapiens del animal, el hecho de ver lo acerca a las capacidades propias de su género.[9] Un breve fragmento de La resistencia del gran Ernesto Sabato ilustra maravillosamente esta tesis:
Trágicamente, el hombre está perdiendo el diálogo con los demás y el reconocimiento del mundo que lo rodea, siendo que es allí donde se dan el encuentro, la posibilidad del amor, los gestos supremos de la vida. Las palabras de la mesa, incluso las discusiones o los enojos, parecen ya reemplazadas por la visión hipnótica. La televisión nos tantaliza, quedamos como prendados de ella. Este efecto entre mágico y maléfico es obra, creo, del exceso de la luz que con su intensidad nos toma. No puedo menos que recordar ese mismo efecto que produce en los insectos, y aun en los grandes animales. Y entonces, no sólo nos cuesta abandonarla, sino que también perdemos la capacidad para mirar y ver lo cotidiano […] Lo paradójico es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente, y lo que es tan grave como esto, nos predispone a la abulia. Irónicamente he dicho en muchas entrevistas que “la televisión es el opio del pueblo”, modificando la famosa frase de Marx.[10]
Demás está decir que los reparos respecto de la televisión se multiplican exponencialmente con la explosión del internet y el auge de las redes sociales. Piénsese, por ejemplo, en la cantidad de tiempo que muchos jóvenes, de edad o de temperamento diría Aristóteles, pasan consumiendo reels motivados por el solo propósito de distraerse.
Regreso, no obstante, al hilo de mi argumentación: el ocio clásicamente comprendido es, sin duda, una condición de posibilidad para el despliegue de la estudiosidad entendida como una ordenación prudente del deseo de saber para la adquisición de la ciencia y la sabiduría. Como he puesto de manifiesto, la pereza y la curiosidad se presentan como una tentación constante para el despliegue de la virtud que regula la voluntad de saber. Hemos pasado de la televisión a las redes sociales y ahora nos enfrentamos a una nueva “amenaza”, me refiero al surgimiento y despliegue de la IA.
La IA como paradigma de eficiencia y productividad
Para mí todo comenzó cuando me anoticié de que nuestros estudiantes universitarios utilizaban algo llamado Chat GPT para realizar sus evaluaciones y tareas. Ellos colocaban la consigna dada por el profesor y en pocos instantes el programa de IA elaboraba una respuesta que era al mismo tiempo original y certera. Lo cual les servía para el ya clásico “corte y pegue” de internet, pero reduciendo casi a cero las posibilidades de una acusación de plagio.
Personalmente, no me escandaliza que mis estudiantes tomen ideas de otros, ya sean los clásicos, los no tan conocidos o un complejo programa de IA que tiene la habilidad asombrosa de redactar coherentemente un ensayo inédito a partir de una gigantesca base de datos. Lo preocupante es que cumplan con sus obligaciones de estudio y no se tomen ya el tiempo para asimilar lo aprendido.
Los pedagogos suelen destacar la adquisición de competencias para la resolución de problemas. En este sentido, las posibilidades de la IA serán infinitas y los jóvenes aprenderán pronto a dominar este recurso para sortear todo tipo de dificultades en las diversas ramas de la ciencia, la ciencia aplicada y en el ejercicio de sus múltiples profesiones. Por mencionar solo un ejemplo maravilloso, recurro a los programas de diagnóstico que ya se utilizan en medicina: uno simplemente carga la sintomatología, los resultados de estudios precedentes y obtiene como ouput diversas chances de diagnóstico y tratamiento que, juzgados por un profesional, pueden colaborar sobremanera en la promoción y cuidado de la salud.
No me detendré aquí en preguntarme si es realmente posible dialogar con un software o si el intercambio que de hecho se produce implica un auténtico encuentro entre máquinas y humanos. Tampoco seré yo el que demonice las posibilidades ofrecidas por la ciencia en nombre de una supuesta ortodoxia conversacional. Estoy convencido de que las personas siempre podemos enriquecernos de aquellos que saben más, ya sean libros impresos, el pdf de un libro pirateado, la información proporcionada por una ya clásica búsqueda en Google o las respuestas ofrecidas por un programa de IA.
Con todo, no puedo evitar plantearme la siguiente pregunta: ¿es posible que el uso masivo de la IA oscurezca aún más el ejercicio de la inteligencia humana? La pregunta tiene precedentes históricos notables por lo que respecta al despliegue de otras facultades. El paso de la enseñanza oral al uso de la escritura provocó un cuestionamiento análogo respecto a la facultad de la memoria, sobre todo a partir de la revolución causada con la invención de la imprenta.
Pero intentaré responder a este cuestionamiento retomando lo que mencioné al comienzo respecto de los tres ámbitos de la existencia humana. En relación con la dimensión poietica, es decir, lo referido a la transformación de la realidad exterior con el propósito de obtener bienes útiles, parece evidente que la utilización de IA puede constituirse en una herramienta imprescindible para resolver problemas concretos de ingeniería, logística, infraestructura, urbanización, servicios, diseño de bienes inmuebles, aprovechamiento de recursos energéticos, etc.
Si pienso en la dimensión de la praxis moral quizá pueda recurrirse a la IA para arrojar luz sobre dilemas éticos-políticos que exigen el manejo de mucha información relevante al momento de tomar una decisión prudente. El programa puede brindar una respuesta, pero siempre nos quedará la tarea de evaluar dicha ponderación y, sobre todo, poner en práctica y responsabilizarnos de la decisión tomada. Además, en todo caso, la IA siempre dispondrá de un criterio para proponer una solución y tenemos que ser conscientes de que dicho juicio, en última instancia, habrá sido aportado por ser humano que, anclado en la verdad o en ideologías, diseñó el recurso.
Me detengo ahora en la teoría, o sea, en la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. No pienso ya en el saber para cambiar una realidad exterior, ni tampoco en el conocimiento que me permita realizar una acción que pueda enriquecerme a mí mismo o a quienes están bajo mi cuidado. La teoría es, precisamente, lo que diferencia a los seres humanos de los animales. Todo aquello que los animales conocen se encuentra relacionado con su supervivencia, ya sea en términos individuales o específicos. En cambio, en el hombre, el aprendizaje no solo está vinculado con el sobrevivir, sino también, con el vivir bien.
Las personas se enriquecen al comprender el orden y el sentido último de las cosas, al admirar su belleza y entender, aunque sea imperfectamente, su intimidad. La teoría no conlleva utilidad alguna, no es un medio para otra cosa y, aun cuando todavía se puede, mal que mal, vivir de la enseñanza de la filosofía, no es una actividad demasiado rentable. La teoría supone una asimilación profunda de lo estudiado, implica que la esencia de lo real se imprime en la forma de mi alma y la enriquece. Y aquí no vale ganar tiempo, nuestro espíritu no puede “digerir” la sabiduría como si se tratase de subir información a un Drive. Pero, aunque pudiésemos implantarnos un disco sólido en la mente y acceder de este modo, como por arte de magia, a un cúmulo de información insospechada, aquí no importa tan solo el resultado, pues el proceso de aprendizaje humano es lo que nos humaniza. Llegamos a ser animales racionales no solo por conocer (por disponer de una idea en acto), sino también –y más plenamente– por el acto de nuestra inteligencia mediante el cual comprendemos lo aprendido.
El tomismo clásico suele distinguir dos tipos de actos: la acción transitiva y la inmanente. En la transitiva el resultado de mis acciones redunda en una realidad exterior. En la inmanente, como la palabra lo dice, el fruto del obrar permanece en mí. Arriba señalé que puede realizarse un uso fecundo de la IA para el despliegue de la poiesis. En el ámbito de la praxis, me puedo también servir de dicha inteligencia para el discernimiento prudencial, aunque la responsabilidad sobre lo realizado solo puede ser detentada por una persona y no por una máquina. En ambos casos, y siempre que estemos hablando de un acto humano, la utilización del saber proporcionado por la IA supone, al menos, una apropiación parcial de los resultados: utilizo dichos recursos para solucionar un problema artístico o moral.
Pero, como dije, en la contemplación, lo importante no es solo la posesión de un saber en acto, sino también el proceso de apropiación que nos hace humanos. En el ámbito teórico, ¿de qué me sirve tener toda la ciencia a disposición si no logro disponer de la virtud para asimilarla? La estudiosidad supone, además de la voluntad ordenada de conocer, la capacidad de disfrutar el camino arduo de la formación. El estudioso goza del saber, pero también al superar los escollos que emergen al aprender. La casi totalidad del acervo científico se encuentra a un clic aunque ningún link me proporcionará sabiduría. Alguien dirá ¿a quién le importa tener dentro aquello que puedo alcanzar con un solo movimiento de la yema de mis dedos?, ¿qué utilidad me proporciona realizar el esfuerzo de comprender si con el auxilio de la IA puedo lograr todos mis propósitos?
En tanto que filósofo, no puedo dejar de preguntarme por el día después. Aunque no seamos creyentes, bien podemos captar la enseñanza referida en el mito bíblico de la creación. Al forjar el universo, Dios utilizó la más poderosa inteligencia (no ya artificial, sino divina) jamás imaginada, un logos performativo que otorgaba el ser a cada una de las cosas que nombraba. Él expresó de modo finito, la más excelsa manifestación de sus perfecciones infinitas. Sin embargo, luego de plasmar su obra, se dedicó al ocio contemplativo.
En este sentido, cabe preguntarse ¿qué haremos nosotros en aquel día séptimo que quizá pronto se avecina? Si los frutos de la cultura serán tan solo un emergente de los algoritmos producidos por las máquinas, ¿dónde hallaremos el Sabbat para nuestro “merecido” descanso? No digo que esté mal tomar Fernet y mirar los partidos fútbol de vez en cuando, aunque pienso que no querríamos pasar la eternidad abocados a ese tipo de distracciones. De mi parte, cual Ovidio un tanto iletrado y posmoderno, prefiero escribir y leer un nuevo poema para la mujer que amo.
[1] Byung Chul HAN, El aroma del tiempo, Barcelona, Herder, 2015.
[2] Ibidem, pp. 123-126.
[3] Ibidem, pp. 127-130.
[4] Ibidem, 2015, pp. 131-134.
[5] Alfredo SÁENZ, Siete virtudes olvidadas, Buenos Aires, Gladius, 1998.
[6] Tomás DE AQUINO, Suma de Teología, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 2005, II-II C. 166 a. 2.
[7] SÁENZ, op. cit., pp. 154-157.
[8] Ibidem, pp. 157-165.
[9] Giovanni SARTORI, Homo videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, pp. 26-27.
[10] Ernesto SABATO, La Resistencia, Seix Barral, Buenos Aires, 2000, pp. 5-6.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Cuadernos Medievales

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.