ISSN Nº2796-8480
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar
Año 3, Nro. 3, Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2023
#Articulos
Repensando el Intercambio Desigual: diálogos sobre la acumulación de Capital en la enseñanza de la Geografía
Rethinking Unequal Exchange: dialogues on the accumulation of Capital in the teaching of Geography
Recibido: 03/09/2023 - Aceptado: 30/11/2023
Cristian Sar Moreno
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET).
-Instituto de Investigaciones en
Desarrollo Urbano Tecnología y Vivienda (IIDUTyV)- Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño (FAUD). Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)- cristiansarmoreno@gmail.com
Doctor en Ciencias Sociales, geógrafo, especialista en educación, docente en ámbitos universitarios y secundarios, investigador, director de proyectos de investigación - vinculación y Transferencia Tecnológica. Formador de recursos humanos, encuestador, organizador de jornadas de investigación y encuentros universitarios.
Enzo Noe Jordán
Instituto Superior de Formación Docente Nº19- -Instituto de Investigaciones en Desarrollo Urbano Tecnología y Vivienda (IIDUTyV)- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD). Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP - enzojordan1992@gmail.com
Profesor de Geografía por la UNMDP. Docente en ámbitos secundarios y terciarios. Miembro del Instituto de Investigaciones en Desarrollo Urbano Tecnología y Vivienda (IIDUTyV)- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD).
Cita sugerida: Sar Moreno, C. y Jordán E. N. (2023). Repensando el Intercambio Desigual: Diálogos sobre la acumulación de Capital en la enseñanza de la Geografía. Pleamar. Revista del Departamento de Geografía, (3), 159 – 180. Recuperado de: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar/index
Este artículo se encuentra bajo Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Resumen
A lo largo del tiempo se han elaborado diversas teorías que intentan poner de manifiesto las desigualdades económicas entre los espacios nacionales. En este sentido, surge la teoría del intercambio desigual, que será utilizada para darle cuerpo y desarrollar, en el caso de la Geografía y otras Ciencias Sociales, contenidos en todos los niveles de la enseñanza. A partir de la revisión de los Diseños Curriculares de la Provincia de Buenos Aires, entrevistas a profesores de la disciplina y recuperación de algunas críticas dentro de la perspectiva marxista que ponen el acento en la categoría analítica de la renta de la tierra, se busca acercar otros debates y/o cuerpos teóricos al análisis sobre el comercio mundial.
Palabras clave: intercambio desigual; renta de la tierra; enseñanza de geografía
Abstract
Over time, various theories have been developed to highlight economic inequalities among national spaces. In this regard, the concept of unequal exchange emerges, which will be used to shape and develop content in the field of Geography and other Social Sciences at all levels of education. Through a review of the curriculum designs in Buenos Aires Province, interviews with subject teachers, and drawing from some criticisms within the Marxist perspective that emphasize the analytical category of land rent, we seek to bring other debates and/or theoretical frameworks into the analysis of global trade.
Keywords: unequal exchange; ground rent; teaching geography
Introducción
¿Cómo se enseña Geografía en el sistema educativo? ¿Desde qué perspectivas? ¿Qué postulados rigen los contenidos enseñados?
Para quienes transitamos el análisis de las Ciencias Sociales en general y de los estudios geográficos en particular, existen algunos cuerpos teóricos que se presumen como incuestionables e, inclusive, nutren y estructuran la enseñanza de la disciplina en todos los niveles educativos.
Así, como profesores de Geografía somos formados bajo postulados rígidos y estructurales que se nos revelan como la explicación general de entramados profundos y complejos, los cuales reproducimos, sin demasiada mediación crítica, en la enseñanza de la disciplina.
Nos referimos a conceptos como el intercambio desigual entre países “desarrollados” y “subdesarrollados”, entre “centro” y “periferia” para dar cuenta de procesos, lugares y roles, particularmente para el caso argentino y latinoamericano. Su inagotable utilización, que sin dudas señala una flagrante desigualdad social y un estado asimétrico de los territorios nacionales, ilustran y desarrollan planteos específicos en la disciplina como la división internacional del trabajo o la organización económica y política de los espacios.
Nuestro objetivo es poner en discusión aquello que parece inamovible y reflexionar sobre algunas miradas que entendemos insuficientes en su explicación; y que, además, arrojan respuestas que atentan contra una acción política que realmente ponga de relieve los determinantes de ese concreto social. En otras palabras, intentamos superar estos obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1984) que mantienen inobservables la génesis social del problema para superar ese saber cosificado, centrado en ficticias dicotomías que forman parte de nuestra formación disciplinar. Para ello nos apoyamos en el materialismo dialéctico como modo de conocimiento permanentemente crítico. Es decir, como marco teórico-constructivo que da cuenta de los procesos implicados en y por las luchas de clases; reconociendo que detrás del empobrecimiento de ciertas fracciones sociales existen determinaciones estructurales propias del sistema capitalista de producción. Se trata de un instrumento de investigación- acción que propone un movimiento[1] y permite la interpretación de las contradicciones, señalando e insistiendo más sobre los procesos de conocimiento que sobre las manifestaciones derivadas de ellos (Crovella, Acébal, y Sar Moreno, 2013; Mosso, 2017). Asumimos, entonces, una posición política que enfrenta a la ilusión academicista dominante que niega la lucha de clases, y a toda idea de una ciencia neutra y completamente objetiva. Afirmamos que: “la ciencia social toma necesariamente partido en la lucha política” (Bourdieu, 2008, p. 48). Así, buscamos reconocer la relación entre epistemología y política, y entre epistemología y poder que tienen las prácticas científicas dominantes en la creación y legitimación de la dominación simbólica.
Desde esta postura, la exigencia del análisis político es el proceso mismo de totalización, entonces, se nos torna fundamental la totalidad como categoría central de la dialéctica, siendo ésta la óptica epistemológica desde la que intentamos observar; empero:
La totalidad no es todos los hechos, sino que es una óptica epistemológica desde la que se delimitan campos de observación de la realidad, los cuales permiten reconocer la articulación en que los hechos asumen su significación específica. En este sentido, se puede hablar de la totalidad como exigencia epistemológica del razonamiento analítico (Zemelman, 1992, p. 50).
De esta manera, reflexionamos sobre modos de interrogación que nos permitan problematizar la interacción incesante y el movimiento que operan entre “la forma y el contenido” del espacio en su proceso de producción. Intentamos interpelar los métodos convencionales y tradicionales de conocimiento que permiten una concepción del espacio como objeto escindido de ellos, como “la forma”, comprimido a lo puro, lo riguroso, lo abstracto, reduciendo el contenido y obstaculizando la posibilidad de su entendimiento. “Por el contrario, entendemos que lo observable es, justamente, el proceso en el cual las mediaciones se materializan, ya que, observar el objeto materializado (la cosa), cosifica el espacio y las relaciones que media” (Crovella, 2013, pp. 3-4).
Para realizar este análisis, nos servimos de los Diseños Curriculares para la Escuela Secundaria de la provincia de Buenos Aires, intentando analizar en los mismos, las teorías que organizan su composición para llevarlas a un debate constructivo en tanto han sido cuestionadas desde distintos ámbitos.
Además, se realizaron entrevistas a profesores de la disciplina para recoger las perspectivas que habitualmente se le imprimen a los procesos de enseñanza en el nivel e intentar observar si concretamente siguen las líneas de pensamiento de las que hablamos.
Reflexionando sobre la enseñanza del Intercambio Desigual en la Escuela Secundaria: los Diseños Curriculares, los manuales y las prácticas áulicas
Dentro de los Diseños Curriculares de Geografía para el nivel Secundario en la provincia de Buenos Aires hallamos, en los elementos que lo estructuran, la expresión de una línea concreta basada en el intercambio desigual y la relación centro-periferia, que intenta manifestar una forma de organización espacial particular.
En el caso del Ciclo Básico lo encontramos en reiteradas ocasiones. Dentro del Diseño de Segundo año, particularmente en el desarrollo de Expectativas de logro:
Reconocer en el intercambio desigual entre América Latina y el resto del mundo, un factor estructural que explica el desarrollo de los países centrales y el subdesarrollo de la región como parte de un mismo proceso. El alumno/a deberá poder indicar entre sus consecuencias, la alteración y exterminio de numerosos ecosistemas, la dominación económica y cultural de distintas potencias hegemónicas durante la conformación del espacio regional, la histórica desigualdad social, y el exterminio de muchos grupos y pueblos originarios (Diseño Curricular Segundo Año, 2008, p. 113).
Esta idea es ampliada en los contenidos, principalmente en la Unidad 2 “Ambiente y Recursos en América Latina” y la Unidad 3 “La inserción de América Latina en la economía-mundo contemporánea”, donde se intenta caracterizar el rol que ha tenido la región en su vínculo con el resto del planeta.
En la Unidad 1 de Tercer año, donde se considera ver la organización espacial del territorio argentino a través del análisis de su evolución económica y política, vemos en la fundamentación de la misma:
Se ha considerado incorporar elementos conceptuales que permitan establecer una periodización que toma por objeto de estudio los hechos, situaciones y fenómenos territoriales más relevantes dentro de los límites del actual Estado nacional. Estos hechos requieren una explicación rigurosa en la medida que se propone sean analizados considerando los factores internacionales (relaciones entre escala local /regional, nacional y mundial), y especialmente aquellos que tienen origen en las explicaciones del Intercambio Desigual, la economía política y sus dimensiones geográficas (Diseño Curricular Tercer Año, 2009, p. 132).
Es decir, se nos presenta una expresión de cómo se organiza el espacio mundial, poniendo énfasis en sus respuestas a una supuesta falta de tareas nacionales, inacabadas, y no a la unidad mundial. Podemos decir que nos quedamos observando su forma (apariencia) y no su contenido general (esencia).
Así, en el desarrollo de los contenidos de Ciclo Básico, se intenta mirar el desenvolvimiento de los espacios nacionales, en particular el caso argentino (Tercer Año) y latinoamericano (Segundo Año), a partir de una caracterización productiva por la que fueron atravesando en su recorrido. Aquí la crítica, inclusive, puede hacerse con otra profundidad. Y es que, el posicionamiento que adopta el Diseño Curricular, choca contra elementos específicos e inherentes al sistema de producción mundial. Realiza una lectura que no plantea la gestación de esos órganos nacionales con una función específica dentro del capital global, en el desarrollo mismo del modo de producción; se queda en la apariencia de las asimetrías del sistema sin dar respuesta a los motivos históricos y materiales que han posicionado una especificidad productiva a los territorios.
Si continuamos nuestra revisión, para el caso del Ciclo Orientado o Superior, en la Unidad 1 del Diseño de Cuarto año que tiene como objetivo analizar las condiciones actuales del sistema mundial, encontramos la siguiente exposición:
La teoría del intercambio desigual tiene fuerza
explicativa al momento de abordar las diferencias y desigualdades entre los
países centrales y periféricos. Refiere a un conjunto de enunciados e
hipótesis, útiles para establecer explicaciones de carácter económico y
político sobre la conformación actual del espacio geográfico mundial
(Diseño Curricular Cuarto Año, 2010, p. 19).
Esta unidad, precisamente, es importante en el nivel ya que intenta brindar explicaciones de las relaciones económicas y políticas que se erigen a escala mundial, es decir, se plantea específicamente la unidad de ese entramado, pero es abordada únicamente desde un único punto de vista, limitándose a enfrentar regiones, en una historia de “saqueo” de unos a otros.
Aquí, es el intercambio desigual el concepto nodal que se propone como propuesta didáctica para abordar las reglas económicas del comercio internacional, bajo una relación reglada por materias primas a bajo precio frente a productos elaborados a precio alto como fuente de una especie de dominación colonial. En ningún momento se menciona cómo se produce la fijación de esos precios, aspecto del que intentaremos dar cuenta en el siguiente apartado al incorporar la renta como una de las formas en que se transfigura la plusvalía y en tanto trabajo obrero no pagado.
La misma línea la podemos observar en otras unidades de Cuarto Año tanto en la Unidad 2, que apunta a la distribución de los recursos naturales, como la Unidad 3 que se propone realizar una caracterización poblacional. Ambas, portan en su cuerpo teórico una mirada que no se detiene a observar el contenido de los espacios nacionales en su integración mundial, es decir su especificidad productiva, sino que insiste en esta relación de sometimiento.
El fin del sistema de Educación General Básica (EGB) y Polimodal[2] surgido en la década del noventa con la ley Federal de Educación[3] dio paso a estos nuevos diseños que podrían considerarse progresistas y/o renovadores frente a los anteriores[4]. En efecto, adoptan un posicionamiento epistemológico que busca superar aquella Geografía tradicional, descriptiva que apuntaba al aprendizaje por memorización y repetición de accidentes geográficos, países, provincias y capitales, y que relegaba con ello la formación de estudiantes críticos:
El presente Diseño Curricular, al establecer relaciones entre la geografía deseable para la Escuela Secundaria y los proyectos de sujeto como ciudadano crítico, considera que las tradiciones clásicas de la disciplina han creado condiciones poco propicias en la escuela para la emergencia y potenciación del sujeto en la recreación de una cultura (Diseño Curricular Sexto Año, 2012, p. 87).
Sin embargo, nos resultan insuficientes y estáticos al no incorporar nuevos y viejos debates que cuestionan su desarrollo conceptual. Estas discusiones tampoco son incorporadas por las editoriales aun cuando actualizan sus manuales escolares constantemente. A decir verdad, dichos manuales, herramienta base de muchos docentes, terminan repitiendo de forma sistemática las mismas conceptualizaciones. A partir de un relevamiento de la oferta editorial[5] escolar disponible para Geografía, no encontramos ninguna propuesta de trabajo áulico que ponga en tela de juicio la idea del intercambio desigual a la que hacemos referencia en esta oportunidad.
Asimismo, en tanto, estos Diseños aparecen con carácter prescriptivo, son emulados y reproducidos linealmente por la mayoría del cuerpo docente, algo que ha sido expresado de forma concreta en las entrevistas[6] realizadas. Exponemos a continuación algunas de las respuestas que obtuvimos de nuestros colegas al ser consultados sobre el contenido de sus clases para abordar la posición comercial mundial de América Latina y Argentina y que expresan el plegamiento teórico que suelen realizar:
“En mis clases me encargo de que quede claro que nuestros problemas tienen que ver con el robo de los países centrales hacia nuestros territorios” (Profesor Cuarto Año de Geografía).
“El intercambio entre centro y periferia es el origen de nuestra pobreza y eso se lo expreso a mis alumnos” (Profesora Tercer Año de Geografía).
“Existe un intercambio desigual que data de siglos, compuesto por espacios conquistadores y espacios conquistados. Aquí se inscribe la dura realidad del continente Latinoamericano” (Profesor Segundo Año de Geografía).
“Estos temas yo lo encuadro de lleno en la teoría de la dependencia y en ella me baso para explicar por qué seguimos teniendo características coloniales” (Profesora Cuarto Año de Geografía).
“Cuando intento explicarles a mis alumnos la actualidad de nuestro país, vemos que Argentina está inmersa en una relación de dependencia económica con los países centrales, y debemos luchar para llevarla a una nueva independencia” (Profesor Quinto Año de Geografía).
“Algo bueno que incorporaron los nuevos diseños frente a los que teníamos antes es que son muy críticos y nos avalan a dar contenidos contrahegemónicos para formar a alumnos pensantes” (Profesora Quinto Año de Geografía).
Cuando nos adentramos en la forma como se enseñan los contenidos relacionados con la acumulación de capital y la posición de los Estados en el comercio mundial, tanto en lo expresado en los Diseños Curriculares de Geografía, como en los manuales escolares y también en el discurso de los docentes de la disciplina, encontramos teorías que han sido cuestionadas desde distintos lugares y son señaladas por contar con ciertas limitaciones en su enfoque y la profundidad con la que se abordan.
Estas explicaciones parecieran tener una visión simplista del comercio mundial de mercancías operado por el intercambio desigual como una mera explotación o saqueo a los países productores de materias primas por parte de los países industrializados. De esta manera se simplifica el desarrollo multifacético del capitalismo oscureciendo el análisis de los ciclos económicos de cada contexto nacional y las diversas formas en que se reproducen las relaciones económicas internacionales. Por ello, entendemos que es necesario adentrarnos en otras categorías explicativas como es la Renta de la tierra, en tanto especificidad histórica productiva en América Latina y particularmente la agraria para el caso argentino.
Renta de la tierra y especificidad histórica productiva
Partimos de observar en la generación de riquezas la mediación de productores privados independientes que se relacionan a través de la mercancía como iguales, y que de esta relación nace la explotación. Comprender la mercancía como relación social, implica mirar, por lo menos en un principio, el contexto mundial. “La acumulación de capital es un proceso mundial por su contenido, pero nacional por su forma” (Iñigo Carrera, 2013, p. 57). Nuestros vínculos sociales son mundiales, por lo que las formas políticas nacionales sólo son una expresión del capital global. Es en la disputa internacional de aquellos capitales, con una escala adecuada para competir en el mercado mundial por la apropiación de plusvalía, donde observamos más claramente la unidad mundial en el proceso de acumulación capitalista.
La expresión plena de esta naturaleza reside en que los capitales individuales rigen su acción como órganos del capital total de la sociedad al reconocerse como partes alícuotas de éste en la formación de la tasa general de ganancia. Esta igualación en la explotación de la clase obrera borra toda diferencia proveniente de las particularidades materiales que enfrenta la rotación de los capitales individuales en razón de operar en distintas ramas de la división social del trabajo. En correspondencia con esta ley general que rige la unidad del proceso de acumulación de capital, y que por lo tanto ha de regir su unidad mundial, parecería que todos los ámbitos nacionales de acumulación habrían de mostrar la misma potencialidad (Iñigo Carrera, 2008, p. 2).
Empero, nos encontramos que dentro de esta unidad mundial existen, de acuerdo a una división internacional del trabajo, recortes nacionales de acumulación potencial y cualitativamente distintos. Para explicarlos, debemos distanciarnos de aquellas teorías donde el contenido de la relación social pareciera no ser la mercancía, sino una relación directa entre Estados donde algunos se imponen sobre otros a través de un intercambio desigual o directamente por un saqueo de los recursos naturales. Siguiendo a Marx, la explotación se produce según la ley del valor y de la plusvalía; no se trata de un robo o un simple saqueo sino de un mecanismo sistémico, propio de las relaciones sociales inmersas en el modo de producción capitalista. Sin embargo, se suele utilizar el término “saqueo” para referir a una especie de robo de unos Estados sobre otros sugiriendo que, por encima de la explotación capitalista, existe una explotación de tipo colonial. Así, entendemos que la visión de una América del Sur saqueada por los países imperialistas puede obstaculizar ver en el comercio, en la inversión de capital extranjero (para remitir utilidades) o en el endeudamiento externo solo formas de relación a través de la mercancía. En este sentido, encontramos fructíferas las críticas a las teorías del desarrollo[7], de la dependencia[8] y del imperialismo[9] que vienen haciendo algunos autores (Iñigo Carrera, 2013; Kornblihtt, 2008). En conjunto con las teorías que plantean que el capital avanza en los países latinoamericanos, en tanto presentan rasgos precapitalistas[10] se nos tornan un obstáculo epistemológico (Bachelard, 1984). Por un lado, a la hora de no perder de vista que los Estados son expresión del capital y aunque en ocasiones pueda parecer que van en contra de ciertos capitales individuales, es porque representan el interés del conjunto de los capitalistas. Por otro lado, nos resultan insuficientes para pensar la especificidad histórica de las mercancías a partir de las cuales la región se relaciona con el mundo. Esta se basa en la apropiación de los recursos naturales, con un entramado productivo poco diversificado y muy dependiente de los vaivenes internacionales. Tradicionalmente se distinguen tres grupos: “agrícolas templados (Argentina, Uruguay), agrícolas tropicales (Brasil, Colombia, Ecuador, América Central y el Caribe) y mineros (México, Chile, Perú, Bolivia)” (Dabene, 1999, p. 20). Esta especialización productiva que, a grandes rasgos, prima desde el siglo XIX, solo se puede actualizar con alguna producción manufacturera, con componentes de insumos importados, como es el caso de México (dirigida a Estados Unidos) y en algunos casos puntuales con economías pequeñas del Caribe vinculadas a los llamados paraísos fiscales y el turismo, pero el grueso sigue siendo las materias primas (Coggiola, 2007). Más aún, algunos autores (Gudynas, 2009; Svampa, 2013; Katz, 2018) plantean que desde los últimos años del siglo XX se ha intensificado la expansión de proyectos tendientes a la extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado alguno. Pero este carácter de América del Sur como exportador de commodities, tiene su génesis en una particularidad:
La producción de materias primas desde los ámbitos nacionales específicamente recortados a este fin permite disminuir el valor de la fuerza de trabajo explotada directamente por los capitales industriales que operan en los ámbitos nacionales donde la acumulación abarca la producción de la generalidad de las mercancías. Actúa, pues, como una fuente de plusvalía relativa para estos capitales industriales. Sin embargo, ella encierra al mismo tiempo un drenaje de la plusvalía que estos mismos capitales industriales extraen a los obreros que explotan (Iñigo Carrera, 2013, p. 149).
Existen condiciones particulares en la producción de materias primas[11] que difieren de la producción industrial en general, consecuentemente los mecanismos de igualación de las tasas de ganancia, repercuten de manera distintiva. Cuando miramos la producción industrial nos encontramos con la relación: Dinero- Mercancía- Dinero acrecentado, es decir, la valorización del capital mediando la explotación de la fuerza de trabajo (Marx, 1999). Este movimiento general está expresado en la formación de la tasa de ganancia media, que se corresponde con el rendimiento que obtiene cada capitalista de acuerdo al capital que invirtió. Pero la particularidad de la producción agraria, es que la plusvalía que escapa de las manos del capitalista agrario, no pasa directamente a formar parte de la masa total de plusvalía a ser repartida entre todos los capitalistas por la igualación de las tasas de ganancia. Así, en la producción agraria, la petrolera u otra que dependa de condiciones naturales, que no se pueden reproducir por la simple inserción de capital, los precios de producción serán fijados por las tierras menos productivas y, las mejores tierras, las más fértiles, darán una sobreganancia. Dependiendo de la negociación entre el terrateniente y el capitalista, en mayor o menor medida, esta sobreganancia va a parar al terrateniente en forma de renta. En este movimiento de la renta hay que tener en cuenta que el terrateniente no produjo nada, la tierra no tiene valor porque no es producto del trabajo humano, aunque adquiere un precio que habilita su intercambio. Si volvemos nuestra mirada a la relación social a través de la mercancía, nos aparece que los vínculos sociales están mediados por los tiempos de trabajo, sin embargo, el terrateniente va a reclamar una porción de la riqueza general tan solo por los derechos de propiedad de esa tierra y de ahí su calidad de parásito.
Así planteado el problema, en principio se nos abren al menos dos preguntas fundamentales: ¿De dónde sale puntualmente esa ganancia extraordinaria que se podrían apoderar los terratenientes locales? ¿Cómo es que el capital intentará recuperarla? Si nos ubicamos en la unidad mundial y pensamos en el rol de nuestra región como exportadores de materias primas, la sobreganancia surge de los capitales que consumen nuestra mercancía. Mejor dicho, de la plusvalía extraída a los trabajadores de los países industriales que importan nuestras materias primas (Iñigo Carrera, 2008, 2013)[12]. Este planteo, no sólo complejiza la idea del simple saqueo de unos países sobre otros a través del intercambio desigual, sino que implica pensar que hay una enorme masa de riqueza que históricamente llega a la región y que en principio no está destinada a la reproducción del capital. Pero además deben existir mecanismos por los cuales el capital intenta recuperar esa plusvalía, ya que sin su intervención puede ir a parar, en forma de renta, a manos de los terratenientes de los países que los abastecen de materias primas. Para recuperarla, el capital va utilizar a sus representantes políticos en la región, es decir, a los Estados Nación, cuya especificidad mundial e histórica no estaría acotada a ser solo exportadores de mercancías primarias, sino que: “su propio engendrarse y reproducción, se encuentra determinado como forma concreta del reflujo de renta hacia los países de donde ha provenido” (Iñigo Carrera, 2008, p. 11). Una forma de recuperación de rentas sería la de nacionalizar la tierra, lo cual choca con la fragmentación de la propiedad agraria en países como Argentina, además, “suprime la renta absoluta, pero deja subsistir la renta diferencial, puesto que ésta no nace de la propiedad de la tierra, sino de su explotación mercantil y capitalista” (Lefebvre, 1983, p. 34). Otros mecanismos de recuperación pueden darse antes que los terratenientes la reciban, por ejemplo, a través de impuestos a las exportaciones, poner algún mecanismo de tipo de cambio que los perjudique (sobrevaluación de la moneda nacional), fijar precios internos obligatorios, el comercio por el propio Estado Nación, entre otros. Pero estos mecanismos presentan algunas limitaciones, entre ellas, pueden ser tomados como medidas discriminatorias que van en contra del sector exportador, un ejemplo de esto fue el conflicto por la Resolución nº 125/2008[13] entre el sector empresario agro-ganadero argentino y la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, siguiendo a Iñigo Carrera (2008, 2013), vamos a encontrar modalidades históricas más potentes de recuperación de esa renta que entendemos son enriquecedoras para entender cómo ésta circula internamente. Una de estas modalidades de recuperación sería:
Por la vía del capital prestado a interés y de los
capitales industriales que específicamente operan en la circulación de las
mercancías primarias, los procesos nacionales de acumulación de donde ha
escapado la plusvalía bajo la forma de renta de la tierra recuperan lo más
posible de ella
(Iñigo Carrera, 2008, p. 12).
Así, el capital extranjero en virtud de hacerse de mercancías que no se pueden reproducir por la simple inserción de capital, con una mayor productividad del trabajo de la que pueden obtener si las producen en sus propias tierras, intentará recuperar la mayor parte posible de lo que pagan en forma de renta. Para ello, impulsará el crédito en los espacios que brindan estas condiciones naturales, entre otras, para la compra de maquinaria o para el desarrollo del transporte y demás infraestructura necesaria para transportar dichas mercancías. Por lo cual, en estos espacios, la entrada de este capital prestado a alto interés asume un carácter histórico. De hecho, fue necesario para el propio control del territorio en pos de asegurar la propiedad privada de la tierra y con ella dar una garantía de la deuda. En Argentina la ley de enfiteusis[14] del año 1826 es un ejemplo temprano de ello. Siguiendo esta línea de investigación (Iñigo Carrera, 2007, 2013; Dachevsky y Kornblihtt, 2017) esta forma de recuperación de renta, característica hasta la crisis mundial de la década de 1930, se empieza complejizar en algunos países de la región de la mano de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). “La renta es la fuente de la remisión de utilidades de las empresas extranjeras radicadas, como de la posibilidad de pagar precios de bienes industriales por encima de su precio normal” (Kornblihtt, Seiffer y Mussi, 2016, p. 109). Estos autores, van a plantear que se trata de una industria de baja productividad que se mantiene gracias a vender en el mercado interno a un precio superior al del mercado mundial y a transferencias cuya fuente es la expansión de la renta de la tierra. Bajo esta explicación cobra sentido que empresas extranjeras con una productividad media en sus países de origen, se instalen en la región y que, pese a su menor productividad y escala, logren alcanzar una rentabilidad normal o incluso extraordinaria. Entendemos que esta mirada supone un avance frente a las que veían en esta inversión extranjera directa el desarrollo de la industria nacional (corriente cepalina) como también de aquellas que tan solo veían el avance del capital monopolista. Asimismo, como bien lo desarrolla Fitzsimon (2016) para el caso de la industria automotriz argentina, esta expansión industrial se hizo sobre la base de tecnología obsoleta y este bajo nivel tecnológico es resultado de la dinámica global de la acumulación de capital. Así Fitzsimon (2016) argumenta que la automatización de los procesos de trabajos a nivel mundial tuvo dos consecuencias diferentes en la “internacionalización” del capital en la rama:
Por un lado, estimuló el adelanto técnico en los países del Este asiático debido a las características y costos de la fuerza de trabajo local. Por otro, creó la necesidad, en particular a los capitales individuales estadounidenses, de relocalizar la maquinaria crecientemente obsoleta hacia países —como Argentina— donde la apropiación de una parte de la abundante renta agraria por el capital industrial permitía compensar consecuentemente el atraso tecnológico (p. 225).
Entonces, la radicación en distintos momentos históricos de capitales extranjeros, con sus casas matrices buscando desarrollar la productividad, es decir plusvalía relativa, encuentran en los países con renta agraria la posibilidad de exportar su chatarra industrial. A su vez, es de destacar que:
Muchos de los insumos básicos que utiliza esta tecnología deben ser producidos con niveles de concentración de capital muy altos y poco rentables, los cuales son asumidos por el capital estatal que vende sus productos por encima del precio internacional, pero por debajo del precio de producción para obtener una ganancia media. De esta forma, el Estado se expande en la actividad industrial y actúa como subsidio al capital privado que consume esas mercancías abaratadas o se beneficia de las compras que realizan dichas empresas estatales por encima del precio de producción interno (Kornblihtt, Seiffer y Mussi, 2016, pp. 111-112).
En suma, será la apropiación de renta lo que permite valorizar capital a pesar de la baja productividad y obsoleta tecnología utilizada. Consecuentemente el capital industrial se va a expandir o contraer acompañando la renta, lo que de alguna manera definirá buena parte de la agenda política de los países de la región. De hecho, el grado de desarrollo industrial adquiere características diferentes en los distintos países de la región según la magnitud de la renta y su forma de apropiación:
La ISI se desarrolla con más fuerza en Argentina, seguida por Brasil y Chile, países donde el PBI industrial alcanza el mayor peso en el total. Venezuela recién hacia los ‘60 con la expansión del precio del petróleo tendrá una corta, pero muy intensa industrialización (Coronil, 2002 citado en Kornblihtt, Seiffer y Mussi, 2016, p. 111).
Así, en los períodos en que la renta se contrae el capital que compensa con ella su baja productividad buscará otras formas de subsistir como la concentración del capital o el aumento de la tasa de explotación, pero esto aumenta la población sobrante y contrae el consumo, dando lugar a un creciente endeudamiento externo. La expansión de este endeudamiento[15] a partir de la década de 1970 se vincula además con la finalidad de retrasar los efectos de la crisis de sobreproducción que opera a nivel mundial. Esto implicaría avanzar en el análisis hacia las particularidades que adquiere el sistema de crédito en los países generadores de renta en general y en Argentina en particular, desarrollo que puede encontrarse, en parte, en Sar Moreno (2022).
Por el momento y a los fines específicos de este trabajo nos interesa aclarar que el desarrollo teórico hecho hasta aquí, buscó dimensionar la importancia que adquieren los flujos de la renta agraria para su incorporación como parte de los contenidos en la formación geográfica en todos sus niveles. Como trabajadores de la educación, y reconociendo la potencialidad que tiene la enseñanza de nuestra disciplina, consideramos necesario plantear otras miradas que abonen a acciones políticas que no se detengan en la apariencia de los movimientos, sino que busque exponer los determinantes concretos del sistema capitalista. En relación a esto, nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Corresponde seguir poniendo el eje de discusión sobre el comercio mundial en una explotación cuasi colonial de unos países sobre otros? O en todo caso ¿Por qué no centrarse directamente en la explotación de clase, del conjunto de los capitalistas, independientemente de las banderas? Pero también, a partir de la revisión de los Diseños Curriculares, de los manuales escolares y del intercambio con compañeros de la disciplina que efectuamos en el apartado anterior ¿Por qué aparece el intercambio desigual como respuesta indiscutida? ¿Es posible repensar la enseñanza de la Geografía partiendo de debates no presentes en diseños prescriptivos? ¿Cuáles son las mediaciones posibles que nos aporta la categoría analítica de la renta de la tierra que deberían incorporarse en futuros diseños curriculares que apunten - realmente- a formar sujetos críticos?
Conclusiones para abrir el debate
Hasta aquí, hemos intentado poner de manifiesto elementos que consideramos fundamentales para comprender y complejizar la organización del espacio a partir del movimiento general del capital. En ese camino, buscamos poner en discusión algunas categorías que se suelen presentar como verdades absolutas en la enseñanza de Geografía en sus distintos niveles y que, particularmente, dan cuerpo a los Diseños Curriculares de Geografía de la Provincia de Buenos Aires y a los manuales escolares.
A partir de dicho análisis indagamos en torno a los cuerpos teóricos que desarrollan los docentes de secundaria para abordar las relaciones en el comercio mundial. Observamos que estos son reproducidos acríticamente[16] sin incorporar debates que ponen en discusión sus postulados. Por ello, en este trabajo, propusimos abrir e incorporar algunos debates que desde el marxismo critican a la idea de intercambio desigual en tanto es avalada y defendida por gran parte del campo geográfico apuntando a un supuesto ideal crítico. En este sentido nos preguntamos: ¿Es posible cuestionar lo que se viene trabajando en la cotidianeidad áulica? En caso de existir resistencias a incorporar estos debates ¿De qué tipo y desde qué sectores (funcionarios públicos, equipos de gestión, docentes, editoriales escolares, entre otros) surgen? Con esto no cargamos responsabilidad alguna sobre el trabajo que ponen en práctica cientos de compañeros docentes al continuar con los contenidos que aquí se intenta revisar. En todo caso, se relaciona a la crisis[17] en la que se desenvuelve el sistema educativo, donde los magros salarios y la alta competencia laboral, empuja a sus trabajadores a una vorágine que va cerrando espacios de discusión, donde surjan nuevos interrogantes y se persigan otros objetivos. Asimismo, no desconocemos la dificultad que implica bajar estas discusiones a nivel áulico, bajo un escenario donde la gran mayoría de las escuelas parecieran ocupar un lugar más de contención social que de enseñanza. Por todo ello ¿Cómo construir un interés para la incorporación de estos enfoques disruptivos?
Creemos que al plantear estas complejas interrelaciones entre la explotación de la fuerza de trabajo y la obtención de plusvalía (relativa y extraordinaria), la producción de materias primas y la obtención de una sobreganancia en aquellos espacios con condiciones naturales óptimas, se pueden apreciar con mayor profundidad las interrelaciones entre los espacios nacionales, pero sin perder de vista que cada uno de ellos (y sus capitalistas) responden a una misma explotación de contenido global.
Siguiendo a algunos autores (Iñigo Carrera, 2008; Kornblihtt, 2008; Caligaris, 2014) que ponen el eje en la renta agraria, particularmente en Argentina, encontramos que existen modalidades históricas de recuperación de plusvalía que nos sirven para entender cómo circula ésta internamente. En esa línea, señalamos que el capital extranjero con el objetivo de recuperar todo lo posible de lo que paga en forma de renta, impulsará diversos mecanismos como el sistema de crédito y/o el desarrollo de una industria de tecnología obsoleta que recibe subsidios del sector agrario (también aplicable a otros territorios y a otras rentas: minera, petrolera, etc.).
Este planteo adquiere un carácter transversal para revisar otras propuestas áulicas. Por un lado, al abordar, por ejemplo, procesos históricos y espacialmente determinados como los ciclos económicos nacionales, que habitualmente aparecen permeados por idearios políticos partidarios[18]. Por otro lado, abriendo “nuevos” interrogantes, por ejemplo, cuando se presenta el espacio urbano como concepto integrador, cabe preguntarse ¿cómo es qué parte de esa sobreganancia producida en el sector primario se plasma en nuestras ciudades? Quizás de esta manera podamos encaminarnos a trascender otra dicotomía muy presente en nuestra disciplina como la de “urbano- rural” o “campo- ciudad”. Para ello, seguiremos intentando poner el eje de discusión en la necesidad de ver la manipulación de la ley del valor-trabajo a través de y con el espacio.
Referencias bibliográficas
Astarita, R. (2009). Respuesta al profesor Juan Iñigo Carrera. Recuperado de: http://www.ips.org.ar/wp-content/uploads/2011/04/Rolando-Astarita-Respuesta_a_Inigo_Carrera.pdf
Bachelard, G. (1984). La formación del espíritu científico. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
Bourdieu, P. (2008). Los usos sociales de la ciencia. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.
Caligaris, G. (2014). Dos debates en torno a la renta de la tierra y sus implicancias para el análisis de la acumulación de capital en Argentina. Razón y Revolución, 27, 59-79.
Coggiola, O. (2007). Rojo Amanecer. Buenos Aires, Argentina: Ediciones RyR.
Crovella, F. (2013). Representaciones del espacio ¿Técnica racional o sacralización? 3er Congreso Iberoamericano ALTEHA–Teoría del Habitar. Universidad de la República, Uruguay (CD-Rom).
Crovella, F; Acébal, A. y Sar Moreno, C. (2013): Si no lo creo no lo veo. El campo ciego entre la ‘toma’ y la ‘relocalización’. En Núñez, Ana (coord.): “Apropiación/expropiación de territorialidades sociales. Análisis comparativo de procesos de erradicación/relocalización de sectores sociales empobrecidos, en ciudades argentinas” Mar del Plata, Argentina: EUDEM.
Cueva, A. (1973). El desarrollo del capitalismo en América Latina. Ciudad de México, México: Siglo XXI.
Cueva, A. (1979). ¿Vigencia de la “anticrítica” o necesidad de autocrítica? (Respuesta a Theotonio dos Santos y Vania Bambirra). En A. Cueva, Teoría social y procesos políticos en América Latina (pp. 85-93). Ciudad de México, México: Edicol.
Dabene, O. (1999). América Latina en el siglo XX. Madrid, España: Síntesis.
Dachevsky, F; Kornblihtt, J. (2017). Crisis y renta de la tierra petrolera en Venezuela: critica a la teoría de la Guerra Económica. Cuadernos del CENDES, 34 (94), 01-30.
Dirección General de Cultura de Educación de la provincia de Buenos Aires (2008). Diseño Curricular para la Educación Secundaria, 2º año. La Plata, Argentina: DGCyE.
Dirección General de Cultura de Educación de la provincia de Buenos Aires (2009). Diseño Curricular para la Educación Secundaria, 3º año. La Plata, Argentina: DGCyE.
Dirección General de Cultura de Educación de la provincia de Buenos Aires (2010). Diseño Curricular para la Educación Secundaria, 4° año. La Plata, Argentina: DGCyE.
Dirección General de Cultura de Educación de la provincia de Buenos Aires (2012). Diseño Curricular para la Educación Secundaria, 6° año. La Plata, Argentina: DGCyE.
Fitzsimons, A. (2016). Proceso de trabajo e internacionalización del capital: determinantes globales del “atraso” tecnológico de la industria automotriz argentina en las décadas de 1950 y 1960. Trabajo y sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas, 26, 225-240.
Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En J. Schuldt, A. Acosta, A. Barandiarán, A. Bebbington, M. Folchi, CEDLA – Bolivia, Alejandra A. y E. Gudynas, Extractivismo, política y sociedad (pp. 187-225). Quito, Ecuador: CAAP y CLAES.
Harvey, D. (1990). Los límites del capitalismo y la teoría marxista. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.
Iñigo Carrera, J. (2007). La formación económica de la sociedad argentina (Vol. 1). Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.
Iñigo Carrera, J. (2008). La unidundial de la acumulación de capital en su forma nacional históricamente dominante en América Latina. Crítica de las teorías del desarrollo, de la dependencia y del imperialismo. IV Coloquio Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
Iñigo Carrera, J. (2009). Renta agraria, ganancia del capital y tipo de cambio: respuesta a Rolando Astarita. Buenos Aires: Centro para la Investigación como Crítica Práctica. Recuperado de: https://cicpint.org/wp-content/uploads/2017/04/JIC_Respuesta_a_Astarita_sobre_renta.pdf
Iñigo Carrera, J. (2013). El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.
Jaitte, P. (2010). ¿Teoría del monopolismo o Teoría del imperialismo y de las revoluciones proletarias? Reseña de Crítica del marxismo liberal de Juan Kornblihtt, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008. Razón y Revolución, 20, 145- 156.
Katz, C. (2018). América Latina desde la teoría de la dependencia. Conferencia expuesta en el Encuentro La economía de América Latina y el Caribe ante el nuevo entorno internacional, ANEC, La Habana. Recuperado de: https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2938
Kornblihtt, J. (2008). Crítica del marxismo liberal. Competencia y monopolio en el capitalismo argentino. Buenos Aires, Argentina: Ediciones RyR.
Kornblihtt, J. (2010). Si Lenin lo dice... Respuesta a ¿Teoría del monopolismo o Teoría del imperialismo y de las revoluciones proletarias? Reseña de Pablo Jaitte al libro Crítica del marxismo liberal. Razón y Revolución, 20, 157- 164.
Kornblihtt, J; Seiffer, T. y Mussi, E. (2016). Las alternativas al Neoliberalismo como forma de reproducir la particularidad del capital en América del Sur. Pensamiento al margen: revista digital sobre las ideas políticas, 4, 104-135.
Lefebvre, H. (1961). El marxismo. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.
Lefebvre, H. (1983). La Teoría Marxista- Leninista de la Renta de la Tierra. En H. Lefebvre, J. Di. Caballero, O. González y W. Kamppeter, La renta de la tierra. Cinco ensayos (pp. 19 - 48). Ciudad de México, México: Ed. Tlaiualli.
Lenin, V. (1966). El imperialismo, fase superior del capitalismo (ensayo popular). Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras. Recuperado de: https://www.proletarios.org/books/LENIN-Imperialismo-fase-superior-del-capitalismo.pdf
Luxemburg, R. (1968). La acumulación del capital. Buenos Aires, Argentina: Talleres Gráficos Americanos.
Marx, C. (1999). El capital: crítica a la economía política, II. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.
Mosso, E. (2017). Políticas {neoliberales} de regularización dominial del suelo urbano. Cuaderno Urbano, 22 (22), 91- 110.
Oreja Cerruti, B. y Carcacha, G. (2015). Capital, educación y crisis. Revista Mascaró, 4 (30), 1-7.
Rossi Delaney, S. (2015). Una nación en busca de un proyecto ¿Fue la enfiteusis rivadaviana parte de la revolución? El Aromo, 74. Recuperado de: https://razonyrevolucion.org/category/el-aromo-74/
Sar Moreno, C. (2022). Dinámicas, tendencias e interdependencias del mercado del suelo, crédito y salario en la ciudad de Mar del Plata, última década. (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de Luján, Luján, Argentina. Recuperado de: https://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/1380
Sartelli, E. (2008). Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía (marzo-julio 2008). Buenos Aires, Argentina: Ediciones RyR.
Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad, 244, 30-46.
Zemelman, H. (1992). Los horizontes de la razón: uso crítico de la teoría. Ciudad de México, México: Anthropos Editorial.
[1] No es la contradicción la que es fecunda sino el movimiento [el cual] implica a la vez la unidad (...) y la contradicción (...). La contradicción como tal es intolerable. Los contrarios están en lucha y en movimiento hasta que hayan superado la contradicción, superándose ellos mismos. La vida de un ser o de un espíritu no consiste en ser desgarrado por la contradicción, sino en superarla, en mantener en sí, después de haberla vencido, los elementos reales de la contradicción. (...) La contradicción como tal es destructora, es creadora en tanto que obliga a encontrar una solución y una superación (Lefebvre, 1961, p. 40).
[2] Fueron los esquemas conformados que dejaron de lado el antiguo sistema de educación primaria y secundaria. Consistía en un curso obligatorio de nueve años que se iniciaba luego del nivel inicial (EGB) y tres años de educación Polimodal.
[3] La Ley Federal de Educación (Nº 24.195), sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, antecedida por el Pacto Federal Educativo, significó la transferencia de la educación primaria y secundaria del estado nacional a las provincias.
[4] Esto no significa que no haya existido una transición entre la llamada geografía tradicional y los nuevos diseños curriculares, pero quedaba relegado a la práctica de cada docente el abrir hacia contenidos más “progresistas”.
[5] Se revisaron ediciones de las editoriales presentes en bibliotecas escolares: Santillana, Puerto de Palos, Estrada, Aique, Tinta Fresca, Mandioca, Kapelusz, CM, AZ, tanto de Ciclo Básico como Superior.
[6] Se realizaron 40 entrevistas semi estructuradas a docentes en ejercicio del Nivel Secundario a los cuales se les preguntó en torno a las teorías analíticas que desarrollan para abordar el comercio mundial y si conocían e incorporaban los flujos de la Renta Agraria como alternativa a la teoría del intercambio desigual.
[7] A grandes rasgos, incluyen a todos esos presagios liberales que llegaron tras la Segunda Guerra Mundial, a partir de los cuales los países tercermundistas podrían convertirse en una potencia si seguían una serie de recetas, mediante diferentes etapas, que los conducirían por el camino del desarrollo dentro del capitalismo. En palabras de Iñigo Carrera (2013, p. 168), “la inversión de la forma nacional como si fuera el contenido de la acumulación de capital, es la base de la apologética vestida de «teoría del desarrollo y del subdesarrollo». La misma va, desde la crudeza de las «etapas del crecimiento económico», pasa por la versión estructuralista del «centro-periferia» – clave para la justificación ideológica de la valorización de fragmentos mutilados de los capitales industriales normalmente concentrados del «centro» como si fueran capitales de incipiente desarrollo en la «periferia» – y llega hasta el abstracto espíritu voluntarista del «evolucionismo» y el «institucionalismo»”.
[8] La Teoría de la Dependencia sostiene básicamente que el subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados. En otras palabras, que desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso. Para una crítica más temprana que la de Iñigo Carrera (2013) a estas teorías ver los trabajos de Cueva (1973, 1979).
[9] En la teoría del imperialismo de Lenin (1966) aparece la idea de que el capitalismo de la competencia deja el lugar a una fase donde los monopolios se vinculan con los Estados, con el capital financiero y frenan el desarrollo de los países que se encuentran en un estadío más tardío. Sin intención de desmerecer los aportes de esta teoría, pero en consonancia con la crítica que se viene planteando, da cuenta de una relación directa entre Estados donde algunos se imponen sobre otros controlando los precios a través del monopolio. En este sentido, Harvey (1990) nos advierte las incompatibilidades que subyacen en esta teoría con respecto a la teoría del valor de Marx. Por su parte, dentro del marxismo argentino uno de los planteos que sigue los desarrollos de la crítica a la economía política es el de Kornblihtt (2008, 2010, p. 160) quien afirma que, “la teoría del capital monopolista parte de una mala comprensión de la competencia en general. No hay una contraposición entre una supuesta etapa librecambista que habría descrito Marx y una etapa monopolista descrita por Lenin. Marx no describe ningún librecambio. En Marx, los capitales más concentrados son aquellos que, dada su mayor productividad, expresan el tiempo socialmente necesario de trabajo y, por lo tanto, quienes alcanzan la tasa de ganancia normal. Dada su posición pueden fijar precios en forma momentánea por encima de su precio individual de producción, pero por debajo del precio de sus competidores más ineficientes. Al hacer esto el capital más concentrado está “poniendo los precios”, cualidad que lejos de expresar a una distorsión a la competencia perfecta como plantean los liberales o los neoclásicos, es el resultado de la competencia normal. Lenin no contrapone la etapa monopolista al análisis de Marx, sino que contrapone la apariencia del dominio monopólico a la idea de competencia liberal y de allí, entiendo, emerge su error y de quienes lo continúan en este aspecto”. Vale aclarar que, en esta cita al pie, tan solo, hacemos referencia a un aspecto de la teoría del imperialismo que ha recibido críticas, no a toda la teoría. Para profundizar, a partir de dos posturas contrapuestas sobre esta teoría recomendamos el interesante debate entre Jaitte (2010) y Kornblihtt (2010).
[10] Luxemburg (1968) va a dar cuenta de la idea que el capitalismo se expande y se renueva avanzando sobre sociedades que presentan rasgos precapitalistas, estas serían una condición necesaria para la realización de la plusvalía. Esta idea se reprodujo en muchos planteos de izquierda y fue la posición histórica del Partido Comunista en la región. Sin embargo, avanza, en tanto, sociedades capitalistas, capaces de reproducir sujetos independientes que se relacionan a través de la mercancía, porque ante todo tienen que poder comprar y vender, es decir necesita convertirlos en productores para el mercado. “Más aún, para poner en producción capitalista los nuevos territorios destinados al abasto de materias primas con una mayor capacidad productiva del trabajo de la que se alcanza en los países donde la acumulación toma su forma general, es necesario desembolsar en ellos el capital destinado a la producción y a la circulación de las mismas. Y esta aplicación debe realizarse en la escala que corresponde a la determinación del precio de producción en el mercado mundial. Por una parte, la expansión gradual de la acumulación local va proveyendo este capital. Pero, al igual que ocurre con la simple concentración del capital, se trata de un camino lento e, incluso, inviable por su misma lentitud. Por otra parte, para los capitales medios de los procesos nacionales de acumulación que demandan el abasto de materias primas, su aplicación en estos nuevos procesos productivos constituye una fuente de plusvalía tan buena como cualquier otra” (Iñigo Carrera, 2013, p. 146).
[11] En este trabajo nos detendremos en la producción agraria porque se corresponde con el caso argentino, no obstante, podríamos referirnos a otro tipo de materia prima en tanto el objetivo es diferenciarla de la producción industrial.
[12] No desconocemos la controversia que presentan algunos autores para quienes este plusvalor no proviene de trabajadores industriales en los países que compran la materia prima, sino que es generado por el trabajador agrícola, que se produce a nivel local, en el lugar de producción. Ejemplo de esta postura es la posición de Astarita (2009) quien, apelando a la idea del trabajo potenciado en Marx, va decir que la tierra con mayor productividad genera más valor que las tierras con menor productividad y que dos trabajos exactamente iguales pueden generar uno más riqueza que el otro. En el fondo para Astarita cada país es en sí mismo una unidad productora de valor. Este planteo generó un fuerte debate dentro de la perspectiva marxista que se puede ver, por ejemplo, en Iñigo Carrera (2009). Para profundizar en esta polémica recomendamos el trabajo de Caligaris (2014).
[13] Nos referimos al conflicto suscitado en 2008 donde cuatro organizaciones del sector empresario (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina), tomaron medidas de acción directa (paro patronal y bloqueo de rutas) en contra la Resolución nº 125/2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que establecía retornar hacia un sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, trigo y maíz. Para mayor profundización sobre este conflicto remitimos a Sartelli (2008).
[14] Esta ley posibilitó que las tierras públicas de la provincia de Buenos Aires se constituyeron en garantía del empréstito contraído con la Casa Baring. Para un mayor desarrollo ver Rossi Delaney (2015).
[15] Vale recordar que en Argentina la deuda tomada por el sector privado se estatizó y esto no es otra cosa que una especie de subsidio al capital industrial.
[16] No desconocemos que dicha reproducción radica, en parte, en nuestra formación. El análisis de los flujos de la Renta agraria a escala global como alternativa a la teoría del intercambio desigual no forma parte de los planes de estudio de los Profesorados en Geografía Universitarios, ni en diseños de Superior de los Institutos de Formación Docente, por lo menos, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, y a pesar de la crisis del sistema educativo de la que haremos referencia más adelante, existe la formación autodidacta y/o por impulso individual, entonces, metodológicamente, amerita conocer si los diseños curriculares analizados se reproducen en forma lineal o no en la escuela secundaria. Por ello, consideramos justificadas las entrevistas a docentes en ejercicio efectuadas en este trabajo. Al no encontrar espacios en nuestra formación disciplinar que incorporen el desarrollo conceptual efectuado, es que este trabajo se constituye como un modesto aporte para revisar planes de estudios y/o programas de capacitación continua para docentes (CIIE y otros) o por lo menos para señalar que la teoría del intercambio desigual no es un debate saldado.
[17] Si nos preguntamos por la crisis de la educación es central considerar las necesidades de formación de fuerza de trabajo en esta etapa histórica. En Argentina, el proceso de acumulación capitalista basado en la supervalorizada renta agraria ha convertido a una porción cada vez mayor de la clase trabajadora en superpoblación obrera sobrante latente, degradando su subjetividad productiva. Otra porción ha perdido incluso la posibilidad de reproducirse a partir del trabajo asalariado, siendo arrojada a condiciones de supervivencia en la que es condenada a una muerte acelerada. Mientras tanto, una porción minoritaria de la clase trabajadora se forma en un circuito diferenciado que le permite dirigir y organizar los procesos productivos en nombre del capital a partir de una conciencia científica determinada (Oreja Cerruti y Carcacha, 2015, pp. 3-4).
[18] Por citar un ejemplo, en la enseñanza de la ISI para el caso argentino (tercer año de Geografía en la educación secundaria) se suele reforzar un relato desarrollista y de defensa de la burguesía nacional que no se condice con los determinantes reales.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2023 Cristian Leonardo Sar Moreno, Enzo Noé Jordan

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
 | PLEAMAR es una revista del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Mar del Plata |
| |
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | |
| Incluida en: | |
 | Base (Bielefeld Academic Search) Link |
.png) | Latin REV Link |
 | Google Académico Link |
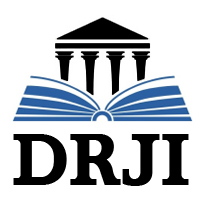 | Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Link |
 | EuroPub Link |
 | Latindex Directorio Link |

 se encuentra bajo
se encuentra bajo