ISSN
Nº2796-8480
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar
Año 3, Nro. 3, Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2023
#Artículos
Por una Geografía científica: Fred K. Schaefer-1953
For a Scientific Geography: Fred K. Schaefer_1953
Recibido: 26/08/2023 - Aceptado: 08/11/2023
Gustavo Buzai
Universidad Nacional de Luján - gdbuzai@conicet.gov.ar
Profesor de Geografía (UBA), Licenciado en Geografía (UBA), Doctor en Geografía (UNCuyo). Estadías de formación académica (UFRGS, Brasil) y de investigación posdoctoral (UAM España, Uibk Austria). Docente Investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Cita sugerida: Buzai, G. (2023). Por una Geografía científica: Fred K. Schaefer-1953. Pleamar. Revista del Departamento de Geografía, (3), 85 – 100. Recuperado de: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar/index
Este artículo se encuentra bajo Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Resumen
En septiembre de 2023 se cumplieron siete décadas del inicio de la revolución cuantitativa en Geografía la cual daría como resultado el paradigma de la Geografía Cuantitativa. En este escrito se presenta una reflexión sobre la contribución fundamental de Fred K. Schaefer la cual dio inicio a este proceso al abrir el camino para la construcción y el desarrollo del marco teórico que le permite a la Geografía ocupar un lugar de importancia en el contexto científico. El artículo presenta: la experiencia personal ante la primera lectura del artículo fundacional, una síntesis biográfica del autor y los fundamentos centrales de su propuesta con la finalidad de definir una geografía científica. Las palabras finales apuntan a pensar su vigencia.
Palabras clave: Fred K. Schaefer, geografía científica, geografía cuantitativa, leyes en geografía, modelos en geografía
Abstract
In September 2023, seven decades have passed since the start of the quantitative revolution in Geography, which result in the paradigm of Quantitative Geography. This paper presents a consideration on the fundamental contribution of Fred K. Schaefer which started this process by opening the way for the construction and development of the theoretical framework that allows Geography to occupy an important place in the scientific context. The article presents: the personal experience before the first reading of the founding article, a biographical synthesis of the author and the central foundations of his proposal in order to define a scientific geography. The final words aim to think about its validity.
Keywords: Fred K. Schaefer, scientific geography, quantitative geography, geographic laws, geographic models
Introducción. Leyendo a Schaefer por primera vez
Como alumno de la carrera de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, en el año 1987 tuve la excelente experiencia de cursar Teoría y Métodos de la Geografía I con el Dr. Raúl C. Rey Balmaceda [1930-1998], quien era considerado el principal exponente nacional de la geografía racionalista y autor de un libro de referencia (Rey Balmaceda, 1973).
Durante la cursada, accedimos a conocimientos fundamentales respecto de la actualización de la Geografía Regional desde un punto de vista constructivista, en este sentido, la construcción regional, a través de la superposición cartográfica, se posicionaba de manera central en cuanto a la obtención de conocimientos correspondientes a las distribuciones espaciales. La creación de regiones geográficas formales, apoyaba la definición de una Geografía de carácter corológico que a través de la búsqueda de asociaciones espaciales tenía el principal objetivo de comprender la diferenciación areal.
Los estudios realizados por Rey Balmaceda aportaban a la línea conceptual formada por Immanuel Kant [1724-1804], Alfred Hettner [1859-1941] y Richard Hartshorne [1899-1992]. En este sentido estudiamos claramente los alcances del núcleo central de la Geografía Regional que se había perfilado en una línea de pensamiento con bases en el racionalismo y el historicismo.
Una síntesis de la postura del docente, respecto del alcance de la disciplina y del papel del geógrafo, se presenta detalladamente en Rey Balmaceda (1974), en el cual pone en evidencia los inconvenientes para una definición disciplinar si se intenta realizarlo a través del objeto y método, motivo por el cual centra la posibilidad en el punto de vista del geógrafo, que es holístico y de síntesis para aprehender la unidad en la diversidad.
Con mucha lectura y dedicación, estudiamos detalladamente los fundamentos del paradigma de la Geografía Regional y su actualización, avanzando hacia la definición del núcleo conceptual de la postura paradigmática en una disciplina centrada en los valores del humanismo.
Sin dudas, a algunos alumnos, nos resultaba una asignatura muy interesante y valorábamos mucho el hecho de ser dictada por un geógrafo con un claro compromiso intelectual en dicha perspectiva, hacia la que nos guiaba para comprenderla en profundidad, tanto en su génesis como en su actualidad.
Sin embargo, la síntesis que íbamos formando la podíamos resumir en la siguiente frase: muy interesante pero poco convincente. Muy interesante porque en una institución que basaba su plan de estudios en la Geografía Radical de vertiente crítica marxista, nos permitía acceder a otra forma de ver y entender la Geografía. Poco convincente porque el holismo negaba la especialización y el mundo nos mostraba la necesidad de hacer una Geografía con utilidad social que trascendiera los ámbitos académicos y se dirigiera hacia el campo profesional de la aplicación.
Estas ideas se precipitaron sobre el final de la cursada cuando los conocimientos de la Geografía Regional estaban claros en nuestra formación. Fue allí cuando el contenido del programa avanzó hacia la temática del debate entre paradigmas, en este caso, centrándolo en la Geografía Cuantitativa, escuela de pensamiento que había generado una crítica fundamental que, por su profundidad, merecía ser analizada. Leímos el artículo de Schaefer (1953) como crítica central a Hartshorne (1939). El escrito fue analizado durante dos clases, en las cuales, punto por punto, el objetivo era rebatir los argumentos críticos presentados por el autor tomando como base la réplica realizada en Hartshorne (1955), trabajo que se convertiría en la base de Hartshorne (1959), de su siguiente libro en el que incluye una propuesta definitiva afianzando aún más su postura.
El objetivo de la materia era no dejar dudas de que el paradigma de la Geografía Regional formaba el núcleo central de la disciplina y tenía actualidad. Pero este objetivo no pudo ser cumplido plenamente ya que cuanto más leíamos el artículo de Fred K. Schaefer más nos convencíamos de que allí se encontraban los fundamentos de una Geografía que podía presentar utilidad y que estábamos esperando.
Comenzaba a conformarse así nuestro panorama general conceptual de la disciplina. La Geografía Regional y la Geografía Radical, paradigmas centrales de la asignatura y de la carrera respectivamente, mostraron ser perspectivas que habían desarrollado aspectos conceptuales con posibilidad de brindar respuestas totalizadoras en la teoría, aunque con grandes limitaciones para el trabajo concreto de aplicación.
Promover el entendimiento de la realidad como una totalidad indisociada, que no debería disociarse, era un ejercicio intelectual difícil de admitir cuando la intención consistía en utilizar conocimientos geográficos para la resolución de problemas socioespaciales cotidianos reales.
El artículo de Fred K. Schaefer había sido estudiado como punto de inicio en la construcción de las bases para el surgimiento de la revolución cuantitativa en Geografía, pero muy apreciado para el grupo de alumnos fue reconocer que por ese camino disponíamos de una excelente alternativa para el trabajo académico y pensar, por primera vez, que una perspectiva teórica, que comenzábamos a explorar en nuestro estudio, podía brindar una utilidad necesaria. Se presentaba como posible una Geografía Aplicada en el apoyo a las decisiones para la resolución de problemáticas espaciales de la sociedad.
En setiembre de 2023 llegamos a 70 años de un escrito que considero insuperable y realizo este comentario recordando su impacto en un grupo de jóvenes deseosos de ver una Geografía de utilidad. Luego de escribir sobre la impresión que nos generó leer el artículo de Fred K. Schaefer por primera vez, presentaré unos datos biográficos del autor, las características de su propuesta por una Geografía científica y consideraciones sobre la esencia que perdura a través del tiempo, la cual adquiere revalorización en los actuales contextos tecnológicos basados en la localización.
Fred K. Schaefer: síntesis biográfica
El artículo de Bunge (1979) es la principal referencia que podemos encontrar sobre la vida del autor. De ella tomaremos algunos rasgos sobresalientes que permitirán comprender, en cierta medida, su postura teórica de la realidad.
Fred Kurt Schaefer nació en Berlín, Alemania, el 7 de julio de 1904. Su padre, sostén de familia, era obrero metalúrgico y entre 1911 y 1918 asistió a la escuela primaria de modalidad pública. Entre 1918 y 1921, siguiendo la tradición familiar, trabajó como aprendiz del trabajo metalúrgico en un ambiente fabril en el cual imperaban las ideas políticas socialistas. Entre 1921 y 1925 se une al partido social-demócrata y participa como secretario de la juventud sindical con un claro interés en la política, particularmente comprometido con las ideas de izquierda. Entre 1925 y 1927 asiste al Kaiser Friedrich Real Gymnasium en cursos nocturnos como estudiante adulto y sobre el final del período un año al Deutshe Hochschule for Politik donde estudió Ciencias Políticas y Geografía Política al mismo tiempo en que trabajaba en Berlín en asistencia social a jóvenes desocupados. En 1928 obtiene una beca del sindicato para asistir a la Universidad de Berlín hasta 1932 donde estudia Economía, Geografía Económica y Geografía Política. En esos años trabajó en la Sección Estadística de la Ciudad de Berlín con datos de salud y educación, en la Asociación de Trabajadores Municipales y fue docente del Colegio Sindical. En 1933 Adolf Hitler, con el Partido Nacionalsocialista llega al poder de Alemania, en este sentido, se inicia una persecución a los miembros de la social-democracia y ese mismo año, a los 29 años de edad Fred K. Schaefer abandona el país y pasa a ser un refugiado político en Londres, Inglaterra. En 1936 trabaja en el Instituto de Biología Social de la Universidad de Londres y en el Congreso Sindical Británico. En 1937 y 1938 trabajó en temas de migraciones para la New Fabians Research Bureau (NFRB), año en el que amplió su formación hacia la estadística en el London School of Economics and Political Science (LSE), al mismo tiempo ayudaba a compatriotas a salir de la Alemania Nazi y escribe artículos para el Daily Herald denunciando la situación socio-política en Europa Central. En 1938 migra hacia Estados Unidos hacia la ciudad de New York. En 1938 y 1939 participó como asesor de un Fondo de beneficiarios por enfermedad y muerte de los trabajadores. En 1939 se dirige a la ciudad de Iowa y colabora como obrero de la Scattergood Rehabilitation Center, un campo de refugiados administrado por el American Friend Service Committee. Obtiene un puesto académico en The State University of Iowa, primero con dedicación parcial en la Escuela de Comercio. y posteriormente con dedicación completa en el Departamento de Geografía. En 1947 comienza acciones para evitar que Estados Unidos reciba integrantes del partido Nazi durante la posguerra y como activista político de izquierda comienza a ser vigilado por el Federal Bureau of Investigation (FBI). A partir de 1950 se orienta decididamente hacia la Geografía con interés en la Geografía Política y la Geografía Económica, traduce el trabajo de análisis regional cuantitativo de August Lösch (1939) y mantiene correspondencia con Walter Christaller [1893-1969], autor de la teoría de los lugares centrales (Christaller, 1933). En los primeros años de la década, Fred K. Schaefer comienza la preparación de un libro sobre Geografía Política. En el capítulo 2 desarrolla aspectos teóricos de la Geografía. A principios de 1953, a los 49 años de edad, sufrió un primer infarto y el 6 de junio, ante el segundo infarto, fallece. El libro queda inconcluso y su amigo, el filósofo de la ciencia Gustav Begmann [1906-1987], presentó dicho capítulo para su publicación en Annals of the American Association of Geographers. Fred K. Schaefer no lo vio publicado y, menos aún, conoció su futuro impacto como iniciador de una nueva Geografía.
Una revolución inevitable y necesaria
Realizando búsquedas bibliográficas en bases académicas de acceso por Internet puede comprobarse que el nombre Geografía Cuantitativa era utilizado hace poco más de un siglo (Wallis, 1912) mucho antes de la publicación del artículo de Fred K. Schaefer e inclusive de los antecedentes de la teoría de la localización citados previamente (Walter Christaller y August Lösch). Sin embargo, el contexto favorable fue el marco para el cumplimiento de la totalidad de instancias correspondientes a una revolución en las ideas, escritos personales, publicación de escritos, reconocimiento y uso de la nueva propuesta teórico-metodológica (Cohen, 1989), en este caso, hacia el reconocimiento de una revolución cuantitativa en Geografía que se produciría a partir de mediados del Siglo XX.
Es en ese momento en el que se ubica el final de la II Guerra Mundial con el comienzo de la guerra fría, la carrera armamentista y la carrera espacial en un mundo polarizado entre el capitalismo con centro en Estados Unidos (USA) y Europa Occidental y el comunismo con centro en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Europa Oriental. El apoyo de los principales gobiernos nacionales a las ciencias físico-naturales, principalmente a la Física, Química y Matemáticas, impactaría en el contexto científico en General y la Geografía no estuvo ajena a esta situación (Johnston, 1987). Años después supimos que en ese momento había comenzado la denominada gran asceleración (Ellis, 2018) de gran cantidad de impactos negativos sobre nuestro planeta con comienzo en la prueba Trinity (Nuevo México, Estados Unidos) y la explosión de las bombas atómicas (Hiroyima y Nagasaki, Japón) que dejaron su marca en estratos geológicos que permiten definir el inicio del Antropoceno.
La evolución histórica de la Geografía Cuantitativa hasta la actualidad sigue la línea conceptual formada por Alexander von Humboldt [1769-1859], Victor Kraft [1880-1975] (Kraft, 1929) y Fred K. Schaefer [1904-1953], este último aportando su trabajo en el nuevo contexto mundial. En este sentido, queda delineado un camino de pensamiento que avanza hacia la construcción de una geografía científica con base en el materialismo y el positivismo.
Una serie de dicotomías de la Geografía, Historicismo vs. Positivismo, Holismo vs. Sistemismo, Geografía General vs. Geografía Regional, fueron discutidas con detalle a partir del artículo de Fred K. Schaefer. Su crítica al trabajo de Richard Hartshorne produciría un gran debate con base en los fundamentos que posibilitaron un cambio paradigmático y que siguen brindando posibilidades de análisis.
La Geografía había quedado cristalizada por muchos años a través del indiscutible trabajo de Richard Hartshorne hasta que Fred K. Schaefer lo cuestionó y a partir de allí se abrieron nuevas posibilidades que fueron evolucionando hasta hoy.
Por una Geografía científica
Se presentan los temas fundamentales de la propuesta realizada por Fred K. Schaefer. El punto de inflexión que representó en la evolución del pensamiento geográfico fue abordado en contexto en obras generales como las de Capel (1981) o Vilá Valentí (1983). También podemos mencionar la existencia de análisis específicos como los de Capel (1988) y Ruiz (2019) incluido en Buzai y Montes Galbán (2022) y estudios centrados en el debate Schaefer-Hartshorne en Martin (1989), Lima Neto (2012) y Barnes y Van Meeteren (2022). Seguidamente se presenta el aporte de Fred K. Schaefer a través de 18 citas textuales seleccionadas de su obra fundamental (Schaefer, 1952) tomando la traducción realizada por Randle (1984).
A mediados del Siglo XX la Geografía se encontraba en una situación de letargo en cuando a su discusión metodológica, entendiéndose que “La metodología propiamente dicha trata de la posición y alcance de la materia dentro del sistema total de las ciencias, así como del carácter y naturaleza de sus conceptos” (Schaefer, 1953, p. 226), en este sentido “el progreso de la geografía fue más lento que el de otras ciencias sociales” (Schaefer, 1953, p. 227).
Una crítica inicial al trabajo de Fred K. Schaefer siempre señala con simplicidad que confunde teoría con metodología. Sin embargo, hace explícita la definición y queda expresado con claridad que cuando alude a metodología lo hace en el sentido de un camino epistemológico para la obtención de resultados a partir de la base filosófica y estructura conceptual adoptada por el investigador. Se presenta como capacidad para la construcción de conocimientos y de interpretación de la realidad en base a los resultados empíricos que surgen del camino trazado a través de las técnicas aplicadas en concordancia con los conceptos.
Durante décadas, los desarrollos conceptuales de la Geografía Regional la habían hecho avanzar hacia una instancia constructivista, aunque siempre estuvieron enmarcados en una perspectiva historicista que consideraba a las regiones como únicas e irrepetibles, en este sentido,
Hartshorne, en 1939, restauró muchos de los enfoques de Hettner con cambios y críticas menores. Peor aún el propio trabajo de Hartshorne, que sin duda constituye un hito importante en la historia del pensamiento geográfico norteamericano, ha pasado los treinta años que distan de su publicación sin que se le haya hecho ninguna oposición (Schaefer, 1953, p. 226),
situación de estancamiento que fue posible, ya que “la metodología de la Geografía es demasiado complaciente. Algunas ideas fundamentales no han sido contradichas por décadas pese a que haya razones suficientes como para dudar de su poder” (Schaefer, 1953, p. 226).
El mundo comenzaba una nueva etapa, la segunda mitad del Siglo XX correspondía a un período de posguerra con tensiones ante una polarización entre los bloques de países ideológicamente antagónicos y, en ese contexto, la actividad científica debía mostrar utilidad para la resolución de problemas concretos. Todo fue encaminándose hacia la necesidad de apelar a la ciencia aplicada y manteniendo una postura anti-científica la Geografía se encontraba imposibilitada de aportar en ese rumbo.
La cuestión es que se desarrollaba como un campo de conocimiento con intereses primordialmente intelectuales centrado en una aprehensión holística y de síntesis con la finalidad de comprender la unidad de lo diverso. Es así como “… la geografía junto con la historia emerge como “ciencia integradora” completamente diferente de las otras disciplinas, cuya única importancia encuentra su expresión en los métodos especiales que debe emplear para alcanzar sus profundos resultados” (Schaefer, 1953, p. 227).
Esta situación se basa en la consideración que Immanuel Kant concibe respecto del tiempo y espacio, los cuales no tienen sustancia, sino que son categorías del entendimiento humano para organizar la experiencia, en este sentido, las ciencias que se encuentran vinculadas a ellos son la Historia y la Geografía, ya que “De acuerdo con el [Kant], la historia y la geografía se hallan, en sí mismas, en una posición excepcional en relación a las ciencias sistemáticas” (Schaefer, 1953, p. 232). La Geografía aparece con una identidad particular y hasta excepcional, “…bastante diferente de todas las demás ciencias y metodológicamente singular. En el sentido de que sus distintas variaciones son igualmente presentes e influyentes esta posición merece una designación. Yo la llamaré “excepcionalismo”…” (Schaefer, 1953, p. 231).
El término excepcionalismo fue creado por Fred K. Schaefer para designar a la Geografía en una ubicación específica que la orienta al estudio de aspectos únicos, que no pueden encontrarse de igual manera en otras localizaciones, en este sentido “Invocando la formidable autoridad de Kant, Hettner logró imponer sobre la geografía, en analogía con la historia, la pretensión excepcional. Sobre esta falacia básica construyó un argumento muy elaborado” (Schaefer, 1953, p. 235).
La perspectiva excepcionalista justificaba que el núcleo de la Geografía era la Geografía Regional, frente a la Geografía General vinculada estrechamente con ciencias sistemáticas, en este sentido
… para Hartshorne, los estudios regionales son el corazón de la geografía. La terminología que usa se inspira en parte en el filósofo historicista alemán Rickert que distingue entre disciplinas idiográficas y nomotéticas. Las primeras describen lo único, las últimas buscan formular leyes. La geografía, según Hartshorne, es esencialmente idiográfica (Schaefer, 1953, pp. 239-240).
Este es el argumento central en la crítica de Fred K. Schaefer, ya que es una clara perspectiva que niega a la Geografía como ciencia orientada hacia la creación de conocimientos para su aplicación a la resolución de problemáticas concretas. La base del inicio de la revolución cuantitativa es una gran insatisfacción en la perspectiva idiográfica (Burton, 1963), una Geografía basada en el historicismo solo puede aplicar la descripción de los elementos que confluyen diferencialmente en los espacios geográficos y puede avanzar hacia la comparación, aunque “La descripción aun seguida de clasificación no explica la manera en que los fenómenos están distribuidos en el mundo. Explicar los fenómenos que uno ha descripto significa siempre reconocerlos como instancias de leyes” (Schaefer, 1953, p. 227). Llegar hasta la clasificación como instancia final es importante pero limitado, ya que la ciencia debe avanzar hacia la obtención de conocimientos de mayor profundidad. Estos apuntan a los factores subyacentes que pueden brindar explicaciones a los diferentes patrones espaciales como instancias de leyes científicas, ya que
Sabemos que la clasificación es el primer paso en cualquier clase de investigación sistemática. Pero cuando los otros pasos, que naturalmente siguen, no son tomados, y las clasificaciones se convierten en el fin de la investigación científica, entonces la materia se hace estéril (Schaefer, 1953, p. 229).
Para la Geografía Regional la Geografía es una ciencia del presente que a partir de la búsqueda de la génesis histórica se dirige hacia el pasado, mientras que la perspectiva científica genera una Geografía que del presente se dirige al futuro por su capacidad de predicción en su visión prospectiva, en este sentido de manera estricta se considera que “La geografía es esencialmente morfológica. Las leyes puramente geográficas no contienen referencia al tiempo y al cambio. Esto no implica negar que las estructuras espaciales que exploramos sean como todas las estructuras en todo lugar, el resultado de procesos.” (Schaefer, 1953, p. 243). No es posible la reversibilidad temporal y el tiempo pasado se reconoce en su devenir hacia el futuro representado por la actualidad.
En este contexto la Geografía toma una posición de ciencia espacial, porque “…debe prestar atención al arreglo espacial de los fenómenos en un área y no tanto a los fenómenos mismos. Las relaciones espaciales son las que importan en geografía, en lugar de otras” (Schaefer, 1953, p. 228). Muestra claridad en lo que permanentemente genera confusión poniendo en un lugar central la dimensión espacial, ya que debe tenerse en cuenta la distinción entre “relaciones sociales por un lado y relaciones espaciales entre factores sociales por el otro” (Schaefer, 1953, p. 228). Este resulta ser un claro criterio demarcatorio para adentrase en el verdadero alcance de la investigación geográfica, siendo que muchas relaciones que no son espaciales e involucran aspectos ideológicos, sociales, políticos no pueden presentarse con un interés central, ya que “si intenta explicar tales cosas el geógrafo se vuelve un sabelotodo o, más probablemente, un aprendiz de todo y un oficial de nada” (Schaefer, 1953, p. 228).
A partir de disipar estas cuestiones, a las tradicionales definiciones de Geografía desde un punto de vista ecológico (relación hombre-medio, Friedrich Ratzel) y corológico (diferenciación areal, Richard Hartshorne) se incorpora una definición sistémica (formulación de leyes concernientes a la disposición espacial, Fred K. Schaefer). Las leyes científicas son de naturaleza espacial, donde un abordaje realista, materialista y racionalista aparece con centralidad fundamental para definir a la Geografía como ciencia.
La aplicabilidad del conocimiento geográfico lleva a relacionar lo general y lo regional en vínculos inseparables, porque
La geografía sistemática siempre tendrá que obtener su información de la geografía regional, lo mismo que el físico teórico tiene que confiar en el laboratorio. Más aún, la geografía sistemática recibe una buena guía en lo que se refiere a qué clase de leyes debería buscar en la geografía regional. Porque, de nuevo, la geografía regional escomo el laboratorio en el que el físico teórico pone a prueba de utilidad y verdad sus generalizaciones. Parecería justo decir entonces, como conclusión, que la geografía regional y sistemática son aspectos condignos, inseparables, e igualmente indispensables de una misma materia (Schaefer, 1953, p. 230).
De esta manera se deshace esta dicotomía de escalas en el abordaje geográfico que fue tomada por la Geografía Regional reconociendo su origen en el libro Varenius (1650).
A partir de aquí se produce el camino hacia la cuantificación, el instrumento de mayor idoneidad en relación al lenguaje científico y que la Geografía tiene gran predisposición y posibilidades para su incorporación, para ello
…la cuantificación, que nos permite valernos de los ricos recursos de la inferencia matemática, no se logra fácilmente en las disciplinas sociales. En este respecto, la geografía y la economía, parecería, están mejor preparadas que, digamos, la ciencia política y la sociología (Schaefer, 1953, p. 243)
y respecto del trabajo operativo de aplicación y análisis
Es verdad pues que los científicos sociales, y los geógrafos dentro de ellos, a menudo se encuentran todavía en la penumbra en lo que se refiere a cuáles son las variables que son relevantes en una situación dada. Naturalmente, porque si conociésemos las variables no sería tan difícil adivinar la ley. Y si pudiéramos experimentar, no necesitaríamos adivinar. Como ha sido señalado una vez antes, las técnicas estadísticas prueban ser una herramienta poderosa para mejorar la situación (Schaefer, 1953, p. 243).
En síntesis, una perspectiva sistémica permite superar, desde un punto de vista operativo, la perspectiva holística, ya que brinda la posibilidad de recortar una parte de la realidad con la finalidad de trabajar aspectos fundamentales que permitan obtener resultados concretos de acuerdo a un objetivo de resolución posible. Existe un orden subyacente que se intenta captar a través de sus regularidades que son la base para la formulación de modelos y leyes científicas, en el caso de la Geografía, leyes que explicarán las disposiciones espaciales en la superficie terrestre.
El proceso comienza a partir de la realidad concreta de donde se obtienen los datos, se realiza una abstracción hacia su tratamiento matemático y la generación de hipótesis, los resultados realizan un camino hacia la concreción para la resolución de un problema o genera una predicción que se puede poner a prueba. Inicia en la región, se dirige al mundo de las matemáticas y vuelve a la región para su explicación o planificación. El mundo real cuenta con la mayor complejidad y el método científico para abordarla es de gran sencillez, consiste en observar los hechos para descubrir las leyes que los rigen (Russell, 1947), de esta manera el principal objetivo de la ciencia y de la Geografía como ciencia espacial es la simplificación.
Siguientes años: vigencia
A finales de la década del ochenta llegaría para la Geografía un notable tiempo de cambios, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ingresaron en América Latina (Buzai y Robinson, 2010) y, con ellos, comenzó un período revolucionario del cual, quienes adoptamos una postura sistémica, fuimos protagonistas ante la realización de avances teórico-metodológicos en el marco del paradigma de la Geografía Cuantitativa (Buzai y Ruiz, 2023). Desarrollamos actividades durante una década (1988-1998) hasta la consolidación definitiva de los SIG en nuestra comunidad científica atravesando el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos (Charles Dickens A Tale of Two Cities, 1859) como lo detallara Gould (1978) para el período de la revolución cuantitativa.
Lo mejor fue haber podido comprender que la Geografía Cuantitativa comenzaba, a través de los SIG, una nueva etapa de la Geografía Aplicada y nos proporcionaba importantes posibilidades para lograr una producción de conocimientos de relevancia social. Asimismo, la utilización generalizada de las estas tecnologías por parte de diversos profesionales de otras ciencias favoreció el giro espacial en las Ciencia Sociales en el interior de la Geografía Global (Buzai, 1999). La dimensión espacial se valorizaba contextualmente al mismo tiempo que la Geografía y el trabajo de los geógrafos. Lo peor fue comprobar la resistencia al cambio de gran parte del status quo universitario ante la falta de reconocimiento de la renovación paradigmática de la Geografía a partir del contexto digital. Atravesamos la década con visiones limitadas que desde una perspectiva tradicional negaban la posibilidad de especialización (George, 1980) y que desde la perspectiva crítica se consideraba al cuantitativismo únicamente como dominio técnico (Santos, 1990). Estas posturas acotaban la amplitud de pensamiento y, con ello, la capacidad académico-profesional del geógrafo.
Los SIG no aparecieron por generación espontánea, sino que representan una continuidad teórico-metodológica de la Geografía Cuantitativa en un contexto digital distribuido a través de la difusión mundial de la tecnología informática. En Buzai (2014) puse de manifiesto de qué manera se intentaba imponer un pensamiento único mientras el trabajo continuo en el campo de la Geografía Cuantitativa llevaba a obtener, en el transcurso de las siguientes dos décadas (1998-2018), los resultados de mayor impacto que la Geografía podía brindar al contexto de las ciencias y la sociedad.
Los SIG llegaron a ser ineludibles en el campo de la investigación en Geografía. Actualmente no solo presentan utilidad técnica, sino que afianzan una Geografía científica como resultado final del camino conceptual iniciado por Fred K. Schaefer. Después de 70 años podemos comprobar que su aporte resulta permanente ya que pudo demarcar aspectos fundamentales de la Geografía como ciencia espacial, en síntesis, contenidos centrales sobre la esencia disciplinaria.
Referencias bibliográficas
Barnes, T.J. & Van Meeteren, M. (2022). The great debate in mid-twentieth century American geography: Fred K Schaefer vs. Richard Hartshorne, in: S Lovell, S Coen & M Rosenberg (Eds), The Routledge Handbook of Methodologies in Human Geography, (pp. 9–23). London, England: Routledge.
Burton, I. (1963). The Quantitative Revolution and Theoretical Geography, Canadian Geographer, VII (4), 151-162.
Bunge, W. (1979). Fred K. Schaefer and the Science of Geography, Annals of the American Association of Geographers, 69(1), 128-132. [Artículo publicado como síntesis extraída de Harvard Papers in Theoretical Geography, Special Papers Series, Paper A, 1968, editado por William Warntz].
Buzai, G.D. (1999). Geografía Global, Buenos Aires, Argentina: Lugar Editorial.
Buzai, G.D. & Robinson, D. (2010). Geographical Information Systems (GIS) in Latin America, 1987-2010: A Preliminary Overview, Journal of Latin American Geography, 9(3), 9-31.
Buzai, G.D. (2014). Desde la Geografía. Ciencia y Tecnología en una sociedad de la información geográfica, Geocritiq, Barcelona, España: Universidad de Barcelona.
Buzai, G.D., Ruiz E. y Montes Galbán, E. (2022). Clásicos de la Geografía Cuantitativa vigentes en los Sistemas de Información Geográfica. Anales de la Sociedad Científica Argentina. 273(3), 19-42.
Buzai, G.D. y Ruiz, E. (2023). Una historia, dos lugares. El inicio de los Sistemas de Información Geográfica en Iberoamérica desde Buenos Aires y Barcelona (1988-1998), Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Luján, Instituto de Investigaciones Geográficas, Colección Espacialidades 11.
Capel, H. (1981). Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea, Barcelona, España: Barcanova.
Capel, H. (1988). Estudio introductorio: Schaerfer y la nueva geografía, en: Excepcionalismo en Geografía de Fred K. Schaefer. Barcelona, España: Universidad de Barcelona.
Christaller, W. (1933). Die zentralen Orte in Suddeutschland, Jena: Gustav Fischer [Traducción al inglés por Carlisle Baskin: Central Places in Southern Germany. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1966].
Cohen, I.B. (1989). Revolución en la ciencia, Barcelona, España: Gedisa.
Ellis, E.C. (2018). Anthropocene: A Very Short Introduction, Oxford, United State: Oxford University Press. [Traducción: El Antropoceno. Una breve introducción, Madrid, Alianza, 2022].
George, P. (1980) Geografía Activa, Barcelona, España: Ariel.
Gould, P. (1978). Geography 1957-1977: The Augean Period, Annals of the Association of American Geographers, 69(1), 139-151.
Hartshorne, R. (1939). The Nature of Geography, Annals of the Association of American Geographers, (29), 173-658.
Hartshorne, R. (1955). Excepcionalism in Geography reexamined, Annals of the Association of American Geographers, (45), 205-244.
Hartshorne, R. (1959). Perspectives on the Nature of Geography, Chicago: Rand Mc Nally and Co. (Traducción portugués: Propósitos e Natureza da Geografía, São Paulo, Hucitec, 1978).
Johnston, R.J. (1987). Geography and Geographers. Anglo-American Human Geography since 1945, London: Edward Arnold.
Kraft, V. (1929). Die Geographie als Wissenchaft, Leipsig. (Traducción de un fragmento: Metodología de la Geografía, en Randle, P.H. (Ed.) (1984) Teoría de la Geografía. Segunda parte. (pp. 253-265). Buenos Aires: Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.
Lima Neto, E.M. (2012). Sobre a natureza da geografía entre Richard Hartshorne e Fred K. Schaefer: um fragmento inacabado. São Paulo, Brasil: Universidade de São Paulo [Disertasão de Mestrado].
Lösch, A. (1939). Die räumliche Ordnung der Wirtschaft: Eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalen Handel, Jena: Gustav Fischer Verlag.
Martin, G. J. (1989). The Nature of Geography and the Schaefer-Hartshorne debate. In Entrekin, J.N. & Brunn, S.D. (Eds.) Reflections on Richard Hartshorne's The Nature of Geography, (pp. 69-90). Washington DC, United States: Association of American Geographers.
Randle, P.H. (1984). Traducción de El excepcionalismo en Geografía: Un examen metodológico. En Randle, P.H. (Ed.) Teoría de la Geografía. Segunda parte. (pp. 266-303). Buenos Aires, Argentina: Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.
Rey Balmaceda, R.C. (1973). Geografía Regional: Teoría y aplicación, Buenos Aires, Argentina: Estrada.
Rey Balmaceda, R.C. (1974). La geografía como modo de pensamiento, Boletín de GAEA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, 95, 1-9.
Ruiz, E. (2019). Releyendo a los clásicos. Acerca de “Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica”, Fred K. Schaefer, Waldo Tobler y Brian Berry. Boletín Red GESIG, 11, 10-15.
Russell, B. (1947). The Scientific Outlook, London: George Allen and Unwin. (Traducción: La perspectiva científica, Madrid, España: Sarpe, 1985).
Santos, M. (1990) Por una geografía nueva, Madrid, Espasa-Calpe. (1° ed. 1978)
Schaefer, F.K. (1953). Excepcionalism in Geography: A methodological examination, Annals of the Association of American Geographers, XLIII, 226-229 [Traducción de P.H. Randle, 1984 y de H. Capel, 1988].
Varenius, B. (1650). Geographia Generalis in qua affectiones generales telluris explicantur, Amsterdam: Ludovicum Elzevirium. (Traducción: Geografía General. En la que se explican las propiedades generales de la Tierra, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1974. Introducción y estudio preliminar de Horacio Capel).
Vilá Valentí, P. (1983). Introducción al estudio teórico de la Geografía, Barcelona, España: Ariel.
Wallis, B.C. (1912). The use of formulae in Quantitative Geography, The Geographical Journal, 40(2), 175-178.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2023 Gustavo Buzai

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
 | PLEAMAR es una revista del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Mar del Plata |
| |
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | |
| Incluida en: | |
 | Base (Bielefeld Academic Search) Link |
.png) | Latin REV Link |
 | Google Académico Link |
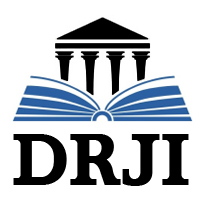 | Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Link |
 | EuroPub Link |
 | Latindex Directorio Link |

 se encuentra bajo
se encuentra bajo