ISSN Nº2796-8480
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar
Año 3, Nro. 3, Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2023
#Artículos
Educación geográfica, activismo ambiental y participación juvenil desde el Sur Global
Geographic education, environmental activism and youth participation from the Global South
Recibido: 07/08/2023 - Aceptado: 17/10/2023
Melina Ivana Acosta
Universidad Nacional de La Pampa - melinaacosta@humanas.unlpam.edu.ar
Profesora en Geografía. Especialista en Educación y TIC. Jefa de Trabajos Prácticos en Didáctica Especial de la Geografía y Ayudante regular en Residencia Docente. Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam. Docente de nivel secundario. Investigadora en el Proyecto Saberes geográficos emergentes y prácticas pedagógico-didácticas situadas: diálogos entre investigación y enseñanza.
Cita sugerida: Acosta, M. I. (2023). Educación geográfica, activismo ambiental y participación juvenil desde el Sur Global. Pleamar. Revista del Departamento de Geografía, (3), 7-29. Recuperado de: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar/index
Este artículo se encuentra bajo Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Resumen
El presente artículo tiene como propósito analizar las acciones llevadas a cabo por activistas juveniles del Sur Global en materia ambiental, desde la perspectiva de la educación geográfica. Para este trabajo se recuperan las voces de mujeres quienes manifiestan en la escena pública su opinión y puntos de vista sobre los conflictos ambientales a escala global. Al respecto, se seleccionan casos de algunos países de Asia y África donde se llevan a cabo expresiones, movilizaciones y protestas contra el Cambio Climático.
Desde una metodología cualitativa e interpretativa se abordan saberes que contribuyen a la construcción de conocimientos educativos desde la interseccionalidad género, ambiente y Geografía. En este sentido, fomentar en los y las estudiantes de nivel secundario el compromiso con el ambiente desde la empatía generacional estimulará aprendizajes con conciencia ambiental
Palabras clave: geografía; activismo ambiental; participación; juventudes
Abstract
The purpose of this article is to analyze the actions carried out by youth activists from the Global South on environmental matters from the geographic education perspective. For this work, the voices of women who speak out on environmental conflicts on a global scale were recovered. To be more precise, cases have been selected from some Asian and African countries where these expressions, mobilizations and protests against Climate Change take place.
From an interpretive qualitative methodology, experiences that contribute to the construction of educational knowledge from the intersectionality of gender, environment and Geography are addressed. In this regard, promoting a commitment to the environment among secondary school students with generational empathy as a driving force will stimulate environmental learning and awareness.
Keywords: geography; environmental activism; participation; youth
A modo introductorio
Desde hace mucho tiempo, pero más aún en la actualidad los problemas y conflictos ambientales ocupan la agenda de debate en diversos ámbitos académicos, políticos, educativos, de los medios de comunicación y de la sociedad civil en general. La ciencia geográfica desde diversas investigaciones estudia la dimensión ambiental y las consecuencias que trae aparejada las desiguales relaciones de poder entre actores sociales en los diversos territorios.
Hoy se plantea con urgencia la necesidad de concretar transformaciones en la relación que la sociedad establece con el ambiente. El Cambio Climático, según la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2019, se anunció como el mayor desafío que enfrenta la humanidad ante la necesidad de atender con urgencia a la crisis ambiental y civilizatoria. Entender la complejidad del ambiente y problematizar las miradas tradicionales acerca de la educación ambiental es la tarea que nos convoca como educadores.
En este sentido, la educación en perspectiva ambiental y de género se orienta a la formación integral de ciudadanos a partir de la toma de conciencia y la reflexión. Resulta inherente a nuestra tarea proponer el debate acerca de los procesos globales que se manifiestan y repercuten a diversas escalas, como así también la gestión ambiental, acciones y políticas concretas. El compromiso con las problemáticas y conflictos ambientales para la ciencia geográfica radica en el análisis, comprensión e interpretación de los paradigmas de desarrollo que influyen en la construcción social de los territorios.
En el trabajo diario en el ámbito educativo, surgen interrogantes que pueden guiar la tarea docente como, por ejemplo, ¿qué podemos aportar para la comprensión de los conflictos ambientales a diferentes escalas de análisis? ¿qué rol desempeñan los actores sociales como ciudadanos activos? ¿todos y todas tenemos la misma responsabilidad en las acciones sobre el ambiente o existen acciones diferenciadas? ¿de qué manera los y las estudiantes pueden involucrarse y comprometerse en el cuidado del ambiente? ¿qué acciones pueden llevar a cabo referidas a la participación juvenil? ¿es posible despertar conciencia geográfica a partir de conocer acciones de activistas juveniles de diferentes nacionalidades? (Nin y Acosta, 2021).
El propósito de este trabajo es analizar las acciones llevadas a cabo por activistas juveniles con perspectiva de género respecto a problemáticas ambientales en algunos países de Asia y África. Se parte de la hipótesis que conocer, indagar y acercarse a sus propuestas, estimulará a los y las estudiantes de educación secundaria a generar aprendizajes con conciencia ambiental. La metodología implementada es cualitativa e interpretativa a partir de la revisión de publicaciones en periódicos internacionales, redes sociales, producciones académicas y literarias que aportan conocimiento para la comprensión de los conflictos ambientales. Asimismo, los testimonios como fuentes secundarias, se convierten en recursos didácticos para conocer los lugares de enunciación y las diferentes problemáticas que atraviesan las activistas es sus territorios.
En este sentido, el desafío se presenta ante la premisa de propender a la enseñanza de estas temáticas desde la formación ciudadana responsable. El compromiso ético de las futuras generaciones desde una perspectiva geográfica impulsa la tarea cotidiana en las aulas. Visibilizar y estimular acciones como las que se promueven desde el “despertar juvenil” hacia el avenimiento de sociedades más justas, igualitarias y solidarias con las causas ambientales urgentes, constituye un aporte educativo al empoderamiento y la participación de los y las jóvenes del Sur Global.
El artículo sugiere la incorporación como estudios de caso a voces de activistas contra el Cambio Climático, en el marco de la educación geográfica y la Ley de Educación Ambiental Integral en la Argentina (LEAI) Nº 27.621/21. Para ello es necesario referir que resulta pertinente realizar este análisis porque se carece de investigaciones previas y, a su vez, se encuentran invisibilizadas en el currículum. Este trabajo constituye una propuesta de abordaje en las aulas de nivel secundario desde las perspectivas geográfica, ambiental y de género.
Problemáticas y conflictos ambientales en foco. El Cambio Climático como desafío educativo mundial
Las problemáticas y los conflictos ambientales representan temáticas de interés relevantes tanto para la enseñanza de la Geografía como la formación en ciudadanía democrática y participativa (De Alba Fernández, García Pérez y Santisteban, 2012). El Cambio Climático no se encuentra ajeno a las preocupaciones mundiales y, por ende, su enseñanza debería ser abordado como un contenido en las aulas de educación secundaria.
Este fenómeno refiere a una variación de los componentes del clima cuando se comparan períodos prolongados de tiempo. Las causas principales del Cambio Climático son la liberación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de parte del uso excesivo de medios de transporte, la producción comercial de alimentos, la producción de energía (petróleo, gas y carbón), la deforestación, la generación masiva de residuos sin gestión o tratamiento. Las causas y consecuencias son multidimensionales y sus efectos son aumentos de la temperatura, tormentas fuertes, sequías, aumento del nivel de los océanos por el deshielo de glaciares, riesgo de desaparición de especies, problemas en la salud, escasez de alimentos, pobreza, desplazamientos forzados de la población como migraciones y refugiados ambientales, entre otras.
Las concentraciones atmosféricas de CO2 y otros gases se incrementan de manera desmesurada y, en los últimos años, están provocando graves consecuencias al ambiente. Al ser ésta una problemática global, afecta a toda la humanidad a diversas escalas, en cualquier parte del mundo. Si bien los cambios que se dan a nivel climático pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar; desde siglo XIX las acciones humanas han sido el principal motor del Cambio Climático. Ello se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles, lo que provoca múltiples consecuencias sobre las condiciones sociales, productivas, económicas y ambientales de un territorio o región (ONU, 2020).
Las crisis climática y ambiental surgen a partir de la crisis civilizatoria. Si se continúan incrementando las emisiones de CO2 a la atmósfera, mediante la quema de combustibles fósiles, será imposible revertir el daño ambiental que provoca el Cambio Climático. Asimismo, el crecimiento económico a un ritmo acelerado de los países que más poder detentan en la geopolítica mundial, no es compatible con los tiempos de la naturaleza para regenerarse. Las sociedades consumen a un ritmo superior de lo que la naturaleza puede producir.
Investigadores y científicos de diferentes áreas y procedencia están advirtiendo acerca de esta problemática desde hace varias décadas, la sociedad civil se hace eco y emprende movimientos de protesta, difusión y acciones para frenar este proceso complejo. Durante la pandemia mundial en 2020, se observó una disminución de las emisiones,
Las concentraciones atmosféricas de CO2 y otros gases siguen aumentando y la reducción temporal por las medidas de confinamiento no tendrá un impacto duradero sobre éstas. (…) No obstante, sigue existiendo una gran oportunidad para que los países implementen políticas y programas sostenibles. (ONU, 2020, s/p)
Sin embargo, en la actualidad constituye uno de los mayores desafíos socio-ambientales y, a partir de lo investigado afecta de manera diferencial a la población mundial. Por lo tanto, los países más vulnerables en situación de pobreza extrema, falta de acceso a bienes comunes, economías debilitadas, sistemas de gobierno y de salud frágiles son los más propensos a sufrir las consecuencias del Calentamiento Global, aunque éstos contribuyan mínimamente al Cambio Climático.
Los países desarrollados e industrializados deben comenzar a reducir los niveles de emisiones de GEI a la atmósfera y, a su vez, a responsabilizarse de sus acciones. Durante los procesos de industrialización la quema de combustibles fósiles y extracción de hidrocarburos han sido las mayores causantes de las emisiones. En este sentido, los países que pretendieron acceder a determinados modelos de desarrollo extractivistas y/o productivistas, han terminado convirtiéndose en los que más contaminan el planeta. Si la lógica de acumulación está basada en la explotación de los bienes comunes hasta agotarlos no existirá alternativa posible de revertir la crisis climática.
A pesar de que es un tema recurrente en los medios de comunicación y en la vida cotidiana de amplios sectores sociales, es una problemática compleja para analizar y explicar sus múltiples causas y consecuencias en el ámbito educativo (Olcina 2017; Morote y Olcina, 2020). Es por ello que el tratamiento de los conflictos ambientales desde las diversas realidades globales se ha transformado en un desafío para su curricularización desde la perspectiva ambiental sociocrítica en los niveles del sistema educativo. Hay que construir un currículum de emergencia (González Gaudiano, Meira Cartea y Gutiérrez Pérez, 2020) para la constitución de una ciudadanía responsable.
Es inminente que los líderes mundiales deben redoblar los esfuerzos para tomar medidas inmediatas ante la urgencia de los países. Ello implica compromisos económicos, tecnológicos y culturales que deben asumir para paliar las problemáticas ambientales producto del Cambio Climático, ya que éstas afectan de diferentes formas a diversas áreas y regiones de los continentes[1], muchas son más vulnerables y frágiles ambientalmente que otras. Esto demuestra que se incrementan los desequilibrios, que de por sí ya existen entre los países, lo que provoca profundos desafíos para lograr la sustentabilidad ambiental.
Como consecuencia, tanto África como Asia, atraviesan por situaciones desiguales en sus países debido a las crisis políticas, económicas y sociales. La escasez de alimentos, la falta de agua y la pobreza agravan la crisis humanitaria. No se puede obviar en este razonamiento la presencia de intereses en disputa en torno al ambiente y, por ende, los conflictos que devienen en situaciones dilemáticas a partir de las intencionalidades de los actores sociales por los bienes comunes, las condiciones de producción y seguridad ambiental.
El Cambio Climático es indisociable de los procesos de desertificación, deforestación y el debilitamiento de la capa superficial de los suelos. Los aumentos de temperaturas y los períodos prolongados de sequías causan avances en las condiciones desérticas. Es menester mencionar que cada una de estas problemáticas se encuentran asociadas unas con otras y no se pueden escindir ante la complejidad que reviste el Cambio Climático. Se puede mencionar que entre las áreas más afectadas se encuentran África Subsahariana y la franja del Sahel, las que ocupan la mayor atención de los informes científicos sobre los avances del daño y el deterioro climático y ambiental.
Por ejemplo, respecto a la región del Sahel, Shmite y Nin (2015) mencionan que se conjugan múltiples problemáticas como sequías, degradación de suelos, presión demográfica, desnutrición, pobreza, migraciones, conflictos sociales, refugiados ambientales, entre otras. Otro de los casos que reviste interés de análisis, se manifiesta en el sudeste asiático sobre todo en las selvas de Indonesia y Malasia debido al avance de la palma aceitera como cultivo industrial (Junquera, 2020) que provoca pérdidas de biodiversidad y se reconoce que existen especies en peligro de extinción como los orangutanes[2]. El riesgo que revisten los ecosistemas resulta inminente si no se impulsan políticas estatales sustentables que perduren en el tiempo.
Por este motivo comienzan a gestarse movimientos y sinergias juveniles de carácter participativo, con el propósito de estimular transformaciones entre los círculos de comunicación propios de su cultura, las redes sociales y los espacios públicos. Estas estrategias surgen como reacción ante la falta de acciones concretas por parte de la comunidad internacional. En este sentido, se pretende reconocer las acciones llevadas adelante por mujeres jóvenes de Asia y África que luchan por la igualdad de género y la justicia climática.
Igualdad de género para la defensa del ambiente
La perspectiva de género para abordar conflictos ambientales es un posible ingreso y una puerta de entrada –no el único- a la temática en la enseñanza de nivel secundario. Analizar las voces de las juventudes puede despertar el interés por estudiar un problema socialmente relevante, considerado uno de los temas urgentes de gestión, que ocupa la agenda de los organismos internacionales y, por ende, de la educación (Nin y Acosta, 2021).
Las relaciones que las sociedades establecen con la naturaleza surgen de las intencionalidades sobre el ambiente producto de intereses de todo tipo. A su vez, dentro de las sociedades, los problemas ambientales afectan a la población de diferentes maneras a partir de la apropiación y los accesos diferenciados a los bienes comunes. Por ejemplo en el caso de las mujeres se agravan las condiciones de desigualdades sociales, de género, ambientales, económicas, políticas y culturales.
En suma, la accesibilidad desproporcionada a los bienes comunes, la educación, la economía, entre otras, resaltan las diferencias entre hombres y mujeres. Asimismo, las brechas se manifiestan entre mujeres de diversas regiones o países que presentan diferentes grados de desarrollo, como plantea Rico,
las relaciones de género en el contexto concreto de países y regiones, teniendo en cuenta la economía política del actual escenario del desarrollo, la manera como éste influye sobre el sistema de género y el medio ambiente, y otorgando especial interés al hecho que los efectos negativos del deterioro ambiental recaen preponderantemente sobre las mujeres pobres. (Rico, 1998, p. 26).
A pesar de algunos esfuerzos en incorporar nuevas formas de comprender la complejidad climática a partir de la perspectiva de género, recuperar experiencias y formas de vida sigue siendo un desafío educativo. La emergencia climática surge a raíz de los modelos de desarrollo que dominan al mundo, ello ha profundizado las brechas, las desigualdades de género y las complejidades, acentuando los conflictos y modos de apropiarse y relacionarse con el ambiente.
Vandana Shiva, de nacionalidad india, representa una de las voces más convocantes del activismo y el ecofeminismo en el mundo. Sus postulados presentan fuertes críticas al modelo económico dominante, debido a que propaga los monocultivos tanto en los bosques como en la agricultura. Considera que el sistema económico indio tradicional preserva la relación mutua con la naturaleza a través del policultivo, cuyo objetivo es la producción de subsistencia local con insumos propios (Carcaño Valencia, 2008).
Aun sabiendo que las mujeres ocupan un rol central en la producción, reproducción social y simbólica en diferentes partes del mundo, que luchan por la soberanía alimentaria y la justicia climática cuando cuidan, resguardan e intercambian las semillas criollas para asegurar la alimentación familiar y la subsistencia (La Vía Campesina, Movimiento Campesino Internacional, 2014) continúan invisibilizadas.
Ante el compromiso asumido por los estados en la Agenda 2030 de concretar acciones y políticas a favor de la igualdad de género, para que se mejoren y amplíen los espacios de participación de las mujeres en temas ambientales y desarrollo sostenible, sigue siendo aún una deuda pendiente. Asimismo, se corresponde con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de lograr metas y cumplimientos alcanzables. La igualdad de género y autonomía de las mujeres (ODS 5), debe resultar prioritaria para los Estados, objetivo que es preciso cumplir a partir de su constitución en 2015. Se parte de la necesidad de garantizar derechos humanos como también promover la sostenibilidad del ambiente. Si bien se pueden realizar críticas desde el lugar que fueron planteados como el Norte Global, son una oportunidad para incorporar la perspectiva del análisis crítico al currículum. Asimismo, las juventudes recuperan estos enunciados para comenzar en Europa las huelgas estudiantiles por el Clima.
Una educación geográfica comprometida con el binomio género y ambiente, asume la responsabilidad de enseñar saberes desde esa perspectiva. A su vez, las temáticas ambientales en los distintos niveles educativos, y su creciente impronta en la esfera social y política resultan significativas para su tratamiento en las aulas. La interseccionalidad posibilita concretar un análisis desde la transversalidad y la interrelación de variables para comprender las tramas territoriales complejas.
No obstante, las geografías feministas decoloniales y ecofeminismos aportan en la interpretación de investigaciones y estudios empíricos en clave de análisis didáctico, otorga claridad conceptual respecto a la construcción de los marcos teóricos para la enseñanza de diversas problemáticas desde la perspectiva ambiental y de género.
Los pensamientos feministas no occidentales, “del tercer mundo”, representan una diversidad de enfoques conceptuales y experienciales basados en la propia vida como relato autorizado, no un único relato, sino el que se hizo carne en cada cuerpo, en cada mujer. Así los colectivos feministas constituyen otros modos de visibilizar las problemáticas que, a su vez, son múltiples. Las manifestaciones a través de la oralidad, del relato, de narrar la propia historia como experiencia de vida o reconstruir sus historias en los casos en los que ya no estén vivas, se fundan en otras lógicas, otros contextos étnicos y culturales, que ponen de relieve la necesidad imperiosa de continuar y fortalecer las distancias que radican entre sexo y género en el mundo (Nin, Acosta y Lugea Nin, 2021, p.209).
La concepción feminista ha repudiado todo tipo de discriminación y desigualdades de género dentro de la colonialidad del poder evitando la invisibilización de las mujeres. Igualmente es evidente que, “Las mujeres y el género son visibles en el paisaje geográfico” (García Ramón, 2006, p. 349). Resulta imposible invisibilizarlas y acallar sus voces. Sus denuncias representan un posicionamiento sólido a partir de enunciar los modos de dominación y subalternidad, basados en sistemas ideológicos, heteronormativos y socioeconómicos dominantes. Otras experiencias de vida se visibilizan y constituyen una invitación para la formación en ciudadanía a estudiantes de nivel secundario como universitario.
Las polifonías del Sur como nos dice Haraway (1995), los indigenismos, feminismos decoloniales, ecofeminismos, las resistencias a la colonialidad conforman esos saberes situados. El giro decolonial en temas ambientales supone la incorporación de saberes emergentes para ser enseñados en educación secundaria y universitaria. En este sentido, ayuda a interpretar las complejas tramas y relaciones de poder en la construcción de territorialidades, la explotación y apropiación de recursos naturales y las formas de vida. Desde una mirada geográfica y ambiental, nos invita a comprender a las comunidades oprimidas, sus luchas y acciones.
Desde otras maneras posibles de expresar, comunicar y habitar los territorios, ofrecer alternativas en la producción de alimentos, de consumo y reproducción, ayudan a la construcción de conocimientos desde esos espacios y lugares donde se vivencian otras formas de ver el mundo que habitamos. En definitiva, las jóvenes mujeres del Sur Global, asumen un rol fundamental en la reproducción de esas otras/nuevas formas de comprender el mundo.
Educación geográfica y sustentabilidad ambiental para la construcción de una ciudadanía responsable
La educación ambiental forma parte de un nuevo paradigma educativo que apuesta a la formación de docentes y estudiantes en materia de construcción de una ciudadanía responsable en favor de prácticas basadas en la educación, concientización y gestión del ambiente. Ello propone un marco político y pedagógico que pretende concretar acciones educativas y territoriales para la incorporación de contenidos de enseñanza en los diseños curriculares, fortalecer los procesos formativos en las universidades, favorecer la participación y movilización de las juventudes y la concreción de acciones a diferentes escalas territoriales.
Cabe destacar que, en Argentina en 2021, se sancionó la LEAI que tiene como propósito, según lo analizado desde la EDS, territorializar la educación ambiental en el corto, mediano y largo plazo en todas las jurisdicciones del país (Ley Educación Ambiental Integral, 2021).
La ciencia geográfica resulta una disciplina estratégica para el tratamiento de temáticas ambientales. Esto no quiere decir que sea la única ciencia que se preocupa por las causas ambientales, pero sí se puede advertir que, adquiere un lugar privilegiado para interrelacionar fenómenos naturales con fenómenos sociales.
Los conflictos territoriales por la apropiación de los recursos, las tensiones entre los modos de producción, estilos de desarrollo, vínculos con la tierra y prácticas culturales diversas, resultan temas atrayentes entre estudiantes de educación secundaria (Acosta, 2016).
La Geografía Social aporta al análisis crítico de las problemáticas ambientales desde la multidimensionalidad y, a su vez, adquiere la capacidad de trabajo con otras disciplinas para establecer el diálogo sobre temas que le preocupan a la sociedad en general. Por lo tanto, las contribuciones desde la ciudadanía enriquecen las miradas geográficas en torno a la formación de la conciencia y la justicia ambiental.
En relación a las definiciones y enfoques acerca de qué y para qué enseñar educación ambiental en las instituciones educativas, Canciani (2021) admite que el principal propósito apunta a la formación de una ciudadanía crítica, consciente y responsable en el cuidado del ambiente, la defensa de la vida y los territorios. En efecto, aparece como respuesta ante la crisis ambiental exteriorizada a mediados del siglo XX y tiene como norte la construcción de una sociedad ambientalmente más justa.
La tarea educativa adquiere especificidades en relación a los saberes a ser enseñados y amplía la mirada al ser intersectada e interpelada por otras situaciones de enseñanza, en este caso entre el ambiente, género y Geografía. La tendencia entonces es propender a la construcción de una ciudadanía responsable y a la participación social activa. La LEAI constituye una oportunidad pedagógica para incorporar en la educación secundaria argentina las múltiples miradas y propuestas acerca del ambiente que tienen las mujeres del Sur global. Es importante destacar los lugares de enunciación de sus discursos para contrastar perspectivas de análisis a nivel mundial.
El despertar juvenil. Conciencia ambiental desde el Sur
Entre los antecedentes de las acciones por el Clima entre los y las jóvenes se desataca la participación de la joven sueca, Greta Thunberg, que en agosto de 2018 inició frente al Parlamento de Suecia una huelga por el clima denominada Friday for Future. Sus manifestaciones en contra del Cambio Climático, se dieron a conocer en diferentes medios de comunicación como redes sociales y portales de noticias, que fueron motivo de contagio entre jóvenes de diversas partes del mundo. A partir de estas acciones que irrumpían la escena pública, se gestó un movimiento que se extendió primeramente por toda Europa, la denominada Marcha por el Clima se inició en septiembre del mismo año, y luego surgió en otros países de los demás continentes.
De la investigación realizada en diferentes fuentes de información, medios de comunicación y redes sociales se puede inferir que entre los y las jóvenes de diferentes lugares del mundo se han expandido ideas para luchar por una causa común. Se multiplican las voces y se reivindica el uso de la palabra cuando la defensa es hacia el ambiente. En este trabajo sería imposible recuperar cada una de ellas, aunque se hace el esfuerzo de incorporar al análisis las voces de representantes organizadoras de Marchas de los Viernes por el Clima[3] , en algunos de los países africanos y asiáticos.
También corresponde, desde la educación geográfica acompañar y asesorar a las comunidades sobre la realidad de los problemas ambientales, fortaleciendo su comprensión, de tal manera que ellas desde sus propios saberes sean quienes definan la participación en la mitigación o las acciones para su adaptación al Cambio Climático (Pabón Caicedo, 2013). No obstante, las jóvenes activistas, han sido en los últimos años las que se manifiestan en defensa de los derechos humanos y ambientales. Sus voces se escuchan en diversos medios de comunicación, a través de charlas TEDx, canales de YouTube, entrevistas y publicaciones en periódicos como redes sociales desde sus cuentas personales de Instagram o Twitter.
Tal es el caso de Vanessa Nakate, una joven de Uganda, quien asume que Greta Thunberg ha sido su referente en la lucha por las causas ambientales. Este país africano está atravesado por conflictos en relación a sus bienes comunes como, por ejemplo, en torno a los Grandes Lagos, más precisamente el Lago Victoria que comparte con Kenia y Tanzania.
Nakate, es activista contra el Cambio Climático y fundó un movimiento social situado en África denominado Rice up. A su vez, escribió recientemente su libro Bigger Picture (2021). Este libro es un aporte a las acciones de justicia climática y al movimiento de cambio climático. Se mencionan pistas de cómo se puede construir un futuro habitable e inclusivo para todos y todas. Según el economista Martínez Alier (2008) el concepto de justicia ambiental se identifica con los movimientos sociales de resistencia a la vulneración de los derechos ambientales llevados adelante los sectores vulnerables de la sociedad. Teóricamente esta categoría conceptual tiene sus fundamentos al considerar las desigualdades de raza, género y etnia en relación a inequidades en materia de derechos ambientales. En concordancia con ello, Nakate en su libro, asume que la perspectiva de género es fundamental para que exista justicia climática.
Estas miradas se piensan en base a los conceptos de resiliencia, sostenibilidad y equidad genuina para garantizar derechos. Respecto a la concreción de un oleoducto entre Uganda y Tanzania manifestó en una revista, que no es un proyecto que beneficie a la población de África Oriental, por el contrario, manifestó su oposición diciendo: “cuando estos proyectos de combustibles fósiles son traídos al continente africano impide que las naciones africanas pasen a contar con energías renovables” (Nakate, 2022) impidiéndole avanzar hacia un modelo de transición energética. Ella habla desde su territorio, es decir, desde un lugar de enunciación, Kampala su ciudad natal, en la que siente que su país también sufre profundas consecuencias de la crisis climática. Manifiesta que, a su vez, siente que las jóvenes activistas de las naciones africanas aún no son reconocidas mundialmente como las de las naciones occidentales.
Asimismo, se evidencia un camino a construir desde el Sur Global hacia el mundo, ya que siente que aún las voces de jóvenes mujeres desde África no son oídas de la misma manera a las que provienen de Europa. La discriminación como las desigualdades se manifiestan claramente en relación al género, la raza y la etnia como cuando, en enero de 2020, mientras transcurría el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, su imagen fue recortada dejando solo los y las activistas blancos en la fotografía. Estas voces desde el Sur reclaman ser escuchadas y atendidas en las discusiones y debates sobre justicia ambiental, climática y de género. Al respecto resulta interesante el análisis que realiza Aili Mari Tripp (2008),
No se trata de que las feministas occidentales tengan que “ganarse” primero el derecho a hablar en contra de las injusticias en territorios no occidentales demostrando su recorrido en su propio territorio (…) Semejante demanda ciertamente cerraría la posibilidad de cualquier diálogo y análisis significativo. Lo que está en juego es el reconocimiento de que, cuando se trata de los derechos de las mujeres, el mundo no se divide entre Occidente y “el resto”, y que las mujeres de todo el mundo comparten luchas comunes que adquieren distintas formas. Se trata de cómo se plantean los problemas, y no de quién los plantea o cuál es su trayectoria. (s/p)
En Uganda el movimiento por la justicia ambiental se destaca de sobremanera en toda África ya que aglutina diversidad de jóvenes, “Alrededor del 77% de la población de Uganda tiene menos de 30 años y allí ha surgido un creciente movimiento juvenil en torno al tema del cambio climático y la sostenibilidad ambiental”, mencionó en una entrevista a Global Citizen (Nakabuye 2019, s/p).
En el caso de Nakabuye sus campañas contra el Cambio Climático se orientan a la contaminación de los desechos plásticos. Se ha convertido en una ferviente activista en favor de las marchas a realizarse en su país de origen y organizar limpiezas masivas de plásticos en diferentes lugares e instar a los gobiernos a reducir los gases de efecto invernadero que afectan al planeta. Cada vez más, se suman jóvenes en el país africano, como Cicilly Ben, Irene Kananura, Katusiime Marvis, Niere Sadrach, Leah Namugerwa y la misma Vanessa Nakate son seis de las impulsoras de este movimiento en Uganda. Irene Kanarura quien realiza sus aportes a la causa manifestó, “Hay gente en el gobierno que sienten que África sigue atrás, y dice: esos países que nos están diciendo que hay que parar esto, ya se han desarrollado y no quieren que nosotros lleguemos dónde están esos países” (Kanarura 2019, s/p). Entre sus voces se escucha que África necesita desarrollo, pero razonan que tiene que ser sostenible. Aducen que los gobiernos no tienen en cuenta en sus gestiones la sostenibilidad ambiental con la importancia que ello requiere para que las naciones prosperen y progresen.
Kehkashan Basu, líder de la juventud feminista y ambientalista de Emiratos Árabes Unidos, en ONU Mujeres (2021) dijo:
Para las mujeres y las niñas que viven en las comunidades afectadas por el cambio climático en las que trabajamos, la seguridad representa un problema enorme, al igual que la falta de acceso a agua limpia y saneamiento, educación, electricidad en sus pueblos y la ausencia de una fuente de ingresos estable. El cambio climático sigue actuando como un factor multiplicador de la desigualdad. (s/p)
A su vez advierte,
Mi esperanza en cuanto a la posibilidad de lograr un mundo mejor ha sido reivindicada por mi creencia de que, si bien aún queda mucho por hacer, en los próximos cinco años el eje de las acciones por la justicia climática sin dudas se desplazará hacia la adopción de un enfoque interseccional. (s/p)
Licypriya Kangujam es una activista ambiental de India. En 2019, recibió el International Children's Peace Prize y fue elegida como activista ambiental junto con Greta Thunberg y Jamie Margolin (estadounidense) en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se destacó la labor de los y las jóvenes que luchan contra el cambio climático. Se considera que es la activista más joven por el Clima en India. Entre las acciones que concretó, en 2019, presentó un dispositivo llamado SUKIFU -Survival Kit for the Future- para frenar la contaminación del aire. Este dispositivo es de bajo presupuesto para las personas, ya que está diseñado con elementos descartables para proporcionar aire fresco al cuerpo cuando el índice de contaminación es elevado. Consiste en colocar una planta en una mochila transparente y mediante un tubo respirar el aire oxigenado que emite la planta. Este aparato lo presentó ante la Asamblea Legislativa del Punjab y Haryana, lo que causó el interés de los líderes para encontrar una solución urgente a la actual crisis de contaminación del aire en las áreas de mayor concentración de población donde la polución es creciente (La Verdad Noticias, 2019, s/p).
Adenike Oladosu es una activista de Nigeria, se autodefine como ecofeminista. En sus redes sociales se encuentra activa y convoca a los y las jóvenes a fomentar la acción por el clima. En una entrevista a la revista Global Citizen expresó,
Una de las razones por las que el clima está cambiando y esto conduce a una crisis (sub-crisis) es debido a la falta de planificación juvenil en su futuro. Sus voces necesitan ser escuchadas sobre temas críticos como el Cambio Climático. (2019, s/p)
Hongy Ou es originaria de Guilin, una ancestral ciudad-prefectura al sur del China, situada a orillas del río Li. Señala que siempre se prestó interesada por las temáticas ambientales que circunscribían a su ciudad, pero luego se interiorizó en lo que sucedía en su país y cómo ello afectaba al mundo. En su cuenta de Twitter en julio de 2020 escribió, “Me prohibieron ir a escuela en China por mi activismo climático. China debe asumir su responsabilidad de actuar contra el cambio climático y garantizar que todos los niños tengan derecho a vivir sin miedo” (2020, s/p).
Detrás de cada historia de vida, de cada tuit o posteo en Instagram se las puede observar con pancartas, pedidos urgentes y llamamientos hacia otras y otros que quieran sumarse a las marchas, los encuentros, las acciones individuales y colectivas estudiantiles por el Clima, pero a su vez, reivindican sus liderazgos feministas como forma de construcción de una identidad política y generacional.
Naomi Klein en su libro En Llamas. Un (enardecido) argumento a favor del Green New Deal (2019) cita a Greta Thunberg argumentando “no se puede resolver una emergencia sin tratarla como una emergencia” (2019, p. 56). Es el momento de atender a la crisis ecológica y climática y los y las jóvenes pueden lograrlo. Al respecto el Secretario General de Naciones Unidas mencionó, “Mi generación, en líneas generales, no ha conseguido hasta el momento preservar la justicia en el mundo y preservar el planeta. Es su generación la que debe hacernos rendir cuentas para garantizar que no traicionemos el futuro de la humanidad” (Guterres, 2019, s/p).
Si bien los activismos ambientalistas que se pronuncian en el mundo son diferentes, resulta interesante en este punto recuperar la tipología que describen O’Brien, Selboe y Hayward (como se citó en Pérez, 2019) en las que las juventudes se enfrentan a las políticas frente al cambio climático. 1) Disidencia obediente: representa casos en los que los activistas juveniles trabajan dentro de los espacios institucionales convencionales para expresar su descontento y para promover respuestas alternativas al Cambio Climático; 2) Disidencia disruptiva: en este caso los jóvenes activistas cuestionan y buscan modificar las estructuras políticas y económicas existentes por mantener prácticas insostenibles e injustas a través de fórmulas de participación no convencional como huelgas y manifestaciones; 3) Disidencia peligrosa: al igual que la anterior, se trataría de un tipo de activismo que se manifiesta contra las instituciones y las relaciones de poder existentes, pero en este caso se hará de manera más propositiva, generando sistemas alternativos de producción, consumo y organización social.
Los grupos que se analizaron están focalizados como parte de la disidencia disruptiva y la disidencia peligrosa. Es importante en próximos trabajos avanzar hacia el análisis de esas tipologías para que no sólo esas acciones queden en manifestaciones y discursos.
Estas formas de manifestarse frente al sistema representan modelos contrahegemónicos y en defensa de interseccionalidades porque se suman a la agenda de temas: igualdad de género, derecho a un ambiente sano, soberanía alimentaria, refugiados ambientales, equidad económica, entre otras.
Las preocupaciones juveniles nos deberían llevar a la reflexión profunda de las problemáticas que aquejan a las sociedades y que transforman la realidad social que formamos parte. Tener la capacidad de escucharlas y advertir lo que manifiestan para recuperarlo en las propuestas de enseñanza es parte de nuestra tarea como docentes.
Reflexiones para contribuir a la educación ambiental
Recuperar voces, palabras, ideas y discursos de jóvenes activistas representa un aporte para la educación geográfica, ambiental y de género. La articulación y la interseccionalidad de variables contribuyen y promueven la formación ciudadana y participativa en las aulas. Estas temáticas resultan relevantes para generar debates, sostener argumentos y reafirmar convicciones desde el paradigma de la educación ambiental y de la sustentabilidad. A su vez, implica abordar enseñanzas desde los vínculos con el fin de involucrarse en situaciones que atraviesan nuestros y nuestras estudiantes en sus contextos y, a su vez, enseñar desde el pensamiento decolonial con perspectiva de género.
Este trabajo focaliza en el rol que desempeñan las jóvenes en la formación hacia sus pares, otros niños y otras niñas que pretenden llevar la bandera por la igualdad de género, la sostenibilidad, la justicia ambiental en clave de derechos humanos.
El Cambio Climático como corolario de múltiples problemáticas y conflictos ambientales es el motivo por el cuál estas jóvenes de diversas nacionalidades sienten que deben asumir un compromiso ante una causa común por la cual luchar. Para que existan cambios o transformaciones radicales en los modos de producir de los países deben comenzar la transición hacia modelos de sustentabilidad ambiental. Esas declaraciones en diversos ámbitos públicos hacen que entre las juventudes tengan motivos para comunicar, debatir y proponer ideas renovadas, como en el caso de la niña india Licypriya Kangujam que, con tan sólo 11 años, es un ejemplo de superación por el cual demostrar a los gobernantes y la sociedad civil ante la búsqueda de alternativas que pretende soluciones prácticas frente a los problemas ambientales.
Contribuir con la enseñanza comprometida de temáticas ambientales favorece a la formación en valores ciudadanos y de participación en los que no sólo se involucran proyectos personales, sino también construcciones colectivas en favor de buscar soluciones a problemáticas que involucran a las sociedades en diversos territorios.
La participación juvenil activa en materia ambiental, coloca sobre la mesa de discusión y debate temas relevantes que mueven las estructuras de las agendas políticas a través de sus acciones. Estas interpelaciones orientan las propuestas docentes a través de considerar la importancia de la palabra y la escucha, que llevan al diálogo y a la propuesta de temas que estarán en las agendas educativas de los diferentes países.
El despertar de las juventudes y su visibilización en las redes sociales, medios de comunicación y en la escena pública les ha permitido alzar la voz no sólo en favor de las problemáticas y conflictos ambientales sino por las niñas y jóvenes más vulnerables y frágiles ambientalmente, que no podrán ser escuchadas. Por ello, se considera importante incorporarlas al currículum como aporte a la enseñanza de la LEAI.
Plantearse interrogantes posibilita la reflexión permanente de la tarea docente frente a la educación ambiental y las problemáticas emergentes que encuentran interés entre los y las jóvenes.
En síntesis, abordar en las propuestas educativas los activismos, movimientos sociales y la toma de conciencia ambiental a partir de las prácticas de participación ciudadana, como desde las múltiples voces y la justicia ambiental con perspectiva de género, representa una oportunidad para reconocer el trabajo y las relaciones que establecen las juventudes con el ambiente. Como docentes formadores somos responsables con nuestras enseñanzas y saberes de que las futuras generaciones promuevan las transformaciones necesarias para que “nuestra casa común” sea ambientalmente habitable. Debemos asumir el compromiso ético y profesional con la enseñanza y el cuidado del ambiente transversal e integralmente. El desafío radica en deconstruir el currículum para ambientalizarlo (Acosta, 2023) apunta a la enseñanza del pensamiento ambiental crítico para concretar propuestas desde la pedagogía de los conflictos ambientales (Canciani y Telias, 2014).
Es el momento oportuno para desarrollar prácticas ciudadanas en favor de los derechos humanos, la perspectiva de género decolonial, la conciencia ambiental y la construcción de un mundo más justo.
Referencias bibliográficas
Acosta, M. I. y Nin, M. C. (2023). Educación geográfica en clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Geograficando, 19(1), e127. https://doi.org/10.24215/2346898Xe127.
Acosta, M. I. y Nin, M. C. b (2023). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el currículum de educación geográfica La Pampa, Argentina. En M. E. Cambil Hernández, A. R. Fernández Paradas y N. de Alba Fernández (Coord.), La Didáctica de las Ciencias Sociales ante el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (pp. 431-440). Madrid, España: Narcea.
Acosta, M. (2016). El abordaje del avance de la frontera agrícola desde la mirada de dos libros de texto de educación secundaria. Huellas (20), 163-186. DOI: http://dx.doi.org/10.19137/huellas-2016-2009
Burgos Martínez, B. (2020). El reto medioambiental en África subsahariana. Revista Cuadernos. XXXIII, (1), 1 - 31. Recuperado de: https://cidafucm.es/IMG/pdf/cuadernos_v33_n1_2020_el_reto_del_cambio_climatico-barto.pdf
Basu, K. (10 de agosto de 2021). Yo soy de la Generación Igualdad: Kehkashan Basu, líder de la juventud feminista y ambientalista. ONU Mujeres. Recuperado de: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/8/i-am-generation-equality-kehkashan-basu#:~:text=Kehkashan%20Basu%20es%20la%20presidenta,con%20vistas%20al%20desarrollo%20sostenible
Canciani, M. L. (2021). Ambiente, escuela y participación juvenil: apuntes para un debate necesario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación de la Nación.
Canciani, M. L. y Telias, A. (2014). Perspectivas actuales en educación ambiental: la pedagogía del conflicto ambiental como propuesta político-pedagógica. En A. Telias, M. L. Canciani, P. Sessano, S. Alvino, y A. Padawer, La educación ambiental en la Argentina: actores, conflictos y políticas públicas (pp.51 – 74) San Fernando, Argentina: La Bicicleta.
Carcaño Valencia, É. (2008). Ecofeminismo y ambientalismo feminista. Una reflexión crítica. Argumentos, 21 (56), 183 - 188. Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v21n56/v21n56a10.pdf
Cuevas Tello A. B. y Preciado Caballero N. E. (2018). Asia-Pacífico frente al Acuerdo de París contra el cambio climático: geopolítica y cooperación. Estudio de Asia y África,. 53 (1), 151 – 187. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-654X2018000100151
De Alba Fernández, N., García Pérez F. y Santisteban A. (2012). Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Volumen I. España_ Díada Editora.
García Ramón, M. D. (2006). Geografía del género. En: A. Lindón y N. Hiernaux. (coord.), Tratado de Geografía Humana. (pp 337-355). México D.F, México: Anthropos Editorial.
González Gaudiano, É; Meira Cartea, P. y Gutiérrez Pérez, J. (2020) ¿Cómo educar sobre la complejidad de la crisis climática? Hacia un currículum de emergencia. RMIE, 25 (87), 843-872.
Granados Sánchez J. y Medir Huerta R. M. (eds.) (2021). Enseñar y aprender geografía para un mundo sostenible. Barcelona, España: Ediciones OCTAEDRO.
Guterres, A. (2019). Acción por el clima. La juventud en acción. Recuperado de: https://www.un.org/es/climatechange/youth-in-action
Haraway, D. (1995). Conocimientos situados: la cuestión de la ciencia en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. Estudios feministas, 14 (3), 575-599.
Junquera, M. J. (2020). Expansión de cultivos industriales en el sudeste asiático: El caso de la palma aceitera en Indonesia y Malasia. Revista Huellas, 24 (1), 53 – 73. Recuperado de: http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas
Klein, N. (2021). En llamas. Un (enardecido) argumento a favor del Green New Deal. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
La Verdad Noticias (2019, 9 de diciembre). Niña india de solo 8 años lucha contra el cambio climático. La Verdad Noticias – Ecología. Recuperado de https://laverdadnoticias.com/ecologia/Nina-india-de-solo-8-anos-lucha-contra-el-cambio-climatico-20191209-0077.html
Ley de Educación Ambiental Nº 27621/2021. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/ley/de/educacion/ambiental y https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/245216/20210603
Martínez Alier, J. (2008). Conflictos ecológicos y justicia ambiental. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, (103), 11 – 27. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2765210
Martínez Alier, J. (Director) (2013). EJAtlas – Global Atlas of Enviromental Justice. Recuperado de https://ejatlas.org/?translate=es
Morote Seguido, A., Olcina Cantos, J. (2020). El estudio del cambio climático en la Educación Primaria: una exploración a partir de los manuales escolares de Ciencias Sociales de la Comunidad Valenciana. Cuadernos Geográficos, Norteamérica, 59(3), 158-177 Recuperado de: https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/11792/13491
Nakate, V. (2022, 01 de marzo). Entrevista: No puedes tener justicia climática sin igualdad de género. ONU Mujeres. Recuperado de: https://www.unwomen.org/es/noticias/entrevista/2022/03/entrevista-no-puedes-tener-justicia-climatica-sin-igualdad-de-genero Fecha de consulta: 01 de mayo de 2022.
Nakabuye, H. F. (2019, 18 de abril). 12 activistas climáticas que están salvando el Planeta. Global Citizen . Recuperado de https://www.globalcitizen.org/es/content/female-activists-saving-planet/
Kananura, (2019, 15 de noviembre). Los ‘gretas’ que despiertan la conciencia en África. Planeta Futuro. Diario El País. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2019/11/15/planeta_futuro/1573821330_524768.html
Nin, M. C.; Acosta M.; Lugea Nin M. F. (2021). Geografía y género en África. Miradas feministas desde la literatura de Chimamanda Ngozi Adichie. En S. M. Shmite y M. C. Nin. (Comp.), África en la actual geografía transnacional. Territorialidades múltiples y actores emergentes (pp. 204-224) Las Palmas de Gran Canaria, España: Casa África. Recuperado de: https://www.casafrica.es/es/mediateca/documento/africa-en-la-actual-geografia-transnacional-territorialidades-multiples-y
Nin, M. C. y Acosta, M (2021). Género, Activismo y Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para despertar conciencia geográfica. En J.C. Bel Martínez, J.C. Colomer Rubio, y N. de Alba Fernández (Eds.), Repensar el currículum de Ciencias Sociales: prácticas educativas para una ciudadanía crítica. (pp. 1095-1104). Valencia, España: Tirant Lo Blanch.
Oladosu, A. (2019, 18 de abril). 12 activistas climáticas que están salvando el Planeta. Global Citizen https://www.globalcitizen.org/es/content/female-activists-saving-planet/
Olcina, J. (2017). La enseñanza del tiempo atmosférico y del clima en los niveles educativos no universitarios. Propuestas didácticas. En R. Sebastiá y E. M. Tonda (Eds.), Enseñanza y aprendizaje de la Geografía para el siglo XXI, (pp. 119-148). Alicante, España: Universidad de Alicante.
ONU (2019, 25 de enero). El cambio climático es la mayor amenaza a la economía global. ONU Noticias. Recuperado de: https://unfccc.int/es/news/antonio-guterres-el-cambio-climatico-es-la-mayor-amenaza-a-la-economia-global
Ou, H. (2020, 11 de diciembre). Conocé a Howey Ou, “la Greta Thunberg china”. Marie Claire. Recuperado de https://marieclaire.perfil.com/noticias/personajes/cambio-climatico-greta-thunberg-china-howey-ou-activismo.phtml#:~:text=All%C3%AD%2C%20cont%C3%B3%2C%20comenzaron%20las%20primeras,en%20su%20cuenta%20de%20Twitter.
Pabón Caicedo, J.D. (2013). Cambio climático: realidad, discurso, política y prácticas en los países en desarrollo. Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía 22, (2), 9-13.
Pérez, A. (2019). El liderazgo juvenil en la respuesta social frente al cambio climático. Observatorio de la Juventud en Iberoámerica. Recuperado de: www.observatoriodelajuventud.org/cambia-el-sistema-no-el-clima-el-liderazgo-juvenil-en-la-respuesta-social-frente-al-cambio-climatico/?gclid=EAIaIQobChMIw.
Reboratti, C. (2011). El impacto ambiental de la Actividad Humana. En R. Gurevich (Comp.), Ambiente y Educación. Una apuesta al futuro (pp.123-150). Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Rico, M.N. (1998). Género, medio ambiente y sustentabilidad del desarrollo. Santiago de Chile, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5867/1/S9800082_es.pdf
Shmite, S. M.; Nin, M. C. (2015). África al sur del Sahara: conflictos y degradación ambiental en el Sahel. Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía, 24, (2), 205-219.
Tripp Aili Mari (2008). La Política de los Derechos de las Mujeres y la Diversidad Cultural en Uganda. En, L. Suárez Navaz y A. Hernández (editoras): Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes (pp. 278-328). Madrid, España: Ed. Cátedra. Recuperado de: http://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Descolonizando%20el%20feminismo.pdf
[1] El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) constituye un aporte cartográfico interactivo y geográfico a escala mundial, ya que cuenta con información específica sobre los conflictos y problemáticas ambientales que se desarrollan en diversos países y áreas del planeta.
A su vez se sugiere interiorizarse en el Testimonio de Joan Martínez Alier (2020) “Una experiencia de cartografía colaborativa - El Atlas de Justicia Ambiental”. Recuperado de: https://static.nuso.org/media/articles/downloads/7.TC_Martinez_Alier_286.pdf
[2] Para abordar esta temática en las instituciones educativas una puerta de entrada podría ser la visualización del video correspondiente a la campaña publicitaria de la ONG Greenpeace España: “Rang-tan: la historia del bebé orangután y el aceite de palma” (2018). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=-6jxnzyDTIc En la que se solicitaba mediante una petición a las grandes empresas que dejen de utilizar aceite de palma procedente de la deforestación.
[3] Representa un Movimiento Social Estudiantil que tomó dimensión internacional en los últimos años. El objetivo principal es reclamar Acción Climática frente al Calentamiento Global y el Cambio Climático. Se crea en el año 2018 y su fundadora es Greta Thunberg, una estudiante sueca que todos los viernes se manifestaba frente al Parlamento. Luego se fueron sumando más estudiantes creándose como Movimiento Estudiantil. A su vez, posee referentes juveniles en todo el mundo.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2023 Melina Ivana Acosta

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
 | PLEAMAR es una revista del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Mar del Plata |
| |
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | |
| Incluida en: | |
 | Base (Bielefeld Academic Search) Link |
.png) | Latin REV Link |
 | Google Académico Link |
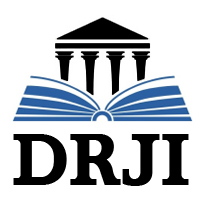 | Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Link |
 | EuroPub Link |
 | Latindex Directorio Link |

 se encuentra bajo
se encuentra bajo