ISSN Nº2796-8480
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar
Año 1, Nro. 1, Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2021
Comentarios y Revisiones
Reseña Bibliográfica:
Geografía del COVID- 19: De Wuhan a Luján a la ciudad de burbujas
Ernest Ruiz i Almar [1]
Recibido: 02/09/2021
Aceptado: 01/10/2021
Buzai, G. D. (2021). Geografía del COVID-19: De Wuhan a Luján a la ciudad de burbujas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Impresiones Buenos Aires Editorial
Cuando observo el día a día en que nos ha sumido la expansión planetaria del coronavirus SARS-CoV2, que provoca la enfermedad que conocemos como COVID-19, no puedo evitar recordar los impactantes acontecimientos que ha vivido la humanidad que habita en la geotecnoesféra (Buzai, Ruiz, 2012), en estos primeros veinte años de siglo XXI y los inmensos cambios que estos hechos han provocado (y continuarán provocando en los decenios venideros) en la vida de los ciudadanos del planeta.
Vuelvo la vista atrás y al contemplar sorprendido todo lo sucedido, me pregunto a mí mismo, ¿quién hubiera podido imaginar durante la noche del 31 de diciembre de 2000, en el tránsito desde el siglo XX al siglo XXI, que en los primeros años de esta centuria íbamos a vivir tales situaciones?
Mi remembranza se inicia con los ataques contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, en septiembre del año 2001. Los ecos de aquellos hechos aún resuenan en nuestros oídos veinte años después. Se muestran ante nuestros ojos en la forma de una catástrofe humanitaria de dimensiones colosales, cuando miles de afganos huyen de su hogar al ser definitivamente abandonados por aquellos que decidieron “llevarles la libertad y la democracia”, como si ambas cosas fueran algo que pudiera entregar Amazon a la puerta de nuestra casa. Un fracaso político global sustentado en una mentira que ha causado la desestabilización de gran parte del planeta y que, aún hoy, esconde los habituales intereses económicos y geoestratégicos de las grandes potencias mundiales.
Continua con la Gran Recesión, la crisis financiera global de 2007-2008. Iniciada durante el verano de 2007 en los Estados Unidos, se propagó por todo el mundo en pocos meses. Resultado de la avaricia de unos cuantos, que inventaron productos financieros imposibles con los cuales continuar ganando dinero a espuertas, nos legó a los ciudadanos un reguero de desigualdad social. Como en toda crisis económica que se precie, los ricos se hicieron más ricos y los demás tuvimos que oír que “habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades” y que debíamos pagar por unos excesos que ni habíamos propiciado, ni habíamos cometido, por mucho que los voceros oficiales se empeñaran en transmitir el mensaje que describía a la gente de a pie como manirrotos irresponsables. De nuevo, el impacto de esa crisis aún resuena hoy pues, aunque haya quién considere que “lo peor ya pasó”, los hechos y los datos (que tanto nos gustan a los geógrafos cuantitativos) desmienten esta afirmación.
Finaliza con la crisis de la COVID-19. Una “hecho social global” (Ramonet, 2020) que afecta al conjunto de la humanidad en todos los ámbitos de la vida. Una triple crisis sanitaria, económica y social de cuyas verdaderas dimensiones comenzamos ahora a hacernos una idea, después de un año y medio de vivir en una “nueva normalidad”, que nada tiene de normal (si es que existe alguna normalidad). Una situación extrema que ha puesto sobre la mesa lo mejor y lo peor de las personas: la solidaridad (¿Quizás forzada por las circunstancias?), el egoísmo (¡Viva mi libertad! La de los demás…ya si eso.), el miedo (Tened cuidado no os contagiéis.), la culpa (Tened cuidado no contagiéis.).
Todo ello en un contexto de crisis medioambiental global, de limitación de recursos, de injusticia social, de dinamismo demográfico acelerado (un tema del cual casi ni me atrevo a hablar porque auguro que, más pronto que tarde, será utilizado torticeramente para defender acciones injustificables), propios de un sistema, el capitalista, que tiene como objetivos fundamentales la acumulación, el crecimiento y el consumo sin límites. Un sistema que se extiende geográficamente a todos los rincones del planeta y no deja de expandirse hacia nuevas esferas, creando nuevos mercados donde no los había y mercantilizando cosas que nunca habían sido objeto de transacción (Milanović, 2020).
Los acontecimientos descritos han generado un gran malestar entre la ciudadanía que observa y padece los excesos de la globalización y las desigualdades que crea un capitalismo demasiado poderoso. Grandes tensiones que nos obligan a reflexionar profundamente acerca de cómo debe ser nuestro futuro, a preguntarnos qué camino debemos tomar para evitar que el planeta, y las personas que lo habitamos, nos vayamos definitivamente al garete:
¿Quiénes somos y quiénes queremos ser? Para ello es necesario “establecer unas reglas de juego de cooperación internacional orientadas de acuerdo con criterios morales universales, porque como humanidad no podemos entrar en una competencia mutua y contra el resto de la naturaleza” (Gabriel, 2021).
Un elemento fundamental para establecer el rumbo que debemos tomar es describir adecuadamente las circunstancias que nos rodean y reflexionar críticamente sobre ellas. Estas son dos de las cosas que hace, entre otras, el profesor Dr. Gustavo D. Buzai en su obra “Geografía del COVID-19: De Wuhan a Luján a la ciudad de burbujas.”, acerca de este suceso pandémico.
El texto plantea su observación desde la Geografía, la ciencia que estudia los elementos, los fenómenos y los procesos físicos y humanos que se encuentran o se producen sobre la superficie terrestre (la “erdoberfläche”, a la que se refería en sus clases el geógrafo español profesor Dr. Joan Vilà i Valentí, lamentablemente fallecido en 2020 a causa, precisamente, del coronavirus). Porque con la pandemia, el objeto de estudio de nuestra ciencia, el territorio, se ha revelado como un elemento clave para la comprensión de esta: en qué lugar se inició, desde donde se propagaba, hacia donde lo hacía, que características tenían esos territorios y la población que los habitaba. También ha sido clave un punto de vista geográfico formal concreto, el de la perspectiva espacial basada en los conceptos y las técnicas del modelado cartográfico y el análisis espacial cuantitativo reflejado, por ejemplo, en las aplicaciones online vinculadas a la COVID-19 aparecidas durante este último año. Así pues, el territorio y la Geografía (todo sucede en algún lugar, “todo es Geografía”) han estado más presentes que nunca, como si ambos hubieran decidido “vengarse”[2] de la humanidad a través del virus, en pago por el maltrato que esta inflige al planeta.
Además, el libro es un reflejo de la experiencia personal que el Dr. Buzai ha tenido a lo largo del año transcurrido entre los meses de marzo de 2020 y marzo de 2021. Un año largo, que ha agotado nuestras “energías físicas, mentales y espirituales”. Que ha supuesto la adaptación a marchas forzadas de todas nuestras actividades, trasladadas de un día para otro desde el mundo físico al mundo virtual y desde un mundo abierto a un mundo cerrado, el de las burbujas que describe el último capítulo del libro. Burbujas de “aislamiento personal, segregación grupal y cerramiento barrial”. Alienación bajo el horrible nombre de “distanciamiento social”. Pantallas a toda hora, relaciones mediatizadas a través de aplicaciones digitales que sustituyen todo contacto personal. Aún hoy en día, y por primera vez en todos mis años dedicado a la enseñanza universitaria, continuo sin saber quiénes han sido mis estudiantes durante este último semestre del curso 2020-2021. Decidieron, mayoritariamente, desconectar sus cámaras durante mis clases virtuales, aunque continua y amargamente les insistiera en que hicieran lo contrario. Según ellos, y la propia universidad, por cuestiones de privacidad y protección de datos personales. ¡Como si yo fuese a utilizar esa información en mi beneficio, como sí hacen Google, Facebook o Instagram a los que esos jóvenes entregan toda su vida sin ningún reparo! Sólo pude verlos personalmente durante 3 horas, las que duró el examen sobre los contenidos de la materia impartida, cuando salimos de nuestras burbujas y “nos encontramos para vernos en 3D”, fría e impersonalmente.
En el primer capítulo del libro, el Dr. Buzai lleva a cabo un sistemático análisis espacial y temporal del proceso de difusión de la COVID-19, desde su aparición en la ciudad china de Wuhan, hasta su llegada a la ciudad argentina de Luján. Desde una perspectiva cuantitativa y sistemática que está presente a lo largo de toda la obra a modo de reivindicación de la Geografía como ciencia racionalista, nos habla sobre la Geografía Médica y de la Salud (Finke, Snow, Sorre, Brunhes, May), sobre cómo ha evolucionada el estudio de la localización y la difusión de las enfermedades, sobre cómo se asocian estas a los condicionantes socioespaciales y qué papel juegan las tecnologías de la información geográfica en estos ámbitos. A continuación, hace un repaso a la modelización espacial de la pandemia, observando la propagación del virus a escala planetaria, señalando la importancia de la interacción espacial en esa difusión y como esta ha sido más rápida debido a la globalización que “achica” el mundo. Avanza que este “achicamiento” continuará y que la propagación pandémica que hemos vivido es probable que se repita y se vuelva cíclica y que ante tal circunstancia deberíamos preparar sistemas de control que permitan prever esas situaciones y apoyar la toma de decisiones[3]. Seguidamente describe cronológicamente la llegada del virus a Luján desde sus antípodas y expone las iniciativas cartográficas globales más significativas para el análisis espacial de la COVID-19. En último lugar reflexiona en el ámbito teórico de la Geografía acerca de diversos aspectos en tiempo de COVID: la educación, el elitismo académico, el acercamiento de las ciencias sociales y de la población en general a la dimensión espacial, sobre la privacidad y libertad (en tiempos de big data y, en especial, del big data geográfico que nos lleva a la geotecnoesféra), sobre el espacio geográfico. Acerca del acercamiento de las ciencias sociales a la dimensión espacial en el estudio de la realidad, lo que Buzai denomina el “giro espacial en las ciencias sociales”, es interesante destacar que él considera que ese giro solamente puede hacerse desde una perspectiva que no doblegue a la Geografía y la diluya entre las demás ciencias sociales. Eso es lo que según el autor hace la Geografía Crítica, ya que sus acciones apuntan a esa dilución de la disciplina geográfica en lo que llama “un campo transdisciplinario denominado Teoría Social Crítica”, un aspecto que más allá del ámbito teórico universitario resulta completamente insignificante a nivel práctico en relación con la vida social sobre la cual la Geografía intenta influir. Por el contrario, Buzai considera que el hecho geotecnológico es fundamental en este proceso. Para él es la Geografía Cuantitativa la que genera la Neogeografía y es eso lo que ven el resto de las ciencias sociales (lo que llama “el imparable uso de la dimensión espacial en la sociedad”) y a partir de ello, se interesan por la Geografía, llegando a ella por el impacto social de la Geotecnología, no porque su interés estuviera centrado en una perspectiva científica, sino en el abordaje social. Esto demostraría que el impacto social del paradigma geográfico cuantitativo fue mucho mayor que el de cualquier otro paradigma de la Geografía. En el apartado que denomina “Realismo” expone como la Geografía es la especialidad científica específica que nos permite comprender la evolución espacial del virus, a través del racionalismo cuantitativo mediante el uso de los SIG. Me parecen bien significativos el primer y segundo párrafos de este apartado, en los cuales de nuevo Buzai apuesta claramente por esa Geografía aplicada basada en el realismo, el materialismo, el sistemismo y el cientifismo, cuyos métodos específicos son el modelado cartográfico y el análisis espacial cuantitativo y cuyo objeto formal, es decir, el ángulo, faceta o punto de vista especial que se considera, es el de la perspectiva espacial.
El segundo capítulo presenta la conferencia, y las posteriores intervenciones a la misma, que el Dr. Buzai impartió en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en agosto de 2020 bajo el nombre “COVID-19. Geografía y Globalización”. En la misma, abordó temas relativos a la importancia de la Geografía respecto a la COVID-19, como especialidad que tiene que ver con la representación gráfica de la Tierra, la cual confiere a nuestra ciencia una singular capacidad para afrontar el estudio de la pandemia (con los mapas, analizamos su localización, su distribución espacial y su evolución temporal). Como ejemplos mostró diversos casos de uso de las tecnologías SIG-Online, como la aplicación de la Johns Hopkins University, la más visitada de entre todas las existentes. Volvió a enfatizar el papel racional de la ciencia geográfica, presente desde los orígenes de esta. También trató aspectos relativos a la globalización y a la transformación que sufren los conceptos de espacio y de tiempo en el contexto tecnológico global (todo es aquí y todo es ahora). Igualmente, reflexionó sobre el uso de topónimos para nombrar ciertas enfermedades y sobre las distopias que se observan en las obras de ficción cinematográfica y como algunas de estas se hicieron realidad durante la pandemia. Finalmente, apuntó, nuevamente, como la aproximación objetiva, racional y sistemática a la pandemia es la que nos podrá devolver a una vida parecida a la que teníamos antes de la llegada del SARS-CoV2.
El tercer capítulo se corresponde con la conferencia inaugural (más las posteriores intervenciones) del Dr. Buzai en el “Congreso Internacional Geografía sin fronteras: COVID-19”, que se celebró virtualmente en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en octubre de 2020. El texto expone temas relativos a diferentes escalas de observación y análisis (desde las más grandes referidas al universo hasta llegar a las del planeta tierra) y como a esas escales existen regularidades verificables que permiten predecir eventos. Buzai afirma que la Geografía cuenta para llevar a cabo esta tarea de predicción y análisis con el mapa (que, como afirmaba Schaeffer en su texto “Excepcionalism in Geography: A methodological examination” de 1953, es mucho más que una simple taquigrafía, sino un verdadero modelo isomorfo que no sólo permite representar los elementos entre los cuales intentamos establecer correlaciones espaciales, sino que muestra directamente esas correlaciones) y los Sistemas de Información Geográfica (“el mayor paso adelante en el manejo de la información geográfica desde la invención del mapa”, según Richard J. Chorley, citado por Buzai en este capítulo).
En el cuarto apartado, Síntesis de divulgación, se incluyen tres textos cortos de carácter divulgativo. Tratan, por orden, aspectos relativos a la Geografía y los SIG en el contexto de la COVID-19 (de nuevo se plantea la cuestión de la relevancia de la Geografía en el estudio de la COVID-19, como ciencia que analiza la dimensión espacial, y se hace énfasis en sus capacidades para la representación espacial a través de las herramientas cartográficas digitales), aspectos sobre la globalización y la pandemia y, finalmente se muestra un análisis sobre la situación de la distribución espacial de la COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, como un caso de aplicación de análisis geográfico.
El último capítulo del libro es “Ciudad de Burbujas”. Catorce páginas y noventa y cinco citas. Menciono este último aspecto porque ello es una muestra, por un lado, de la información que maneja el Dr. Buzai cuando escribe y por otro, del vasto conocimiento y sabiduría que, a estas alturas de su vida, acumula. A parte del guiño galáctico con la que inicia el texto (compartimos pasión por el universo, por las estrellas, por la ciencia real y la de ficción, por Carl Sagan y, desde luego, por la Geografía), el texto presenta un análisis sobre la transformación del modelo urbano de Buenos Aires en la pandemia, concretamente durante el confinamiento de ocho meses que decretaron las autoridades argentinas y que fue uno de los más extensos del mundo. Como la pandemia y el miedo nos hicieron relegar nuestras libertades fundamentales a un segundo plano. Como se avanzó hacia el control digital permanente de los ciudadanos. Como los espacios se transformaron, el hogar se convirtió en un espacio todo y la calle en un espacio nada. Como convergen lo que Buzai denomina la “ciudad genérica”, “la ciudad del cuarto de hora” y la nueva “ciudad de burbujas”. Esta última, con burbujas cada vez más pequeñas y aisladas, producto de las restricciones impuestas durante la pandemia. “Cerramientos físicos y mentales en diferentes escalas”, cambios en las fricciones, minimización del movimiento físico real y sustitución de este por las conexiones digitales. Concluye el autor reflexionando acerca del gran experimento social que han supuesto los confinamientos en todos los lugares del planeta, ya hayan sido elegidos por responsabilidad personal, ya hayan sido impuestos. Todo ello soportado legalmente y controlado desde el panóptico Benthiano digital actual.
Esta última reflexión es, sin duda, muy importante. Porque además de los cambios que se han producido en todas y cada una de nuestras costumbres, hábitos y maneras de hacer y, si hablamos desde la Geografía, en los espacios que ocupamos, la experiencia que hemos tenido con las restricciones impuestas nos ha mostrado que la línea que separa lo que el buen juicio pudiera indicar respecto a ellas y la tentación de algunos gobernantes respecto del control sobre la ciudadanía, es muy fina. No olvidemos, por ejemplo, que en los inicios de la pandemia se instaló, en todas las comparecencias que los responsables políticos realizaban para informar sobre la evolución de la crisis sanitaria, un preocupante lenguaje bélico, acompañado de una escenografía militar completamente inadecuada e innecesaria que, afortunadamente, se dejó de lado cuando empezaron a llover críticas desde todos los lugares. O como se alababan las restricciones impuestas en China, sustentadas mediante tecnologías de reconocimiento biométrico y férreos controles sobre todas y cada una de las actividades de la ciudadanía, impensables en la mayor parte de las sociedades democráticas occidentales herederas de la ilustración.
Sin ir más lejos, en Catalunya, la zona de España desde donde escribo, las autoridades competentes acaban de eliminar las últimas restricciones de movilidad nocturna (toque de queda) que aún estaban en vigor. Se aplicaban para disminuir la interacción personal, pues los contactos son los que causan la propagación del virus si se llevan a cabo inadecuadamente, sin tomar las precauciones necesarias. Antes de retirar las prohibiciones, las autoridades autonómicas intentaron prorrogarlas y ampliarlas a más municipios ajustando a la baja los criterios que determinaban cuando debía haber tales restricciones. Esta vez la propuesta pretendía disminuir el criterio de la incidencia acumulada desde los 250 casos hasta los 100 casos por cada 100.000 habitantes, como elemento justificador para la reducción de la libertad de movimientos. El nuevo cambio de normativa (Ha habido decenas de ellos. Tantos, que resultaba imposible seguirlos semana a semana. En muchas ocasiones las nuevas normas resultaban incongruentes e, incluso, contradictorias) se hacía en respuesta a la petición de algunos alcaldes que deseaban controlar los denominados “botellones”, reuniones de un gran número de personas que se producían en el espacio público al no poder realizarse en los locales de ocio habituales que se hallaban aún cerrados según establecía la normativa COVID-19. Al ser presentada la nueva petición de limitación de movilidad ante los tribunales de justicia para su aval, estos la han rechazado argumentado enfáticamente que debe optarse por usar medios igualmente efectivos y menos lesivos para los derechos y libertades de las personas para hacer respetar las medidas de seguridad sanitaria, como la distancia de seguridad y las mascarillas. Igualmente han indicado que el control de las interacciones personales no debe ser autorizado por la justicia, sino que debe ser la policía quién, aplicando la normativa ya existente, controle a la población durante las horas nocturnas, que es cuando ésta se relaciona más intensamente al no haber toque de queda.
Ante este tipo de intentos surgen un sinfín de preguntas: ¿La manera de regular las relaciones sociales a partir de ahora, aquellas que pueden generar tensiones o resultar conflictivas (¿no lo son todas?), será en base a prohibir derechos fundamentales como lo es la libertad de movimiento? ¿Cómo debemos compatibilizar esas libertades fundamentales y el sistema de valores que va asociado a ellas con la prevención de la salud, igualmente un valor a preservar? ¿La tecnología digital nos aboca a una sociedad de control total? ¿Cómo debe ser nuestra vida a partir de ahora a sabiendas que van a haber más crisis como la actual y otras, por ejemplo, vinculadas a las cuestiones ambientales? ¿Qué cambios se van a producir en las ciudades y en el resto de los espacios que ocupamos los humanos?
Como podemos comprobar las tensiones generadas durante este último año que hemos vivido bajo la influencia de la COVID-19, parecen no tener fin. En todos los ámbitos, en todas las escalas. Reflexionar sobre los impactos de la pandemia, como hace el profesor Buzai en su nuevo libro, es imprescindible para poder comprenderla y para estar preparados para otras situaciones similares de riesgo que se puedan producir. En esta ocasión, destaca especialmente, como no podría ser de otra manera, el enfoque geográfico que se da al análisis a lo largo de toda la obra. Una reivindicación en toda regla de la Geografía, como ciencia beneficiosa, que contribuye con sus métodos de análisis territorial empíricos basados en las tecnologías de la información geográfica a la comprensión de la realidad cambiante que nos rodea. Quisiera finalizar esta reseña agradeciendo al Dr. Buzai que haya escrito este texto. Su lectura da para pensar mucho a cualquier geógrafo. Eso, como diría Markus Gabriel, es una cosa buena.
Reseñas bibliográficas
Buzai, G.D. y Ruiz, E. (2012). Geotecnósfera. Tecnologías de la Información Geográfica en el contexto global del sistema mundo. Anekumene, (4), 88-106. Recuperado de https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/anekumene/article/view/7541
Gabriel, M. (2021). Ética para tiempo oscuros. Valores universales para el siglo XXI. Barcelona: Ediciones de pasado y presente.
Milanović, B. (2020). Por qué la “crisis del capitalismo” no existe. CTXT, Contexto y Acción, (257) Recuperado de https://ctxt.es/es/20200203/Politica/30967/crisis-del-capitalismo-gig-economy-globalizacion-branko-milanovic.htm
Ramonet, I. (25 de abril de 2020). La pandemia y el sistema mundo. Le Monde Diplomatique en Español. Recuperado de https://mondiplo.com/la-pandemia-y-el-sistema-mundo
Sobre el autor:
Ernest Ruiz i Almar es Licenciado en Geografía. Profesor Asociado, Departamento de Geografía. Universidad de Barcelona, España.
Cita sugerida:
Ruiz i Almar, E. (2021). Reseña bibliográfica. Geografía del COVID-19: De Wuhan a Luján a la ciudad de burbujas. Pleamar. Revista del Departamento de Geografía, (1), 149-158. Recuperado de: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar/index
Este artículo se encuentra bajo Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
[1] Departamento de Geografía, Universidad de Barcelona. eruiz@ub.edu
[2] En referencia a la obra de Robert D. Kaplan “La venganza de la Geografía”, publicada en castellano por RBA en 2013.
[3] En esta misma línea se ha pronunciado la ONU a través de la iniciativa del United Nations Disaster Risk Reduction (UNDRR) Disaster Resilience Scorecard, una herramienta de autoevaluación para la resiliencia frente a desastres a nivel local, que ha promovido esta institución global con el objetivo de proveer a las autoridades de las ciudades de mecanismos de evaluación, que permitan a los gobiernos locales supervisar y revisar los desafíos y los progresos que se hacen en la puesta en marcha del Marco Sendai para la reducción de desastres. Véase https://www.undrr.org/.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2021 Ernest Ruiz

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
 | PLEAMAR es una revista del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Mar del Plata |
| |
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | |
| Incluida en: | |
 | Base (Bielefeld Academic Search) Link |
.png) | Latin REV Link |
 | Google Académico Link |
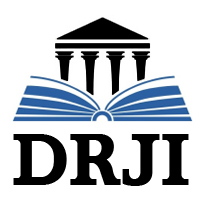 | Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Link |
 | EuroPub Link |
 | Latindex Directorio Link |

 se encuentra bajo
se encuentra bajo